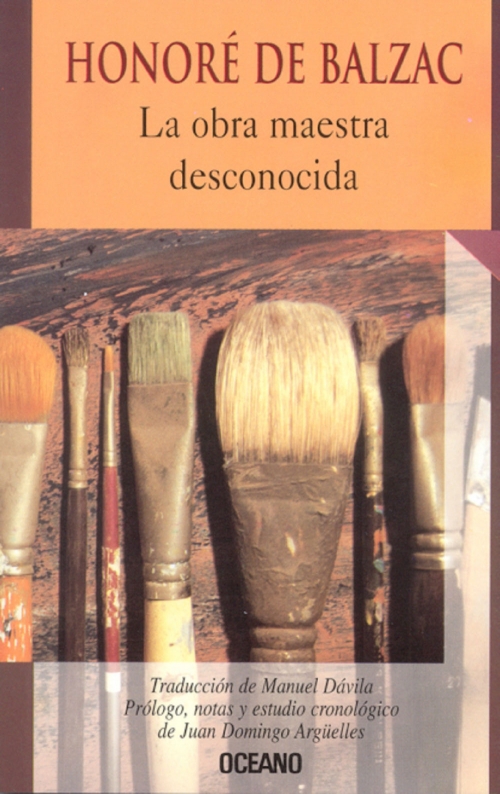Resumen del libro:
Este relato breve y sabroso, que es en verdad una tensa novela, la de la lucha de años del pintor Frenhofer por atrapar la vida misma, acabó por ser una fábula: la del arte de hoy, Rodin, Cézanne o Picasso (cuyo encuentro con la obra de Balzac reseñan las ilustraciones de esta edición), pero también Rilke o Schónberg y Thomas Mann, todos ellos vieron en el juego de barajas en que se enfrascan los tres pintores, — con una pintura y una mujer de por medio y la vida por prenda — la cifra del acto de creación. El propio Balzac entendió poco a poco que había encontrado con ese relato la clave de su obra. Como bien muestra Francisco Rivera, Balzac conjura en él sus demonios, y echa al traste el obstáculo que la belleza antepone en arte a lo real: mejor fragmentos de obra, pedazos de cuerpo, un pie, vivos, que por supuesto una obra sin vida, un cadáver exquisito. Pero peor aún es la vida sin la obra. Porque la vida misma, “la vida sin el esqueleto”, ¿no será una masa algodonosa (o libidinosa) que se cuela por doquier y se lo traga todo, el horror mismo? ¿No da acaso Frenhofer, en su Belle noiseuse, con la nuez de lo nocivo? Antes de Balzac, las novelas se ocupaban de lindos sueños y de violencias del alma: aun Sade o Lacios escribían obras edificantes destinadas a educar a las jovencitas. La Comedia Humana, quimera convertida en realidad tiránica, vida animal y hembra, se trocó en historiadora y Balzac en su secretario. Devoró al estilista mediocre, autor de obritas disparatadas, y engendró la novela de nuestros tiempos ¿Realista? Más de lo que él imaginaba: figuración o no, el arte creador da con lo real.
GILLETTE
A fines del año 1612, en una fría mañana de diciembre, un joven con un traje de muy escasa apariencia se paseaba ante la puerta de una casa situada en la rué des Grands— Augustins, en París. Después de haber caminado bastante tiempo por esa calle con la irresolución de un amante que no se atreve a presentarse en casa de su primera querida, por más fácil que ella sea, pasó al fin el umbral de esa puerta y preguntó si el maestro Francois Porbus se hallaba en su morada. Ante la respuesta afirmativa que le dio una anciana ocupada en barrer una sala baja, el joven subió lentamente los escalones, deteniéndose en cada uno de ellos, como algún cortesano sin experiencia, inquieto por la acogida que el rey le va a conceder. Al llegar a lo alto de la escalera de caracol, permaneció unos minutos en el descansillo, sin saber qué hacer con la aldaba grotesca que adornaba la puerta del estudio donde trabajaba, sin lugar a duda, el pintor de Enrique IV abandonado por María de Médicis en favor de Rubens. El joven sentía esa profunda sensación que de seguro hizo vibrar el corazón de los grandes artistas cuando, en el apogeo de su. juventud y de su amor por el arte, abordaron a un hombre de genio o alguna obra maestra. Hay en todos los sentimientos humanos una flor primitiva, engendrada por un noble entusiasmo que se va volviendo cada vez más débil hasta que la felicidad es sólo un recuerdo y la gloria una mentira. Entre estas emociones frágiles, nada se parece más al amor que la joven pasión de un artista que empieza a conocer el delicioso suplicio de su destino de gloria y de desventura, pasión llena de audacia y de timidez, de creencias vagas y de desalientos seguros. A quien, escaso de dinero y adolescente genial, no ha palpitado vivamente al presentarse ante un maestro, siempre le faltará una cuerda en el corazón, no sé qué pincelada, un sentimiento en la obra, cierta expresión de poesía. Si existen fanfarrones en exceso engreídos que creen con demasiada prisa en el futuro, sólo los tontos pueden considerarlos inteligentes. A este respecto, el joven desconocido parecía tener un mérito verdadero, si es verdad que el talento debe medirse por esa timidez primera, por ese pudor indefinible que los individuos prometidos a la gloria saben perder en el ejercicio de su arte, como las mujeres bellas pierden el suyo en las maniobras de la coquetería. El hábito del triunfo disminuye la duda y el pudor es quizá una duda.
Agobiado por la miseria y sorprendido en ese momento ante su propia desfachatez, el pobre neófito no habría entrado en casa del pintor a quien debemos el admirable retrato de Enrique IV sin una ayuda extraordinaria que le envió la suerte. Un anciano subía por la escalera. Gracias a lo extraño de sus ropas, a la magnificencia de su alzacuello de encaje, a la decidida seguridad de sus movimientos, el joven adivinó en ese personaje al protector o a un amigo del pintor; se hizo atrás en el rellano para darle paso y lo miró curiosamente, esperando encontrar en él la buena naturaleza de un artista o el carácter servicial de las personas que gustan de las artes; pero percibió algo diabólico en esa figura y, sobre todo, ese no sé qué engolosina a los artistas. Imaginemos una frente calva, abombada, prominente, que cae de bulto sobre una naricita aplastada, levantada en la punta como la de Rabelais o la de Sócrates; una boca sonriente y arrugada, una barbilla corta, orgullosamente peraltada, guarnecida por una barba gris cortada en punta, ojos verdemar empañados aparentemente por la edad, pero que, por el contraste del blanco nacarado en que flotaba la pupila, a veces debían lanzar miradas magnéticas en el punto culminante de la cólera o del entusiasmo. El rostro se hallaba singularmente ajado por las fatigas de la edad y más aún por esos pensamientos que surcan por igual el alma y el cuerpo. Los ojos ya no tenían pestañas y apenas podían verse algunos rastros de cejas por encima de sus arcos saledizos. Pongamos esa cabeza sobre un cuerpo cenceño y endeble, rodeémosla de encajes de blancura deslumbrante y moldeados como una paleta para servir pescado, echemos sobre el jubón negro del anciano una pesada cadena de oro, y tendremos una imagen imperfecta de ese personaje al que la débil luz de la escalera confería un color aún más fantástico. Era como ver un lienzo de Rembrandt que caminaba silenciosamente y sin marco en la sombría atmósfera de que se apropió ese gran pintor. El anciano le lanzó al joven una mirada llena de sagacidad, llamó tres veces a la puerta y dijo “Buenos días, maestro” a un hombre valetudinario, de aproximadamente cuarenta años, que salió a abrir.
Porbus se inclinó respetuosamente, dejó entrar al joven creyendo que había venido junto con el anciano y se inquietó todavía menos con respecto a él al ver que el neófito permaneció bajo el encanto que deben sentir los pintores innatos ante el primer estudio que ven y donde se revelan algunos de los procedimientos materiales del arte. Una vidriera abierta en la bóveda iluminaba el estudio del maestro Porbus. Concentrada sobre un lienzo colgado al caballete, el cual apenas tenía tres o cuatro rayas blancas, la luz no llegaba hasta las negras profundidades de los rincones de esa vasta pieza, pero unos pocos reflejos perdidos iluminaban, en medio de las rojizas sombras, una laminilla plateada en el vientre de una coraza de reitre colgada de la muralla, rayaban con un repentino surco de luz la cornisa esculpida y encerada de un antiguo aparador sobre el que estaban amontonadas piezas de una extraña vajilla, o manchaban con puntos deslumbrantes la trama granosa de unas viejas cortinas de brocado de oro de grandes pliegues quebrados, puestas allí como modelos. Figuras anatómicas desolladas de yeso, fragmentos y torsos de diosas antiguas, amorosamente pulidos por las caricias de los siglos, cubrían los anaqueles y las consolas. Innumerables bocetos, estudios a lápiz, a la sanguina o a pluma, tapizaban las paredes hasta el cielorraso. Cajas de colores, botellas de óleo y de esencia, escabeles derribados, no dejaban sino un camino muy angosto para poder llegar hasta bajo la aureola que proyectaba la alta vidriera cuyos rayos caían de lleno sobre el pálido rostro de Porbus y sobre el cráneo de marfil del hombre singular. La atención del joven muy pronto se concentró exclusivamente en un cuadro que, en esa época de disturbios y revoluciones, ya se había vuelto célebre, siendo el objeto de las visitas de algunos individuos testarudos a los que debemos la conservación del fuego sagrado durante los días malos. Esa bella obra representaba una María egipcíaca que se dispone a pagar el pasaje del barco. Esta obra maestra, destinada a María de Médicis, fue vendida por ella en la época de su miseria.
—Tu santa me agrada —le dijo el anciano a Porbus. Y te la pagaría diez escudos de oro por encima del precio que ofrece la reina. ¿Pero competir en ese terreno? ¡Lléveme el diablo!
—¿La parece a usted que está bien hecha?
—Pues… ¿bien hecha?… Eh, eh… sí y no. No está mal hecha tu mujer, pero no tiene vida. Vosotros creéis haberlo hecho todo cuando habéis dibujado correctamente una figura y puesto cada cosa en su lugar según las leyes de la anatomía. Le ponéis color a ese lineamiento con un tono de carne preparado de antemano sobre vuestra paleta, tomando la precaución de mantener un lado más oscuro que otro y, porque miráis de vez en cuando una mujer desnuda que se mantiene de pie sobre una mesa, creéis haber copiado la naturaleza. ¡Os imagináis ser pintores y haberle robado su secreto a Dios! ¡Bah! Para ser un gran poeta no basta con saber a fondo la sintaxis y no cometer errores de gramática. Mira tu santa, Porbus. A primera vista, parece admirable; pero, al mirarla por segunda vez, uno se da cuenta de que está pegada al fondo del lienzo y de que uno no podría abrazarla. Es una silueta que sólo tiene una cara, es una apariencia recortada, una imagen que no puede volverse ni cambiar de posición. No siento nada de aire entre ese brazo y el campo del cuadro; el espacio y la profundidad faltan; sin embargo, todo está correcto desde el punto de vista de la perspectiva y la degradación aérea ha sido fielmente observada. Pero, a pesar de esfuerzos tan dignos de alabanza, nada me hará creer que ese bello cuerpo está animado por el tibio aliento de la vida. Pienso que, si acercase mi mano a ese cuello de tan firme redondez, lo encontraría frío como el mármol. No, querido amigo, por debajo de esa piel de marfil no corre sangre; la existencia no llena con su rocío de púrpura las venas y las fibrillas que se entretejen formando redes bajo la transparencia ambarina de las sienes y del pecho. Este lugar palpita, pero este otro está inmóvil; la vida y la muerte luchan en cada pormenor: aquí hay una mujer; allá, una estatua; más allá, un cadáver. Tu creación está incompleta. Has sabido insuflar sólo una porción de tu alma a tu obra querida. La antorcha de Prometeo se ha apagado más de una vez entre tus manos y muchos lugares de tu cuadro no han sido tocados por la llama celeste.
—Pero, ¿por qué, querido maestro? —le preguntó respetuosamente Porbus al anciano, mientras que el joven se esforzaba por reprimir un gran deseo de golpearle.
—¡Ah!, justamente —dijo el diminuto anciano. Has titubeado indeciso entre los dos sistemas, entre el dibujo y el color, entre la flema minuciosa, la rigidez precisa, de los viejos maestros alemanes y el deslumbrante ardor, la dichosa abundancia, de los pintores italianos. Has querido imitar al mismo tiempo a Hans Holbein y a Ticiano, a Durero y a Veronese. ¡Se trataba, indudablemente, de una magnífica ambición! Pero, ¿qué ha sucedido? No has logrado el severo encanto de la sequedad, ni las magias engañosas del claroscuro. En este lugar, como un bronce en fusión que rompe su molde demasiado débil, la rubia y rica tonalidad de Ticiano ha hecho estallar el magro contorno de Alberto Durero en el que tú la habías vaciado. En otros lugares, el lineamiento ha resistido y contenido los espléndidos desbordamientos de la paleta veneciana. Tu figura no está ni perfectamente dibujada ni perfectamente pintada y muestra en todas partes las huellas de tu infortunada indecisión. Si no te sentías lo suficientemente fuerte como para fundir juntas con el fuego de tu genio esas dos maneras rivales, has debido optar francamente por una o por la otra, con el fin de obtener la unidad que simula una de las condiciones de la vida. Eres auténtico sólo en los medios, tus contornos son falsos, no se envuelven entre sí y no prometen nada por detrás. Aquí hay verdad, dijo el anciano mostrando el pecho de la santa. También aquí, continuó, indicando el punto del cuadro donde terminaba el hombro. Pero aquí —prosiguió, volviendo al centro del cuello— todo es falso. No analicemos nada, pues ello equivaldría a sumirte en la desesperación.
El anciano se sentó en un taburete, con la cabeza entre las manos, y permaneció mudo.
—Maestro, le dijo Porbus, he estudiado, sin embargo, ese cuello sobre el desnudo. Pero, para nuestra desgracia, hay efectos verdaderos en la naturaleza que no son posibles en el lienzo…
—¡La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla! ¡No eres un vil copista, sino un poeta!— gritó con fuerza el anciano, interrumpiendo a Porbus con un gesto despótico. De otro modo, un escultor se liberaría de todos sus trabajos al modelar una mujer. Pues bien. Trata de modelar la mano de tu amante y de colocarla ante ti. Encontrarás un horrible cadáver sin ninguna semejanza y te verás obligado a buscar el cincel del hombre que, sin copiártela exactamente, te representará su movimiento y su vida. Tenemos que captar el espíritu, el alma, la fisonomía de las cosas y de los seres. ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Bah! Los efectos son los accidentes de la vida y no la vida misma. Una mano, ya que he tomado ese ejemplo, una mano no pertenece solamente al cuerpo, sino que expresa y prolonga un pensamiento que hay que captar y reflejar. Ni el pintor, ni el poeta, ni el escultor deben separar el efecto de la causa, los cuales dependen invenciblemente uno de la otra. ¡La verdadera lucha reside allí! Muchos pintores triunfan instintivamente sin conocer ese tema del arte. ¡Dibujáis a una mujer, pero no la veis! No es así como se llega a forzar el arcano de la naturaleza. Vuestra mano reproduce, sin que os deis cuenta, el modelo que habéis copiado de vuestro maestro. No descendéis lo suficiente en la intimidad de la forma; no la perseguís con suficiente amor y perseverancia en sus rodeos y sus huidas. La belleza es una cosa severa y difícil que 110 se deja alcanzar así. Es preciso esperar sus horas, espiarla, apretarla y abrazarla estrechamente para forzarla a la entrega. La Forma es un Proteo mucho más inalcanzable y más rico en recovecos que el Proteo de la fábula, y sólo después de largos combates puede uno obligarla a mostrarse bajo su verdadera apariencia. Vosotros os contentáis con la primera apariencia que la Forma os entrega, o, cuando mucho, con la segunda o la tercera. No es así como actúan los combatientes victoriosos. Esos pintores invencibles no se dejan engañar por cualquier salida falsa que encuentren, sino que perseveran hasta que la naturaleza se vea reducida a mostrarse completamente desnuda y en su verdadero espíritu. Así procedió Rafael dijo el anciano, quitándose el sombrero de terciopelo negro para expresar el respeto que le inspiraba el rey del arte. Su gran superioridad proviene del sentido íntimo que, en él, parece querer romper la Forma. La Forma es, en sus figuras, lo que es en nosotros: un intermediario para comunicarse ideas, sensaciones, una vasta poesía. Toda figura es un mundo, un retrato cuyo modelo ha aparecido en una visión sublime, teñido de luz, señalado por una voz interior, despojado por un dedo celestial que ha mostrado, en el pasado de toda una vida, las fuentes de la expresión. Vosotros hacéis a vuestras mujeres bellos trajes de carne, hermosos tapices de cabellos, pero ¿dónde está la sangre que engendra la calma o la pasión y causa efectos especiales? Tu santa es una mujer morena, ¡pero esto, mi querido Porbus, es de una rubial Vuestras figuras son entonces pálidos fantasmas coloreados que os paseáis ante los ojos y que vosotros llamáis pintura y arte. Por haber hecho algo que se parece más a una mujer que a una casa, pensáis haber llegado a la meta y, orgullosos de no veros obligados a escribir al lado de vuestras figuras currus venustas o pulcher homo, como los primeros pintores, os imagináis ser artistas maravillosos. ¡Ja, ja, ja! Pero aún no lo; sois, mis buenos amigos. Tendréis que usar muchos lápices y cubrir muchos lienzos antes de llegar a eso. Indudablemente, una mujer lleva así su cabeza, coge su falda de ese modo; sus ojos languidecen y se diluyen con ese aire de resignada dulzura; la palpitante sombra de sus pestañas flota así sobre sus mejillas. Es eso y no lo es. ¿Qué falta? Una nada, pero esa nada lo es todo. Tenéis la. apariencia de la vida, pero no expresáis su. plenitud que se desborda, ese algo que quizá es el alma y que flota nebulosamente sobre la apariencia. En resumidas cuentas, esa flor de vida que Ticiano y Rafael fueron capaces de sorprender. Partiendo del punto extremo al que habéis llegado, se podría hacer una excelente pintura; pero os cansáis demasiado pronto. El vulgo se llena de admiración, pero el entendido auténtico sonríe. ¡Oh, Mabuse, maestro mío —añadió el singular personaje—, eres un ladrón, te llevaste la vida contigo! Aparte de eso —prosiguió—, este cuadro vale más que las pinturas de ese bribón de Rubens con sus montañas de carne flamenca, salpicadas de bermellón, sus chaparrones de cabelleras pelirrojas y su escándalo de colores. Al menos, tenéis allí color, sentimiento y dibujo, las tres partes esenciales del Arte.
—¡Pero esta santa es sublime, buen hombre! —exclamó en alta voz el joven, que daba la impresión de estar saliendo de una profunda ensoñación. Estas dos figuras, la de la santa y la del botero, tienen una delicadeza de intención que no conocen los pintores italianos. No sé de ninguno que haya inventado la indecisión del barquero.
—¿Y este mozalbete tan gracioso quién es? —le preguntó Porbus al anciano.
—¡Ay, maestro! Perdóneme usted el atrevimiento, respondió el neófito sonrojándose. Soy desconocido, pintamonas de instinto y recién llegado a esta ciudad, manantial de toda ciencia.
—Manos a la obra, le dijo Porbus, dándole un lápiz rojo y una hoja de papel.
…