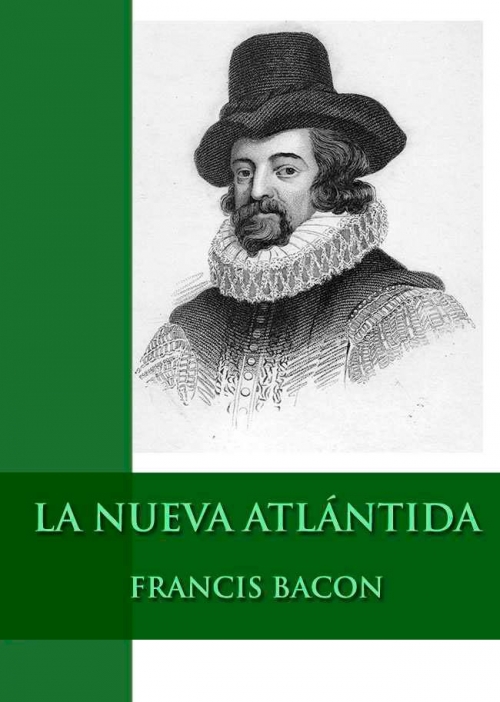Resumen del libro:
El filósofo inglés Francis Bacon imagina una sociedad regida por los frutos de la ciencia: no existen políticos ni burócratas, sólo quienes descuellan en alguna ciencia participan de la toma de decisiones, una idea socialista de una sociedad en la que los «científicos» todavía no habían defraudado las expectativas de los humanistas.
Cuando zarpamos de Perú, en donde habíamos permanecido por espacio de un año, hacia China y Japón, por el Mar del Sur, llevamos con nosotros vitualla para doce meses y tuvimos buenos vientos del este, algo débiles, durante cinco meses y aun más. Pero entonces la dirección del viento cambió y sopló desde el oeste durante muchos días, de manera que apenas pudimos avanzar, y algunas veces tuvimos la tentación de emprender el regreso.
Pero pronto se levantaron fuertes y grandes vientos del sursureste que nos arrastraron —a pesar de nuestros esfuerzos— hacia el norte; para este entonces nos faltaron los víveres, aunque bien los habíamos economizado. Así que hallándonos en el mayor desierto de aguas en el mundo, sin víveres, creímos estar perdidos y nos preparamos para la muerte. Sin embargo elevamos nuestros corazones y voces al Dios de los cielos, que «mostró sus milagros en las aguas», implorando de su misericordia que así como en el principio descubrió la faz de las aguas y creo la tierra, así descubriese tierra para nosotros, a fin de que no pereciésemos.
Y sucedió que al día siguiente, hacia el atardecer y algo al norte, vimos aparecer ante nosotros nubes espesas, lo que aumentó la esperanza de hallar tierra, ya que sabíamos que esa parte del Mar del Sur era completamente desconocida y podría contener islas o continentes hasta hoy no descubiertos, así que viramos hacia allí donde creímos ver algo que parecía tierra, toda esa noche. Y al amanecer del siguiente día pudimos discernir claramente que era tierra, chata a nuestros ojos y cubierta de bosques, lo que la hacía aún más oscura.
Navegamos otra hora y media y, a poco, encontramos un buen fondeadero, el puerto de una bella ciudad, no grande, por cierto, pero bien construida y que ofrecía un agradable panorama, observada desde el mar; y como cada minuto que pasaba para llegar a tierra nos parecía muy largo, nos aproximamos a la costa, alistándonos a desembarcar. De inmediato vimos, no obstante, varias gentes con bastones en sus manos, como si nos prohibieran el desembarco, aunque —sin embargo— sin gritos hostiles, sino como advirtiéndonoslo por señas. Entonces, sintiéndonos no poco incómodos, resolvimos entre nosotros lo que debíamos hacer.
En tanto, botaron hacia nosotros una pequeña lancha, con cerca de ocho personas; una de ellas tenía en su mano una vara de justicia, de caña amarilla guarnecida de azul en sus extremos. El hombre subió a nuestro barco sin muestra alguna de desconfianza, y cuando vio a uno de nosotros presentarse a sí mismo y destacando del resto, extendió hacia él un pequeño rollo de pergamino —algo más amarillento que nuestro pergamino y que brillaba como las hojas de las tablillas de escribir—, suave y flexible, y se lo entregó al que estaba al frente de nosotros.
En dicho rollo estaban escritas en hebreo y griego antiguos, en buen latín escolástico y en inglés estas palabras:
«No desembarquéis ninguno de vosotros: disponeos para marcharos de estas costas en el plazo de dieciséis días, a menos de que os sea concedido más tiempo. Mientras tanto, si deseáis agua dulce, o vituallas, o auxilio para vuestros enfermos, o si vuestro barco necesita repararse, escribid lo que necesitáis y tendréis lo que corresponda a la misericordia».
Este rollo estaba firmado sobre un sello con querubines, con alas no extendidas sino colgando hacia abajo y junto a ellas una cruz.
El oficial nos lo entregó y regresó, dejando con nosotros a un sirviente para recibir nuestra respuesta. Nos consultamos entre nosotros, y estábamos muy perplejos. La negativa de desembarco y la advertencia de que nos alejáramos nos preocuparon mucho; por otro lado, saber que esta gente poseía lenguas y estaba tan llena de benevolencia nos llenó de alegría. Y, sobre todo, el signo de la cruz en aquel documento fue para nosotros un signo de buenaventuranza, como el presagio de algo bueno.
Respondimos en lengua inglesa: en cuanto a nuestro barco todo estaba bien, pues habíamos topado con vientos suaves y contrarios, más bien que con tempestades; en cuanto a nuestros enfermos, eran muchos y algunos en grave estado; de modo que si no se les permitía desembarcar, corrían peligro sus vidas.
Escribimos también otras necesidades, añadiendo que teníamos algunas mercancías que, si deseaban aceptarlas, servirían para cubrir nuestras necesidades sin ser una carga para ellos.
Luego ofrecimos al sirviente una recompensa en doblones, y una pieza de terciopelo carmesí para el oficial, pero el sirviente no las tomó, y casi ni las miró.
Entonces nos dejó y regresó en otro bote pequeño que se le había enviado.
Unas tres horas después de que hubimos despachado nuestra respuesta, vino hacia nosotros una persona al parecer de rango. Vestía una toga de anchas mangas, como de pana, de un hermoso color azul, mucho más brillante que el nuestro; debajo llevaba ropas verde y también lo era su sombrero, en forma de turbante, finamente confeccionado y no tan grande como los turcos. Las ondas de su rizado cabello caían por debajo. Tenía aspecto de persona venerable.
Llegaba en un bote, dorado en parte, con sólo otras cuatro personas más en él, seguido de otro bote, en el que había unas veinte. Cuando hubo llegado a distancia de tiro de arco de nuestra nave, se nos hicieron señas de que deberíamos enviar algunos de nosotros a su encuentro en las aguas, lo que hicimos en seguida en nuestro bote, enviando al segundo de a bordo y cuatro marineros. Cuando hubimos llegado a cinco metros de su bote, nos hicieron indicaciones de que permaneciésemos allí sin acercarnos más; y así lo hicimos.
Entonces, el hombre que describí antes se puso de pie y, en alta voz, preguntó en inglés:
—¿Sois cristianos?
…