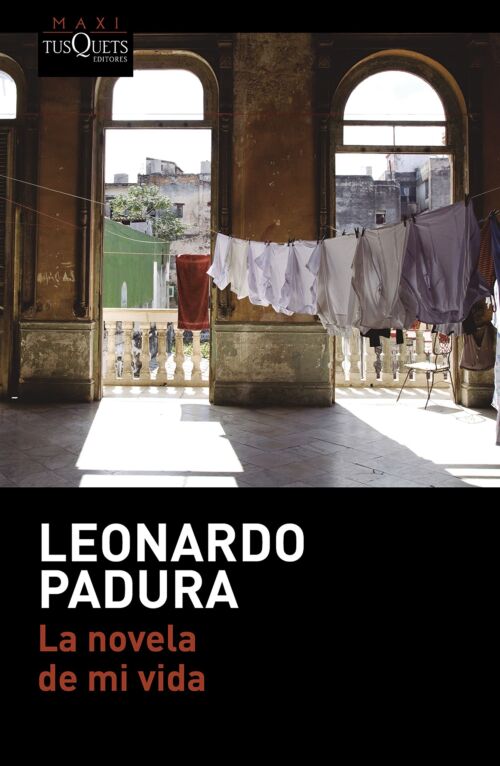Resumen del libro:
Leonardo Padura, tras terminar el ciclo de novelas policiacas protagonizadas por el teniente Conde, da una arriesgada vuelta de tuerca a su trayectoria literaria que viene a confirmarle definitivamente como uno de los novelistas más importantes de la nueva narrativa cubana. La novela de mi vida, sin duda su obra más ambiciosa, es una evocación vivísima del Romanticismo en el Caribe de la época colonial, también una recreación de las logias masónicas que sobreviven al paso del tiempo, pero por encima de todo una lectura de la historia de Cuba, un viaje al origen de su conciencia nacional a través de la vida de su primer gran poeta.
Delatado a la policía, expulsado de su puesto en la universidad y tras dieciocho años en el exilio, Fernando Terry decide volver por un mes a La Habana, atraído por la posibilidad de dar al fin con la autobiografía desaparecida, La novela de mi vida, del poeta José María Heredia, al que dedicó su tesis doctoral. De paso, se enfrentará de una vez con las sospechas que han ido alimentando su rencor. A la historia de ese reencuentro y a la busca del codiciado manuscrito, se suman alternativamente dos planos temporales más: el de la vida de Heredia a comienzos del siglo XIX, en los años de la Colonia, y el de los últimos días de su hijo José de Jesús de Heredia, masón, a principios del XX. Paulatinamente, las vidas de los personajes y sus peripecias van creando paralelismos insospechados, como si en Cuba la Historia se cebara en el destino individual de cualquiera que destaque por su talento: delaciones, exilios, intrigas políticas parecen insoslayables para todo creador, sea cual fuere el periodo histórico que le haya tocado vivir.
Primera parte
El mar y los regresos
¿por qué no acabo de despertar de mi sueño?
¡Oh!, ¿cuándo acabará la novela de mi vida
para que empiece su realidad?
J.M.H., 17 de junio de 1824
—Ponme un café doble, mi hermano.
Tantas veces su mente repitió aquella frase, durante dieciocho años, que las palabras habían gastado su valor de uso en la memoria y en el paladar, para sonar vacías, como una consigna dicha en un idioma incomprensible. Porque, a pesar del olvido que intentó imponerse como mejor alternativa, Fernando Terry sufrió demasiadas veces aquellas imprevisibles rebeliones de su conciencia y con una asiduidad ingobernable dedicó algún pensamiento a lo que hubiera querido sentir en el preciso instante en que, luego de beber un café doble frente al cabaret Las Vegas, encendería un cigarro para cruzar la calle Infanta y bajar por Veinticinco, dispuesto a reencontrarse con lo mejor y lo peor de su pasado. De la melancolía al odio, de la alegría a la indiferencia, del rencor al alivio, en sus viajes imaginarios Fernando había jugado con todas las cartas de la nostalgia, sin presentir que en la manga oscura, agazapada, podía quedársele aquella tristeza agresiva que se le había clavado en el alma, con una interrogación: ¿tenías que volver?
Al principio de su exilio, en los meses de incertidumbre vividos bajo una carpa asfixiante en los jardines del Orange Bowl de Miami, sin saber aún si obtendría la residencia norteamericana, Fernando había comenzado a pensar en un retorno breve pero necesario, que le ayudara a restañar las heridas todavía sangrantes provocadas por una traición demoledora y tal vez, incluso, a curar la vertiginosa sensación de hallarse descentrado, fuera del tiempo y en otro espacio. Después, con el paso de los años y la persistencia de la barrera de leyes y disposiciones que dificultaban cualquier regreso, había tratado de creer que el olvido era posible, que incluso podía resultar el mejor de los remedios, y poco a poco empezó a sentir su benéfico alivio, y la ansiedad por volver se fue diluyendo, hasta convertirse en una angustia adormecida, que arteramente subía a flote ciertas noches insobornables, cuando en la soledad de su ático madrileño su cerebro insistía en evocar algún instante de sus treinta años vividos en la isla.
Pero desde que le llegara la carta de Álvaro con la noticia más inquietante y que ya no esperaba recibir, la necesidad del regreso dejó de ser una pesadilla furtiva, y Fernando se sintió compulsado a abrir otra vez el baúl de los más peligrosos recuerdos. Entonces se dedicó a leer, por primera vez desde que saliera de Cuba, los viejos papeles de su malograda tesis doctoral sobre la poesía y la ética de José María Heredia, mientras su mente insistía en trazar cada uno de los pasos que lo conducirían hacia la casa de Álvaro, para enfrentar aquellas escaleras siempre oscuras y fatigosas, y caer de golpe en el vórtice mismo de su pasado. En sus recorridos imaginarios solía alterar el orden, el ritmo, la intención de sus acciones y pensamientos, pero el inicio inmutable debía ocurrir ante el mostrador de Las Vegas, donde codo a codo con borrachos, trabajadores de la emisora de radio cercana, algún guagüero apresurado y los vagabundos de rigor, bebería el café leve y dulzón que solían colar en la vieja cafetería que ahora, con ardor infinito, descubrió que ya sólo existía en su persistente memoria y en alguna literatura de la noche habanera: la cafetería de Las Vegas y su invencible mostrador de caoba pulida se habían esfumado, como tantas otras cosas de la vida.
Como si lo empujaran, Fernando huyó de aquel fracaso desconcertante y, al pie del desvencijado edificio donde vivía su amigo, entre latones de basura desbordados, paredes heridas por el salitre y perros tristes y sarnosos, comprendió que apenas había empezado la guerra entre su memoria y la realidad, y prefirió seguir hacia el Malecón antes de subir a la casa de Álvaro, donde podían esperarlo ausencias y tristezas aún más desgarradoras.
Casi con alegría comprobó que a esa hora de la tarde, con el sol del verano todavía en activo, el largo muro que separaba a los habaneros del mar permanecía desierto, aunque a lo lejos vio unos pescadores llenos de fe que lanzaban sus pitas al agua, mientras de la bahía salía al mar abierto un engalanado velero turístico.
Dieciocho años luchando contra los detalles de ese momento para terminar envuelto en aquella ingrata sensación de hallarse otra vez extraviado, le hicieron dudar si su regreso tenía algún sentido y por eso debió aferrarse a la carta de Álvaro y la noticia que, en mayúsculas, le había hecho afrontar el trance de vencer todas sus reticencias, y pedir un mes de permiso para regresar a Cuba. FERNANDO, FERNANDO, FERNANDO: AHORA SÍ HAY UNA BUENA PISTA. CREO QUE PODEMOS SABER DÓNDE ESTÁN LOS PAPELES PERDIDOS DE HEREDIA. Y su amigo le contaba cómo el doctor Mendoza, antiguo profesor de ambos, convertido tras su jubilación en bibliotecario de la Gran Logia, había rescatado varias cajas de documentos masónicos traspapelados en un sótano del Archivo Nacional y entre los papeles había hallado uno capaz de cortarle la respiración: se trataba del acta donde se registraba el homenaje que en 1921 le rindiera la logia matancera Hijos de Cuba a José de Jesús Heredia, el hijo menor y último albacea del poeta José María Heredia, y donde se aseguraba que el viejo masón había entregado al Venerable Maestro un sobre sellado que contenía un valioso documento escrito por su padre, el cual debía quedar, desde entonces y hasta 1939, bajo la custodia de aquel templo, heredero del que había iniciado al poeta independentista en 1822… ¿Qué documento valioso puede ser?, le preguntaba Álvaro, y Fernando concluyó que no podría ser otro que la presunta novela perdida de Heredia que por años —y sin el menor éxito— había tratado de localizar. Dos semanas después, negando sus anteriores decisiones, se presentó en el consulado cubano dispuesto a iniciar los trámites para obtener un visado que le permitiera el retorno temporal a su patria.
Perdido en sus elucubraciones, Fernando no advirtió la cercanía del velero turístico hasta que la brisa le trajo la música de tambores y maracas tocada a bordo. Cuando miró hacia la embarcación descubrió, acodado a la baranda, a un hombre al parecer ajeno al jolgorio de los demás turistas. De pronto, la mirada del viajero se levantó y quedó fija sobre Fernando, como si le resultara inadmisible la presencia de una persona, sentada en el muro, a merced de la soledad reverberante del mediodía habanero. Sosteniendo la mirada del hombre, Fernando siguió la navegación del velero hasta que la más modesta de las olas levantadas por su paso vino a morir en los arrecifes de la costa. Aquel desconocido, que lo observaba con tan escrutadora insistencia, alarmó a Fernando y le hizo sentir, como una rémora capaz de volar sobre el tiempo, el dolor que debió de embargar a José María Heredia aquella mañana, seguramente fría, del 16 de enero de 1837, cuando vio, desde el bergantín que lo devolvía al exilio luego de una lacerante visita a la isla, cómo las olas se alejaban en busca precisamente de aquellos arrecifes, el último recodo de una tierra cubana que el poeta ya nunca volvería a ver.
Y yo, ¿también tenía que regresar?, se preguntó de nuevo mientras cruzaba la avenida del Malecón, encendía un cigarro que le supo a hierba seca, desandaba la calle Veinticinco y la emprendía con los estrechos escalones que lo llevaban a la casa de Álvaro. Con más temor que delicadeza tocó la vieja puerta de madera, como si no deseara hacerlo, y su corazón se aceleró cuando escuchó los pasos y sintió que la puerta chirriaba.
…