La noche de Walburga
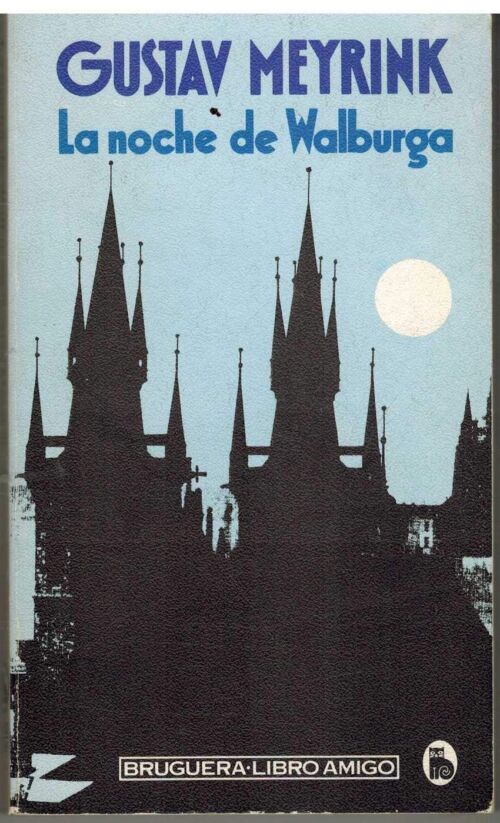
Resumen del libro: "La noche de Walburga" de Gustav Meyrink
“La noche de Walburga” de Gustav Meyrink transporta al lector a la decadente Praga del imperio austrohúngaro en 1914, una ciudad envuelta en una revuelta popular que evoca antiguas sediciones husitas. En medio de este escenario tumultuoso, la apolillada nobleza que rodea a la condesa Zahradka se enfrenta a la pasión arrolladora de Polixena y su joven pretendiente, Ottokar. Los destinos de estos personajes se entrelazan en una noche de brujas llena de delirio, donde los presentimientos se convertirán en realidad.
Gustav Meyrink, cuya vida estuvo llena de leyendas y misterios, refleja en esta obra su singularidad como escritor y su afiliación a la tradición hermético-alquimista. En su trajinar por los círculos esotéricos de Praga, Munich y Viena, Meyrink se codeó con figuras como Thomas Mann y Franz Kafka, lo que añade un toque de intriga y misticismo a su obra.
Con un estilo literario excepcional, Meyrink logra conjurar una atmósfera inquietante y enigmática que sumerge al lector en el corazón de la noche de brujas en Praga. “La noche de Walburga” es una de las joyas más singulares de la literatura alemana de este siglo, una obra que fascina y hechiza con su combinación de elementos históricos y esotéricos. Los personajes cautivan con sus pasiones y miedos, y el ambiente turbulento de la época se fusiona con el mundo de lo oculto, creando una experiencia literaria fascinante y enigmática.
Capítulo primero
EL ACTOR ZRCADLO
Un perro se pone a ladrar.
Ladra una vez; luego otra.
Sigue un silencio profundo, como si el animal escuchase lo que ocurre en la noche.
—Me parece que Brock ha ladrado —dice el viejo barón Konstantin Elsenwanger—; quizás venga el consejero áulico.
—¡Por Dios!, que no es ésa razón para ladrar —repuso severamente la condesa Zahradka; una anciana de cabello ensortijado y blanco como la nieve, de nariz aguileña y perfilada, y de pobladas cejas sobre unos ojos negros que miraban extraviados; parecía enfadada por tan impertinente observación y mezcló un manojo de cartas de whist con mayor rapidez de lo que llevaba haciendo ya durante media hora.
—¿A qué se dedica, en realidad, durante todo el santo día? —preguntó el médico de su alteza imperial Thaddäus Flugbeil, quien, con su rostro inteligente, pulcramente afeitado y surcado de arrugas, cual espectro de algún viejo antepasado, se encontraba frente a la condesa, más bien acuclillado que sentado, en una butaca de orejas, con las piernas escuálidas e infinitamente largas recogidas casi hasta la barbilla.
El «Pingüino» lo llamaban los estudiantes en el Hradschin), y siempre se reían de él a sus espaldas cuando, a las doce en punto del mediodía, cruzaba el patio del palacio y se montaba en una carroza cuyo techo tenía que ser abierto y cerrado de nuevo aparatosamente antes de que su alto cuerpo, de casi dos metros de estatura, encontrase cabida en el vehículo.
Igual de complicado era el proceso de apearse cuando el coche se detenía, a unos centenares de pasos de su punto de partida, ante la posada Zum Schnell, donde el médico de su alteza imperial solía tomar el almuerzo con movimientos precipitados, casi de ave.
—¿A quién te refieres —preguntó a su vez el barón de Elsenwanger—, a Brock o al señor consejero áulico?
—Al consejero áulico, por supuesto. ¿Qué hace durante todo el día?
—Bueno, el caso es que juega en niños en los jardines de Chotek.
—En los niños —corrigió el Pingüino.
—Jue-ga-con-los-ni-ños —interrumpió la condesa, en tono de reprimenda, recalcando cada palabra).
Los dos viejos señores callaron avergonzados.
De nuevo ladró el perro en el parque. Esta vez, con un grito ahogado, que casi era un aullido.
Inmediatamente después se abrió la oscura puerta de madera de caoba tallada, en la que había pintada una escena bucólica, y entró el consejero áulico Kaspar Edle von Schirnding. Llevaba, como tenía por costumbre cada vez que asistía a las partidas de whist en el palacio Elsenwanger, unos pantalones negros y estrechos; su cuerpo, ya algo entrado en carnes, iba envuelto en una levita biedermeier de color amarillo tostado y hecha de una tela maravillosamente suave.
Vivaz como una comadreja, y sin pronunciar ni una sola palabra, caminó hasta su butaca, colocó su sombrero de copa de ala recta sobre la alfombra y besó ceremoniosamente la mano a la condesa en señal de saludo.
—¿Por qué seguirá ladrando ahora? —rezongó el Pingüino pensativamente.
—Esta vez se refiere a Brock —explicó la condesa Zahradka, dirigiéndole una mirada distraída al barón de Elsenwanger—. Nuestro consejero áulico —añadió, preocupada— se ve pálido como la nieve. ¡Que no se nos vaya a resfriar!
Se contuvo entonces un momento y berreó de repente, con tonalidades de aria, dirigiendo la voz hacia el oscuro cuarto contiguo, que respondió en eco, como tocado por una varita mágica:
—¡Božena, Božena, Booženaaaa, sirva, sirva inmediatamente la cena!
Los contertulios se dirigieron al comedor y tomaron asiento alrededor de la gran mesa.
Sólo el Pingüino se paseó rígida y orgullosamente, contemplando con admiración las paredes, como si viese por primera vez en los tapices los combates entre David y Goliat, mientras tocaba con manos de experto los maravillosos muebles tallados de la época de María Teresa.
Y de súbito, como si le saliese de muy adentro, dijo el consejero áulico Von Schirnding:
—¡Estuve allá abajo! ¡En el mundo! —y se dio ligeros toques en la frente con un pañuelo gigantesco bordado de rojo y amarillo.
Se rascó luego el cuello con los dedos, como si le picase, y añadió:
—Aprovechando esa oportunidad, he ido al peluquero para que me cortase el cabello.
Solía hacer cada tres meses este tipo de observaciones en torno a una presunta e indomable cabellera, movido por la absurda creencia de que nadie sabía de su costumbre de llevar peluca (unas veces, larga y de profusos rizos; otras, corta y lisa), y siempre tenía que oír en tales ocasiones una explosión de murmullos llenos de asombro. Pero esta vez no sucedió lo mismo; sus oyentes quedaron demasiado desconcertados al enterarse de dónde había estado.
—¿Qué? ¿Allá abajo? ¿En el mundo? ¿En Praga? ¿Y usted? —exclamó, perplejo, el médico de su alteza imperial, Flugbeil—. ¿Usted?
Los otros dos se quedaron con la boca abierta.
—¡En el mundo! ¡Allá abajo! ¡En Praga! —repitió Flugbeil.
—Pero, pero ¡habrá tenido que atravesar el puente! —pudo decir, finalmente, con voz entrecortada, la condesa—. ¿Qué hubiese pasado entonces si se hubiese caído?
—¿Caído? ¡No, por favor! —aulló el barón Elsenwanger, palideciendo—. ¡Gracias a Dios que no ha ocurrido!
Se acercó tembloroso al hogar, donde aún había un haz de leña del invierno pasado, lo cogió en sus manos, escupió en él tres veces consecutivas y lo arrojó de nuevo a la chimenea, exclamando:
—¡Gracias a Dios!
…
Gustav Meyrink. Nacido en Viena el 19 de enero de 1868, emerge en el escenario literario como un enigma entre la realidad y la fantasía. Su vida, un tapiz tejido con hilos de misterio, se despliega ante nosotros como la trama de sus propias novelas, donde lo oculto y lo simbólico danzan en una danza etérea. Bautizado como Gustav Meier, su existencia estuvo marcada por las sombras de un amorío clandestino entre el barón Warnbühler y la actriz Maria Meier, un cuadro que prefiguró los personajes de nobles decadentes y actrices fracasadas que habitaban sus obras.
La senda literaria de Meyrink se trenza con su tumultuosa vida: de banquero a recluso por fraude, emergió de las cenizas financieras para abrazar su verdadera pasión, la escritura. Su matrimonio con Philomene Bernt, que engendró dos hijos, se convirtió en una travesía marcada por la tragedia cuando su hijo Harro se suicidó a la misma edad en que Meyrink intentó quitarse la vida.
El encuentro providencial con un folleto titulado "La vida postrera" en su momento más oscuro llevó a Meyrink a adentrarse en los misterios esotéricos. Miembro efímero de la orden del Amanecer Dorado, su pluma se convirtió en varita mágica que conjuraba mundos impregnados de simbolismo, alquimia y esoterismo.
En "El Golem" (1915), Meyrink teje un tapiz simbólico alrededor del legendario personaje del folclore judío, vislumbrando en él la potencia oculta que yace en lo más profundo del inconsciente. Sus obras subsiguientes, como "El rostro verde" (1916) y "La noche de Walpurga" (1917), siguen esta fórmula, rescatando material tradicional europeo para reinterpretarlo desde una perspectiva simbolista.
El hilo conductor de sus historias se entrelaza con temas recurrentes: el sueño como puerta a otra dimensión de lo real, el doble y la amada idealizada. Influenciado por la alquimia, la cábala, el budismo y la masonería, Meyrink despliega su maestría literaria en cuentos como "Murciélagos" (1916) y "La muerte morada", explorando la frontera entre lo tangible y lo etéreo.
Gustav Meyrink, el alquimista de la palabra, cerró el capítulo de su existencia el 4 de diciembre de 1932, dejando tras de sí un legado literario en el que lo mágico y lo mundano convergen en una danza eterna entre la luz y las sombras. Su pluma, como el espejo gótico que refleja lo inexplorado, sigue invitándonos a explorar los recovecos de la imaginación y los misterios que yacen más allá de la realidad aparente.