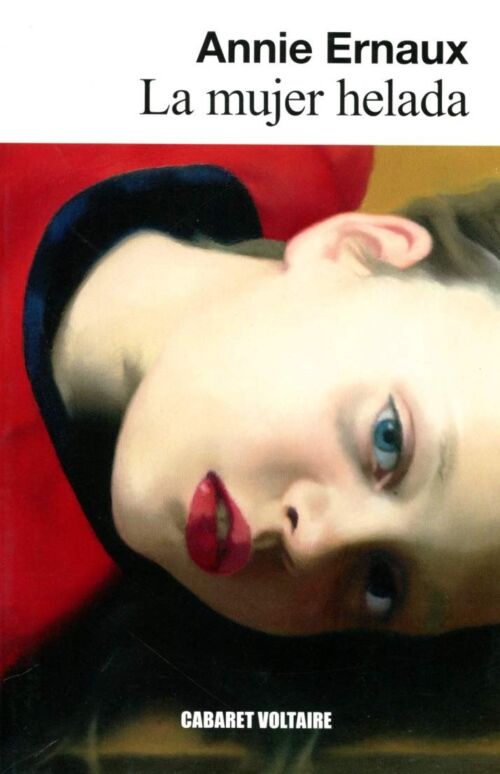Resumen del libro:
Tiene treinta años, es profesora, casada con un ejecutivo, madre de dos niños. Vive en una casa confortable. Sin embargo, es una mujer helada. Igual que miles de mujeres ha sentido cómo su curiosidad, su impulso vital se iban anquilosando a fuerza de un trabajo que compaginar con compras que hacer, cenas que cocinar, baños de niños que preparar.
Todo eso que se entiende por la condición normal de mujer. Annie Ernaux cuenta brillantemente esta alteración de lo cotidiano, este empobrecimiento de las sensaciones, esta dilución de la identidad; esclavitud a la que las mujeres son empujadas como a un desafío.
A Philippe
Mujeres frágiles y vaporosas, hadas de manos suaves, pequeñas auras de sus casas a cuyo paso quedo surgen el orden y la belleza, mujeres sin voz, sumisas, por mucho que busque, no veo tantas así en el paisaje de mi infancia. Ni siquiera el modelo inferior, menos distinguido, más ordinario, las frotadoras de fregaderos limpios como la patena, las cocineras de retales, las que llegan a buscar al niño a la escuela un cuarto de hora antes del timbre, con todas las tareas de la casa ya finiquitadas; las bien organizadas hasta la muerte. Mis mujeres, las mías, vociferaban todas, tenían el cuerpo descuidado, demasiado pesado o demasiado plano, dedos rasposos, caras sin pintar o, al contrario, maquilladas como puertas, con gruesas manchas rojas en mejillas y labios. Su ciencia culinaria se reducía al conejo a la cazadora y el arroz con leche, más bien pegajoso, por cierto; no sospechaban que hubiera que limpiar el polvo a diario, habían trabajado, o seguían haciéndolo, en el campo, en la fábrica, en las tiendas abiertas de la mañana a la noche. Estaban las viejas, a las que íbamos a ver el domingo por la tarde, con los bizcochos de soletilla y la botella de aguardiente para el chorrito en el café. Mujeres negras y roídas por dentro, con las faldas que les huelen a mantequilla olvidada en la despensa, nada que ver con esas viejecitas empalagosas de los libros de lectura, de níveo moño, que agasajan a sus nietos contándoles cuentos de hadas, abuelitas, se les llama. Las mías, mis tías abuelas, mi yaya, no eran mujeres fáciles, no les gustaba que nos precipitáramos en su regazo, habían perdido la costumbre, justo un beso al llegar y otro de despedida; después del invariable «has medrado ¿no?» o «¿ya me aprendes algo en la escuela?», no tenían mucho más que decir; con mis padres hablaban en el dialecto de la región, a propósito de la carestía de la vida, de los alquileres, de los metros cuadrados útiles, de los vecinos y, de vez en cuando, me miraban entre risas. Está la tía Caroline, la de los domingos de estío, vamos a su casa en bici por caminos llenos de baches y cubiertos de barro al menor chaparrón; el quinto pino, con dos o tres granjas a ras del herbaje, en el llano. Corremos el pestillo sin convicción, nunca está en casa, la Caroline, habrá que ir a ver a la vecina, a preguntar. Por fin la encontrábamos colgando las cebollas en manojos o echando una mano en el parto de una vaca. Entraba en la casa, removía las ascuas de la cocina, partía unos palos para la lumbre, nos hacía la cena, huevos escalfados, pan y mantequilla, licor de angélica. La contemplábamos con admiración, «¡estás como un roble, Caroline! ¿No te aburres?». Ella se reía, replicaba, «¿qué quieres? ¡Si una le echa ganas, siempre hay tarea!». Miedo, a veces, así, de estar sola… Entonces se sorprendía, cerraba los ojos a medias, «¿qué coño me van a hacer, a mis años?». Escuchaba poco, me iba a la charca, recorría el muro ciego de la casa ribeteado por ortigas más altas que yo, daba la vuelta a los trozos de platos rotos, a las latas de conserva que la tía tiraba ahí, oxidadas, llenas de agua y bichos. La Caroline nos acompañaba un tramo, a pie junto a nuestras bicis, un kilómetro y pico, cuando hacía bueno. Luego la veíamos, minúscula, en medio de la colza. Sabía que esa mujer de ochenta años, envuelta en fajas y faldones hasta en plena canícula, no necesitaba de nuestra compasión ni nuestra protección. Y tampoco se parecía a las otras la tía Élise, tambaleante de tanta grasa pero viva; un poco sucia, la verdad, y yo que salía de debajo de la cama cubierta de pelusas pegadas al vestido como un encaje, o le daba vueltas y más vueltas a una cuchara toda pegajosa antes de decidirme a hundirla en la piel arrugada de la pera en almíbar. Y ella, mirándome sin entender, me decía «¿qué coño te pasa que no comes?», y en medio de una tremenda carcajada, apostillaba «¡lo que no mata, engorda!». Ni mi abuela, que vivía en una casucha entre la línea del ferrocarril y la maderera, en el barrio de la Gaieté. Cuando íbamos a verla estaba remendando, o cogiendo comida para los conejos, o lavando a mano; mi madre se ponía nerviosa «¡podrías descansar un poco, a tu edad!». Esos reproches horripilaban a mi abuela. Unos años antes, escalaba hasta las vías del tren agarrándose a las hierbas, para vender manzanas y sidra a los soldados americanos del desembarco. Rezongaba, luego traía el cazo del café hervido espumeante, y al final echaba el chorrito de aguardiente en la taza vacía, sobre el fondo de azúcar que se había quedado pegado. Todo el mundo lavaba la taza con el aguardiente, removiendo suavemente. Hablan. Una vez más, historias de vecinos, del casero que no quiere hacer obra, me aburro, ningún descubrimiento en ciernes en esta casa pequeña y sin terreno, sin nada que comer, o casi; la abuela sorbe con fruición el fondo de la taza. Me quedo mirando su cara de pómulos protuberantes, y veo la misma luz amarilla en su rostro que en el huevo de remendar los calcetines. A veces mea de pie, esparrancada bajo los faldones negros, al final de la huerta, cuando cree que está sola. Sin embargo, fue la primera mujer de la comarca que se sacó el bachillerato y habría podido hacerse maestra pero la bisabuela dijo ni hablar, es la mayor, la necesito en casa para que me ayude a criar a los otros cinco. Historia veinte veces contada, explicación de un destino no precisamente color de rosa. Corría como yo, sin pensar en nada, iba a la escuela, y de repente la desgracia se abatió sobre ella, cinco chavales a su cargo; se acabó. Lo que no conseguía entender yo es cómo había hecho ella otros seis, y sin ayudas sociales, no señora. No hacía falta que te lo explicaran dos veces para saber que los chavales, los criajos como decía todo el mundo a mi alrededor, eran una miseria, una catástrofe. Pero estaba esa maldita inercia, ese dejarse llevar por una especie de sentimiento de culpa, de conciencia de falta de inteligencia, cosas de pobres, vaya. Las familias numerosas en mi entorno se traducían en cohortes de niños con los mocos colgando, de mujeres con cochecitos de bebé y bolsas repletas de comida que las descoyuntaban totalmente, y en quejas continuas a fin de mes. La abuela había caído en esa trampa, pero tampoco había que tirarle la primera piedra, antes eso era lo normal, seis, diez hijos; es verdad que ahora las cosas habían evolucionado. Y mis tíos y mis tías habían sufrido tanto de la familia numerosa que ahora me veía rodeada de primos únicos. Yo también lo soy, única, y conversa, como llaman a una especie particular de hijos nacidos de un viejo deseo, de un cambio de opinión de padres que decidieron no tener descendencia. La primera y la última, eso era incuestionable. Así que estaba convencida de tener mucha suerte.
La excepción era la tía Solange, esa pobre Solange y su chiquillería, como dice mi madre. También vivía en el barrio de la Gaieté, adonde íbamos a menudo el domingo. Como un gran recreo sin prohibiciones ni territorio limitado. En verano, con los siete primos y primas y los amigos del barrio, berreábamos en los columpios fabricados con maderos abandonados junto a la fábrica; en invierno, jugábamos a tula en el único gran dormitorio abarrotado de camas. Un calor y una agitación donde me sumía con frenesí; casi me habría gustado vivir allí. Pero la tía Solange me daba miedo, con pinta de vieja, agitándose en la cocina sin parar como una peonza, con la boca retorcida de tantos tics. Durante meses nos hablará desde su cama porque, dice, la matriz le nada en la tripa. Y en esas ocasiones en que tiene los ojos fijos, abre la ventana, la cierra, cambia las sillas de sitio y estalla, grita que se irá con sus hijos, que siempre ha sido desgraciada, y mi tío, sentado tranquilamente a la mesa con el vaso en la mano, no contesta o replica, entre risas, «no tendrías adónde ir, burra». Y ella se va al patio, corriendo, «me voy a meter en la cisterna». Sus hijos la agarraban antes, o los vecinos. Nosotros nos largábamos, discretamente, a las primeras voces. Cuando me daba la vuelta, veía a la más pequeña llorando con la boca abierta y la cara pegada al cristal.
No sé si las demás tías eran felices, pero no tenían ese aire apagado ni se dejaban dar de hostias, como Solange. Violentas, con las mejillas y los labios enrojecidos, continuamente aceleradas, creo haberlas visto siempre trisando, deteniéndose apenas en la acera, con la bolsa de la compra pegada al cuerpo, y dándome un beso a la par que soltaban un sonoro, ¿cómo vas, moza? Sin aspavientos ni enternecimiento, nada de morritos culo de gallina ni de ojitos de cordero degollado para dirigirse a los niños. Mujeres tiesas, brutales, de enojos con estallidos de tacos, que en las sobremesas de las comidas familiares o en las comuniones lloran de risa con la servilleta en la cara. Mi tía Madeleine acababa incluso enseñando el borde plisado de sus bragas rosas. No recuerdo a una sola haciendo punto o complicándose la vida con las salsas; sacaban del aparador la fuente de fiambre y la pirámide de papel manila manchado de nata. El polvo, el orden, les daba exactamente igual, pedían disculpas, eso sí, para quedar bien, «no os fijéis en cómo está la casa, ¿eh?», decían. No eran mujeres de interior sino de exterior, acostumbradas a trabajar desde los doce años, como los hombres, y nada de fábricas de tejido bien doblado y limpio, sino cordajes y botes de conserva. Me gustaba escucharlas, les hacía preguntas, la sirena, la bata obligatoria, la contramaestre y reír todas juntas en la misma sala, estaba convencida de que también ellas iban a la escuela, pero sin los deberes ni los castigos. Al principio, antes de admirar a las profesoras, superiores y terribles, antes de saber que no es un oficio hermoso envasar pepinillos, me parecía bien hacer como ellas.
Más que mi abuela, que mis tías, imágenes episódicas, está la que les saca cien cabezas, la mujer blanca cuya voz resuena en mí, que me envuelve, mi madre. ¿Cómo, viviendo junto a ella, no iba a pensar yo que es glorioso ser mujer, e incluso que las mujeres son superiores a los hombres? Ella es la fuerza y la tempestad, pero también la belleza, la curiosidad de las cosas, figura de proa que me abre las puertas del futuro y me afirma que no hay que tener nunca miedo de nada ni nadie. Una luchadora contra todo, los proveedores y los malos pagadores de su tienda, la alcantarilla atascada de la calle y los peces gordos que querrían aplastarnos siempre. Arrastra en su estela a un hombre dulce y soñador, de tono tranquilo, a quien la menor contrariedad ensombrece durante días pero que sabe cantidad de historias, chistes y adivinanzas, oro parece plata no es, canciones que me enseña mientras trabaja en la huerta y yo recojo gusanos para echárselos a las gallinas: mi padre. No los separo en mi cabeza, sencillamente soy la muñequita blanca de ella, el renacuajo de él, la pequeñaja para ambos, y debo parecerme a ella, puesto que soy chica, y tendré pechos como ella, la permanente y unas medias.
Por la mañana, papá-se-va-a-trabajar, mamá-se-queda-en-casa, hace-las-tareas-domésticas, prepara-una-suculenta-comida, yo balbuceo, repito con los demás sin hacer preguntas. Todavía no siento vergüenza por no ser hija de gente normal.
Mi padre no se va por la mañana, ni por la tarde, nunca. Se queda en casa. Sirve en el bar y en la tienda, friega los platos, limpia la cocina, tira las mondas. Él y mi madre viven juntos en el mismo movimiento, esas idas y venidas de hombres por un lado, de mujeres y niños por el otro, que constituyen para mí el mundo. Los mismos conocimientos, las mismas preocupaciones, esa caja de caudales que vacía él cada noche mientras ella le mira cómo cuenta, diciendo, él o ella, «no hay gran cosa» u otras veces «no está mal». Mañana, uno de los dos irá a llevar el dinero a correos. No exactamente las mismas tareas, sí, hay un código, pero este no debía a la tradición más que el lavado de ropa y el planchado para mi madre, la huerta para mi padre. En cuanto al resto, parecía haberse establecido según los gustos y las capacidades de cada uno. Mi madre se ocupaba más bien de la tienda de ultramarinos y mi padre del bar. Por un lado los atropellos de mediodía, el tiempo medido al minuto, a las clientas no les gusta esperar, son gentes de no sentarse, de voluntades múltiples, una botella de cerveza, un paquete de horquillas, desconfiadas, a las que hay que tranquilizar constantemente, ya verá, esta marca es mucho mejor. Teatro, labia. Mi madre salía machacada pero resplandeciente, de su tienda. Por el otro lado, los tragos relajados, la tranquilidad de la silla, el tiempo sin reloj, de los hombres instalados ahí para pasarse horas. Inútil precipitarse, ni tratar de vender el producto, ni siquiera dar conversación, los clientes hablan por dos. Que ni pintado para mi padre, que es un lunático, o eso dice mi madre. Y además las personas del bar le dejan tiempo para un montón de tareas más. Música de platos y cazuelas mezclada con las canciones de la radio y los descubrimientos de la espabilada niña Nanette-Vitamine, ofrecidos por la marca de cacao Banania, voy a acabar de despertarme, bajar a la cocina y me encontraré con él, fregando los platos de la víspera. Me prepara el almuerzo. Me llevará a la escuela. Hará la comida. Por la tarde se dedicará a la carpintería o irá a ocuparse de la huerta, con la azada al hombro. Para mí no hay diferencia, es siempre el mismo hombre, lento, soñador, ya sea tallando bonitas cintas de monda de patata que forman volutas entre sus dedos, ya sea dándole la vuelta en el fuego a las salchichas ahumadas, que nos pican a los ojos, ya sea enseñándome a silbar mientras planta unos bulbos de puerro. Una presencia segura y serena a cualquier hora del día. Comparándolo con los obreros del entorno, los viajantes fuera de su casa todo el día, me parecía que mi padre estaba siempre de vacaciones, y a mí me venía al dedillo. Cuando se enfadaban mis amigas, o cuando el jueves hacía demasiado frío para jugar a la rayuela en el patio, echábamos juntos unas partidas de dominó o parchís en el bar. En primavera, le acompaño a la huerta, su pasión. Me enseña los nombres graciosos de las hortalizas, la cebolla amarilla Paja Virtudes y la lechuga rubia gorda y perezosa, estiro con él el cordel por encima de la tierra removida. Juntos picamos con ahínco fiambre, rábanos negros y le damos la vuelta al plato para degustar una manzana asada. El sábado le miro cuando acogota el conejo y después cómo le hace mear apretándole en la tripa aún blanda y lo despelleja con ese ruido de vieja tela que se rasga. Papá-pupa desazonado que se precipita sobre mi rodilla ensangrentada, que va a buscar las medicinas y se instalará durante horas a la cabecera de mi cama con la varicela, el sarampión, la tosferina para leerme Las cuatro hijas del doctor March o para jugar al ahorcado. Papá-niño, «eres más tonto que ella», dice ella. Siempre dispuesto a llevarme a las ferias, a ver películas de Fernandel, a fabricarme un par de zancos y a iniciarme en la jerga de la preguerra, pepinoderistal y otros palabros pastosos por el estilo que me encantan. Papá indispensable para llevarme a la escuela y esperarme a mediodía y por la tarde, con la bici en la mano, apartado del tropel de madres, con las perneras del pantalón recogidas por unas pinzas de hierro. Agobiado al menor retraso. Después, cuando sea lo bastante mayor como para ir sola por la calle, estará siempre acechando mi vuelta a casa. Un padre ya mayor maravillado de tener una hija. Luz amarilla fija de los recuerdos, cruza el patio, con la cabeza gacha por el sol, y una cesta en el brazo. Tengo cuatro años, me enseña a ponerme el abrigo agarrando las mangas del jersey con los puños para que no se apelotonen en la parte superior del brazo. Únicamente imágenes de dulzura y atenciones. Cabezas de familia sin tacha, grandes oradores domésticos, héroes de la guerra o del trabajo, os ignoro, yo he sido la hija de ese hombre.
Edipo me la suda. A ella también la adoraba.
Ella, esa voz profunda que oía yo nacer de su garganta. Las noches de fiesta cuando me quedaba dormida en sus rodillas, esa corriente de aire, esos portazos, todo vibra junto a ella, estalla incluso, día magnífico e impresionante en que un cenicero vuela por la ventana y queda pulverizado en la acera ante el repartidor boquiabierto que ha cometido el error de olvidarse de no sé qué artículo. Efecto de uno de esos sencillos enojos suyos, de los que estimulan, proclamando que ese oficio la tiene hasta la coronilla y más arriba, la paz que viene luego, el frasco de caramelos de amapola que dejan la lengua escarlata, la gran caja de galletas a granel en la que metíamos las dos la mano para consolarnos de su carácter. Sé, sabemos que grita por salud, por placer y que en realidad nunca se hartará de ser dueña, aunque sea de una tienda, pero dueña. En esos momentos en que se deja llevar, dice que a fin de cuentas ha jugado bien sus cartas. La tienda le ocupa las tres cuartas partes de su tiempo. Ella es quien recibe a los representantes, verifica las facturas y calcula los impuestos. Jornadas de sombríos murmullos, se instala ante los papeles, desgrana las sumas a media voz y le da la vuelta a las facturas mojándose el dedo, sobre todo que no la moleste nadie. Día excepcional de silencio ya que los otros, el ruido y la vida burbujean a su alrededor. Choques de botellas, repiqueteo de los platillos de la balanza, historias de enfermedades y muertos, único momento tranquilo, el de la cuenta garabateada en el lomo del camembert o del kilo de azúcar, de nuevo historias de chicas que festejan, de empleo y de climaterio. El primer eco del mundo me llegó por mi madre. Nunca he conocido esos interiores silenciosos con justo el tacatac de la máquina de coser, los ruidos discretos de las madres que hacen que el orden y el vacío nazcan de sus manos. Con unas chavalas de la clase, íbamos a llamar a las casas bien, Rue de la République o Avenue Clemenceau, con las pegatinas de los tuberculosos en la mano. Espera larga, no oíamos nada, se acababa abriendo la puerta, justo una rendija, mujeres asustadizas que permanecían agazapadas en el vestíbulo con olores a rancho tras ellas, mujeres de sombras, opresivas, que volvían a encerrarse a toda prisa, descontentas porque las habían molestado. Mi madre, ella, es el centro de una red ilimitada de mujeres que cuentan sus existencias, pero solo por la tarde, al pasar a recoger la compra, de niños que vienen tres veces a la hora por dos ratones de chocolate y un malabar, de viejos muy lentos en recuperar los cambios o recoger la bolsa que se les ha caído al suelo mientras se apoyan en el mostrador. No me imaginaba que ella pudiera servir para otra cosa.
Mamá limpia la casa a conciencia. Quita el polvo, m delante de p en limpiar, con un plumero. Qué limpieza, qué plumero, en mi casa el sábado se produce un auténtico cataclismo con olor a lejía, hasta las sillas del bar subidas a las mesas. Mi madre, con el pelo tapándole los ojos y los pies anegados, me grita que no dé un paso más. Y a eso de Semana Santa llega la insulsa fragancia calcárea a paredes enérgicamente enjabonadas, a mantas apiladas en un rincón, a muebles corridos, amontonados en inestables pirámides, y ella a gatas, frotando el parqué con un estropajo metálico, le veía yo las ligas rosas, y después, durante días, las sillas se pegaban al culo. Todo ese zafarrancho parece matarla tanto como a nosotros, a mi padre y a mí, espantados por ese derroche de agua y encausto. Me consuelo introduciéndome en el túnel de los colchones enrollados. Y sobre todo con que se acabó hasta dentro de un año. El resto del tiempo, limpieza de a poquitos, una sábana que planchar, llaman, una clienta, ni siquiera es seguro que al final del día la sábana, y lo demás, no siga estorbando en la mesa de la cocina. A las cinco de la tarde exclamará «¡me quedan cinco minutos, voy a poner la colcha!». La cama sin hacer, única obsesión que le conozco, junto con la lavadora de los martes, día flojo en el comercio. Horrible ceremonia preparada desde la víspera con el agua cargada desde la bomba exterior hasta los cubos donde los colores quedan a remojo toda la noche. Al día siguiente, desaseada, fea de sudor, deambula en medio del vapor de la lavandería, diabólica, y nadie tiene derecho a ir a verla. Reaparece a mediodía, aureolada por un olor dulzón a ropa lavada, muda, el odio personificado a vaya usted a saber qué. Pero el polvo para ella no existía, o por lo menos era algo natural, nada molesto. Para mí también, un velo seco que cubre el sofá, que hace encaje cuando levanto los libros, que baila en los rayos de sol y se quita de un jarrón o un cuaderno con la manga de la bata. Entre doce y catorce años, voy a descubrir con estupefacción que ese polvo que antes ni siquiera veía es sucio y feo. Esa serpiente de Brigitte, señalando la parte inferior de la pared: «¡Oye!, ¿hace tiempo que nadie ha pasado por aquí, no?», me ha enseñado el minúsculo reborde del zócalo, todo gris en efecto, pero bueno, ahora resulta que hay que limpiar eso también, yo que siempre había creído que era la suciedad normal, como el rastro de los dedos en las puertas o el amarillo de encima de la cocina. Vagamente humillada al constatar que mi madre faltaba a uno de sus deberes, ya que, según parecía, sí era un deber suyo. Más adelante aún, atónita al enterarme de que también había que limpiar los quemadores de gas, la parte inferior de los lavabos y la trasera de los frigoríficos y las cocinas que nunca se ven, supe de la existencia de un montón de trucos en Femme pratique, Bonnes soirées, para que todo esté más brillante, más blanco, para que todo el interior de una casa acabe siendo una trampa de cómo conservar las cosas. Además, te empujan a creer que lo harás muy deprisa, en un abrir y cerrar de ojos. El abrir y cerrar de ojos lo he conocido con mi madre, pasando de la sopa a la carne en el mismo plato para ahorrar vajilla, diciendo que a ese jersey le va bien la suciedad y no hay por qué cambiarlo, para ella consistía en dejar todas las cosas en paz, con su polvo y su desgaste.
No perdía el tiempo, según decía, en tejer prendas de punto interminables. A veces, los domingos de invierno, como un remordimiento, intenta ponerse, y contamos las dos los puntos de malla de una bufanda que nunca superará los veinte centímetros. Cocinar es cosa de él, excepto el sempiterno entremés franco-ruso de los jueves y las crepes o los buñuelos de los domingos. Huele a fiesta de arriba abajo, y a menudo al principio de la primavera, puesto que coincide con el martes de carnaval o con el jueves de la tercera semana de Cuaresma. Las crepes saltan una tras otra la tarde entera, y ella las va ofreciendo a los clientes más fieles del bar, yo tengo las manos perladas de azúcar y el estómago revuelto, esa noche no cenaremos. O el plum-cake de sobre para mujeres con prisas, «aparta los cuadernos de la mesa, no vayamos a ensuciarlos» y en un santiamén esos acantilados de harina derrumbándose sobre la mar amarilla de los huevos, y el permiso de mojar el dedo en la mezcla. Me deja la mitad de las pasas, y ambas nos relamemos apurando el fondo cremoso de la ensaladera. Durante quince días no cascará un huevo. En cocina y en limpieza, para ella solo contaba lo excepcional, lo de cuando me apetezca, las ganas de suelos que encerar o de paredes que baldear, de tartas para agradar.
…