La máscara robada
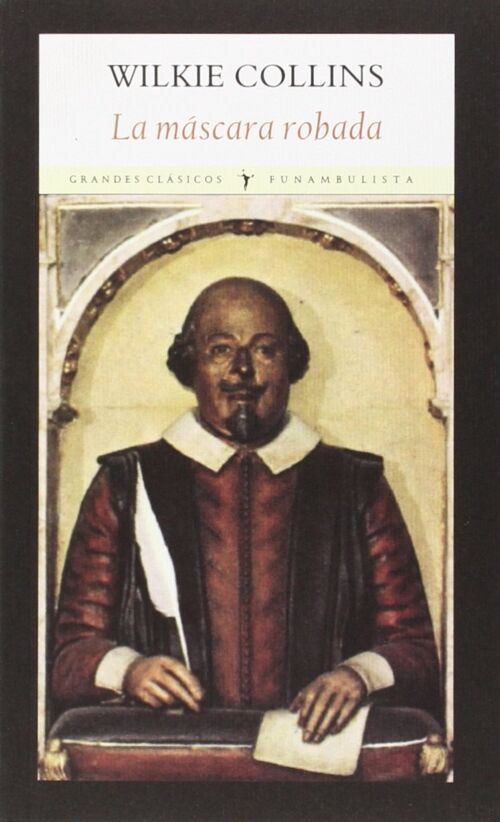
Resumen del libro: "La máscara robada" de Wilkie Collins
La máscara robada es una novela corta de Wilkie Collins, publicada en 1851, que narra la historia de un actor obsesionado con Shakespeare y su busto en la iglesia de Stratford-upon-Avon. El protagonista, Reuben Wray, se lleva consigo una réplica de yeso de la máscara del dramaturgo, que le causa más problemas que alegrías en su nuevo hogar en Tidbury-on-the-Marsh. La gente del pueblo, que le toma por rico, le acosa con sus demandas y curiosidades, y el propio Wray se ve envuelto en una serie de situaciones cómicas y dramáticas por culpa de su preciada reliquia.
La novela cuenta también con una serie de personajes secundarios que aportan color y variedad a la trama. Entre ellos se encuentran la esposa y la hija de Wray, que sufren las consecuencias de su obsesión; el señor Yollop, el casero que les alquila la casa y que les espía constantemente; el señor Tatt, el barbero del pueblo que se cree un gran poeta; el señor Dornick, el médico que intenta curar a Wray de su supuesta locura; y el señor Lorn, el vicario que tiene una relación especial con la máscara.
La novela es un homenaje de Collins a su amigo y mentor Charles Dickens, que también escribió cuentos de Navidad con un tono moralizante y sentimental. Sin embargo, Collins se aleja del estilo de Dickens y opta por una narración más irónica y misteriosa, que anticipa sus futuras obras maestras del género policiaco. La máscara robada es una obra divertida y original, que combina el humor con la intriga y el suspense, y que muestra la admiración de Collins por Shakespeare y su influencia en la literatura inglesa.
INTRODUCCIÓN
Puede ocurrir que algunos lectores de esta historia tengan en su poder una «máscara» —o una cabeza— de escayola del rostro de Shakespeare, una de las reproducciones en vaciado del famoso busto de Stratford que se pusieron a la venta hace algún tiempo. Las circunstancias bajo las cuales se obtuvo el molde original se las oí relatar, una vez, a un amigo de quien guardo un cariñoso recuerdo y con quien estoy en deuda por el ejemplar que poseo hoy en día.
Hace algunos años, se contrató a un cantero para efectuar unos arreglos en la iglesia de Stratford-upon-Avon. Mientras se ocupaba de estas reparaciones, el cantero se las arregló —sin levantar sospechas, pensaba él— para fabricar un molde del busto de Shakespeare. Sin embargo, se descubrió lo que había hecho e, inmediatamente, las autoridades, encargadas de la custodia del busto original, lo amenazaron con penas y sanciones legales muy severas, aunque no especificaron de qué delito se le acusaba. El pobre hombre estaba tan asustado por las amenazas que rápidamente empaquetó sus herramientas y, cogiendo el molde, se marchó de Stratford. Después, el cantero expuso su caso a personas con capacidad para aconsejarle, quienes le dijeron que no debía temer ningún castigo y que, si consideraba que podría venderlos, hiciera tantos moldes del busto como quisiera y los pusiera a la venta en cualquier lugar. El cantero siguió el consejo, realizó cuidadosamente sus reproducciones del busto en bloques de mármol negro y vendió un gran número de ellas no solo en Inglaterra, sino también en América. Debe añadirse que este cantero había destacado siempre por su extraordinaria veneración a Shakespeare, que llevó a tal extremo que llegó a asegurar al amigo —de quien luego recibí esta información— que él, que era viudo, ¡se habría vuelto a casar solo si hubiera conocido a una mujer que fuera descendiente directa de William Shakespeare!
La idea inicial de las siguientes páginas procede de la anécdota que acabo de relatar. Ahora ofrezco mi librito al público, en el que he procurado narrar una trama sencilla, escrita de forma llana y familiar, o, en otras palabras, como si estuviera contándosela a unos amigos ante la chimenea de mi casa.
WILKIE COLLINS
I
ORATORIA PARA LA MULTITUD
Estaría insultando la inteligencia de los lectores si creyera necesario describirles la muy célebre ciudad de Tidbury-on-the-Marsh, puesto que: ¿quién no está familiarizado con esta elegante zona residencial de provincias? El espléndido hotel nuevo que se ha construido al lado de la vieja posada; la amplia biblioteca a la que, no satisfechos solo con sumar libros, le están añadiendo también otra puerta de entrada; el semicírculo de suntuosas moradas de estilo griego que sobresale en la cima de la colina para competir con el círculo completo de viviendas almenadas de estilo gótico al pie de esta… ¿Acaso no son estos detalles locales conocidos a la perfección por cualquier inglés avezado? Por supuesto que sí, la pregunta está de más. Entonces, pasemos, sin malgastar más tiempo, de Tidbury en general a High Street en particular, y de ahí a nuestro destino actual: el establecimiento comercial de los señores Dunball y Dark.
Con solo mirar los líquidos coloreados, la estatua en miniatura de un caballo, los parches para los callos, las bolsas de hule, los tarros de cosméticos y los platillos de vidrio tallado llenos de pastillas expuestos en el escaparate, en un primer momento se podría imaginar que Dunball y Dark eran meros farmacéuticos. Pero, si se mira cuidadosamente a través de la entrada hacia una estancia interior, se puede observar una inscripción, un receptáculo grande y vertical de caoba, en forma de caja, con un hueco protegido por unas rejas de latón y una cortina verde preparada para correrse sobre él, y detrás del agujero, parcialmente visible, un hombre con una palita de cobre en la mano para recoger el dinero. Estos datos deberían bastar para informar de que Dunball y Dark no solo eran farmacéuticos, sino que también eran banqueros.
La mañana es tormentosa y con viento de finales de noviembre. Dunball —en ausencia de Dark, que ha ido a dar un discurso a la reunión de la sacristía— se ha metido en el habitáculo de caoba y ha tomado las riendas de todos los negocios y de la dirección de la sucursal bancaria. Dunball es un hombre muy gordo y se le ve absurdamente grande en el espacio donde ahora se encuentra. Hasta el momento ni un solo cliente ha solicitado dinero ni ha ido a cotillear siquiera con el banquero a través de las rejas de latón de su cárcel comercial. Dunball se sienta ahí, mirando fijamente y con calma hacia la calle a través de la parte del local dedicada a la farmacia. El oro está en un cajón; los billetes, en otro; los codos, sobre el libro de cuentas; y la palita de cobre, bajo el pulgar. Dunball es la imagen de la adinerada soledad. El ermitaño de las finanzas británicas.
En la parte exterior de la tienda está el joven ayudante, preparado para medicar al público en un santiamén. Pero Tidbury-on-the-Marsh es un lugar saludable y poco rentable, y no acude nadie. Cuando el joven ayudante ya ha averiguado por el reloj de la tienda que son las diez y cuarto, y por la veleta de enfrente que sopla viento de sur-suroeste, ha agotado todas las fuentes de diversión externas y se ve obligado a entretenerse con otros quehaceres: primero, afilando su navaja, y, después, cortándose las uñas. Ha terminado con la mano izquierda y acaba de comenzar con el pulgar de la derecha cuando, ¡al fin!, un cliente oscurece la entrada de la tienda.
Dunball se sobresalta y empuña la palita de cobre. El joven ayudante cierra su navaja rápidamente y hace una reverencia. El cliente es una joven y ha venido a comprar un bote de pomada labial.
La joven viste discretamente y con esmero, aparenta unos dieciocho o diecinueve años y tiene algo en la cara que solo lo puedo calificar con el epíteto de adorable. Hay una belleza pura e inocente en su frente y en sus ojos —que tienen una expresión alegre, amable y tranquila cuando te miran— y, al hablar, hay en sus claras palabras un curioso sonido familiar que te hacen imaginar —a pesar de ser un extraño— que debes haberla conocido y amado hace tiempo y que de alguna manera te has ingratamente olvidado de ella en ese lapso de tiempo. Sin embargo, mezclado con la dulzura y la inocencia de niña que constituyen su encanto más relevante, hay un aire de firmeza —especialmente evidente en la expresión de sus labios— que le da cierto carácter y originalidad a su cara. Su figura…
Me detengo en su figura. Desde luego no por falta de frases para describirla, sino por una desalentadora convicción de que cualquier descripción no podría en lo más mínimo producir el efecto apropiado en la imaginación ajena. Si me preguntaran en qué esfuerzos literarios es más patente la escasez de recursos expresivos, respondería que en las descripciones de las heroínas. Hemos leído cientos de descripciones, algunas de ellas tan bellamente acabadas y precisas que no solo nos informan de los ojos de la dama, las cejas, la nariz, las mejillas, el cutis, la boca, los dientes, el cuello, las orejas, la cabeza, el cabello y la forma de vestir, sino que incluso nos familiarizan con la determinada manera en que los sentimientos en el interior del pecho lo hacen jadear o lo inflaman externamente; además de mostrarnos la exacta posición del rostro en el que había unas pestañas lo bastante largas como para proyectar una sombra sobre las mejillas. Hemos leído todo esto atentamente y con admiración, tal como se merece, y aun así nos hemos levantado de la lectura sin habernos aproximado ni remotamente a una imagen del tipo de mujer que es la heroína. Al principio de la descripción, vagamente sabíamos que era guapa, y, al final, lo sabemos con igual abundancia de detalles como de manera igualmente imprecisa.
…
Wilkie Collins. William Wilkie Collins (1824-1889) es una figura imprescindible de la literatura victoriana, considerado uno de los padres del género policíaco y maestro del suspense. Nacido en Londres, en el seno de una familia ligada al arte, su destino parecía inclinarse hacia la pintura, pero las letras se impusieron, llevándolo a convertirse en un narrador brillante. Su infancia en Italia marcó su sensibilidad artística, y aunque comenzó una carrera en el Derecho, pronto abandonó los códigos legales por las palabras.
Desde su debut literario con Antonina o la caída de Roma (1850), Collins mostró un talento singular para el drama y la construcción de atmósferas cargadas de misterio. Pero fue con La dama de blanco (1860) y La piedra lunar (1868) cuando alcanzó la inmortalidad literaria. Estas novelas, publicadas por entregas en revistas dirigidas por su amigo Charles Dickens, combinan un minucioso relato con un suspense tan absorbente que las convierten en pioneras del thriller contemporáneo. La amistad con Dickens no solo marcó su vida personal, sino también su carrera, alimentando colaboraciones literarias que dejaron una huella indeleble en la narrativa inglesa.
Collins era un hombre de contrastes: brillante y atormentado. Su lucha contra la gota reumática lo llevó a depender del láudano, una adicción que influyó profundamente en su obra. En La piedra lunar, el autor explora el impacto psicológico de las sustancias, reflejo de sus propias alucinaciones, incluido el inquietante "Ghost Wilkie", un alter ego que, según decía, lo acompañaba.
En su vida personal, Collins nunca contrajo matrimonio, pero mantuvo relaciones complejas con Caroline Graves y Martha Rudd, con quien tuvo tres hijos. Su vida amorosa, libre de las convenciones victorianas, es tan intrigante como sus historias.
Wilkie Collins murió en Londres en 1889, dejando un legado literario que sigue cautivando a generaciones. Su tumba en el cementerio de Kensal Green, grabada con el título de La dama de blanco, es un tributo a un autor cuya imaginación desbordante y aguda crítica social redefinieron la novela del siglo XIX.