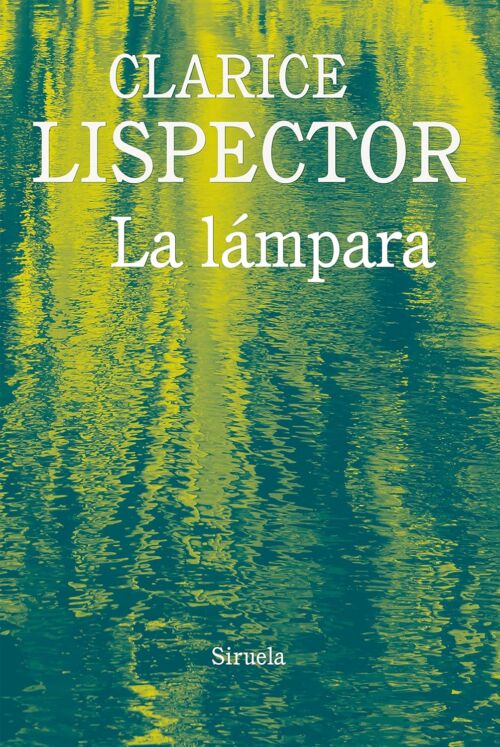Resumen del libro:
“La Lámpara” (1946), la segunda novela de la aclamada autora brasileña Clarice Lispector, irradia una luz deslumbrante que revela facetas cruciales de su estilo narrativo distintivo. Al igual que el objeto que da título a la obra, la novela ilumina y ciega en igual medida. En su esencia, el relato se centra en la historia de un probable incesto entre los hermanos Virgínia y Daniel, así como en la solitaria existencia de Virgínia, cuyo aislamiento distorsiona la percepción de lo real. La mirada incisiva de Virgínia no hace concesiones y penetra hasta los rincones más profundos del yo, desafiando nuestras convenciones sobre la forma en que nos relacionamos con los demás y el mundo que nos rodea. El sorprendente desenlace de la trama resuena de manera unánime, dejando claro que era el desenlace inevitable.
Clarice Lispector, conocida por su estilo introspectivo y su habilidad para explorar los matices de la experiencia humana, nos sumerge en un mundo donde la soledad y la percepción aguda de la realidad se entrelazan de manera magistral. A través de una prosa exquisitamente detallada, Lispector nos invita a contemplar la fragilidad de nuestras relaciones y la complejidad de la psique humana. “La Lámpara” se erige como una obra fundamental en el canon literario de Lispector, destacando su capacidad para desafiar convenciones y revelar verdades incómodas. Esta novela no solo ilumina la extraordinaria destreza de la autora, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la condición humana y las complejidades de la intimidad y la soledad.
Ella sería fluida durante toda su vida. Pero lo que había dominado sus contornos y los había atraído a un centro, lo que la había iluminado contra el mundo y le había dado un íntimo poder había sido el secreto. Nunca sabría pensar en él en términos claros, temiendo invadir y disolver su imagen. Sin embargo había formado en su interior un núcleo lejano y vivo, y nunca había perdido la magia; la sostenía en su vaguedad insoluble como la única realidad que para ella siempre debería ser la realidad perdida. Los dos se asomaban sobre el puente frágil y Virgínia sentía vacilar sus pies desnudos, como si estuviesen sueltos sobre el tranquilo torbellino de las aguas. Era un día violento y seco, con amplios colores fijos; los árboles crujían bajo el viento templado crispado por repentinos fríos. El vestido fino y rasgado de niña era atravesado por estremecimientos de frescura. Con la boca seria, apretada contra la rama muerta del puente, Virgínia sumergía sus ojos distraídos en las aguas. De repente se quedó inmóvil, tensa y leve:
—¡Mira!
Daniel volvió la cabeza rápidamente; atrapado en una piedra había un sombrero mojado, pesado y oscuro de agua. El río al correr lo arrastraba con brutalidad y él se resistía. Hasta que, perdiendo sus últimas fuerzas, fue arrastrado por la corriente ligera y a saltos se hundió entre espumas casi alegre. Ellos dudaban sorprendidos.
—No se lo podemos contar a nadie —susurró finalmente Virgínia con voz distante y vertiginosa.
—Sí… —Incluso Daniel se había asustado y asentía… las aguas continuaban corriendo—. Ni que nos pregunten sobre el ahog…
—¡Sí! —casi gritó Virgínia… Se callaron con fuerza, los ojos agrandados y feroces.
—Virgínia… —dijo su hermano lentamente, con una dureza que llenaba su rostro de ángulos—, voy a hacer un juramento.
—Sí… Dios mío, pero siempre se jura…
Daniel la miraba y pensaba, y ella no movía el rostro esperando que él encontrase en ella la respuesta.
—Por ejemplo… si hablamos de esto con alguien, que todo lo que somos… se vuelva nada.
Él había hablado tan serio, tan bello, el río fluía, el río fluía. Las hojas cubiertas de polvo, las hojas espesas y húmedas de la orilla, el río fluía. Quiso responder y decir que sí, ¡que sí!, ardientemente, casi feliz, riendo con los labios secos… Pero no podía hablar, no sabía respirar; cómo la perturbaba. Con los ojos dilatados, el rostro de repente pequeño y sin color, ella asintió cautelosamente con la cabeza. Daniel se apartó. Daniel se apartaba. ¡No!, quería gritar y decir que esperase, que no la dejase sola sobre el río; pero él seguía. Con el corazón latiendo en un cuerpo súbitamente vacío de sangre, el corazón despeñándose, cayendo furiosamente, las aguas corriendo, ella intentó entreabrir los labios, insinuar aunque solo fuese una palabra cálida. Como el grito imposible en una pesadilla, no se escuchó ningún sonido y las nubes se deslizaron rápidas por el cielo hacia un destino. Bajo sus pies susurraban las aguas, en una clara alucinación ella pensó: ah, sí, entonces iba a caer y a ahogarse, ah, sí. Algo intenso y lívido como el terror, pero triunfante, una cierta alegría loca y atenta ahora le invadía el cuerpo y ella esperaba para morir, la mano cerrada como para siempre en la rama que colgaba sobre el puente. Entonces Daniel se volvió.
—Ven —dijo sorprendido.
Ella lo miró desde el fondo tranquilo de su silencio.
—Ven, idiota —repitió colérico.
Un instante muerto suspendió largamente las cosas. Ella y Daniel eran dos puntos quietos e inmóviles para siempre. Pero yo ya he muerto, parecía pensar mientras se desprendía del puente como si la segaran de él con una hoz. Yo ya he muerto, pensaba aún, y sobre unos pies extraños su rostro blanco corría pesadamente hacia Daniel.
Andando por la carretera, la sangre volvió a latir con ritmo en sus venas; avanzaban deprisa, juntos. En el polvo se veía la marca vacilante del único automóvil de Brejo Alto. Bajo el cielo brillante el día vibraba en su último momento antes de la noche, en los senderos y en los árboles el silencio se concentraba pesado de bochorno; ella sentía en la espalda los últimos rayos templados del sol, las nubes grandes tensamente doradas. Sin embargo hacía un vago frío, como si viniese del bosque en sombras. Ellos miraban adelante, el cuerpo alerta; había una amenaza de transición en el aire que se respiraba… el próximo instante traería un grito y algo perplejamente se destruiría o la noche leve amansaría de repente aquella existencia excesiva, tosca y solitaria. Ellos caminaban rápido. Había un perfume que dilataba el corazón. Las sombras cubrían poco a poco el camino, y cuando Daniel empujó el pesado portón del jardín, la noche reposaba. Las luciérnagas abrían puntos lívidos en la penumbra. Se pararon un momento, indecisos en la oscuridad, antes de mezclarse con los que no sabían nada, mirándose como por última vez.
—Daniel… —murmuró Virgínia—. ¿Ni siquiera puedo hablar contigo?
—No —dijo él, sorprendido por su propia respuesta.
Vacilaron un instante, delicados, quietos. ¡No, no!…, negaba ella el miedo que se aproximaba, como para ganar tiempo antes de precipitarse. No, no, decía, evitando mirar a su alrededor. La noche había caído, la noche había caído. ¡No hay que precipitarse!, pero de repente algo no se contuvo y empezó a suceder… Sí, allí mismo iban a erguirse los vapores de la madrugada morbosa, pálida, como el final de un dolor, vislumbraba Virgínia, súbitamente tranquila, sumisa y absorta. Cada rama seca se escondería bajo una luminosidad de caverna. Aquella tierra más allá de los árboles, castrada por la quema de rastrojos, se vería a través de la blanda neblina, oscurecida y difícil, como a través de un pasado; ella veía ahora, quieta e inexpresiva, como sin memoria. El hombre muerto se deslizaría por última vez entre los árboles dormidos y helados. Como campanadas que sonasen de lejos, Virgínia sentiría en el cuerpo el toque de su presencia; se levantaría de la cama lánguidamente, sabia y ciega como una sonámbula, y en su corazón un punto latiría débil, casi desfallecido. Levantaría la guillotina de la ventana, los pulmones envueltos en la niebla fría. Sumergiendo los ojos en la ceguera de la oscuridad, los sentidos latiendo en el espacio helado y cortante; nada percibiría sino la quietud en sombras, las ramas retorcidas e inmóviles… la larga extensión perdiendo los límites en una súbita e insondable neblina. ¡Allí estaba el límite del mundo posible! Entonces, frágil como un recuerdo, vislumbraría la mancha cansada del ahogado alejándose, hundiéndose y reapareciendo entre brumas, sumergiéndose finalmente en la blancura. ¡Para siempre! Soplaría el amplio viento en los árboles. Ella llamaría casi muda: ¡hombre!, pero ¡hombre!, para retenerlo, para hacerlo volver. Pero era para siempre, escucha Virgínia, para siempre y aunque Granja Quieta se marchite y nuevas tierras surjan indefinidamente, el hombre nunca volverá, Virgínia, nunca, nunca, Virgínia. Nunca. Se liberó del sueño en el que había caído, sus ojos adquirieron una vida perspicaz y brillante, exclamaciones contenidas se dolían en su pecho estrecho; la incomprensión ardua y asfixiada precipitaba su corazón a la oscuridad de la noche. No quiero que la lechuza chille, se gritó en un sollozo sin sonido. Y una lechuza inmediatamente chilló oscura en una rama. Se sobresaltó: ¿había chillado antes de su pensamiento?, ¿o en el mismo instante? No quiero oír los árboles, se decía palpando en su interior, avanzando estupefacta. Y los árboles se mecían al viento repentino con un rumor lánguido de vida extraña y profunda. ¿O no había sido un presentimiento?, se imploraba ella. No quiero que Daniel se mueva. Y Daniel se movía. La respiración leve, los oídos nuevos y sorprendidos, ella parecía poder penetrar y huir de las cosas en silencio como una sombra; débil y ciega, sentía el color y el sonido de lo que casi sucedía. Avanzaba trémula ante sí misma, volaba con los sentidos hacia delante atravesando el aire tenso y perfumado de la noche nueva. No quiero que el pájaro vuele, se decía ahora, casi una luz en el pecho a pesar del terror, y con una percepción cansada y difícil presentía los movimientos futuros de las cosas un instante antes de que sonasen. Y si quisiese diría: no quiero oír el fluir del río, y no habría cerca ningún río pero ella oiría su llanto sordo sobre las pequeñas piedras… y ahora… y ahora… ¡sí!…
—¡Virgínia! ¡Daniel!
En la confusión todo se precipitaba, asustado y oscuro; la llamada de la madre brotaba del interior del caserón y entre los dos estallaba una nueva presencia. La voz no había alterado el silencio de la noche pero había repartido su oscuridad, como si el grito fuese un rayo blanco. Antes de que tuviese conciencia de sus movimientos, Virgínia se halló dentro de la casa, detrás de la puerta cerrada. La sala, la escalera, se extendían en silencio indistinto y sombrío. Las lámparas encendidas oscilaban en sus cables bajo el viento en un prolongado movimiento mudo. A su lado estaba Daniel, con sus labios exangües, duros e irónicos. En la quietud de la Granja algún caballo suelto movía con calma las hierbas con sus patas finas. En la cocina revolvían los cubiertos, un súbito sonido de campana y los pasos de Esmeralda atravesaron rápidamente una habitación… la lámpara encendida oscilando tranquila, la escalera durmiente respirando. Entonces —no era siquiera de alivio por acabarse el miedo, sino en sí mismo inexplicable, vivo y misterioso— entonces ella sintió un largo, claro, profundo instante abierto dentro de sí. Acariciando con los dedos fríos la vieja aldaba de la puerta entrecerró los ojos sonriendo con malicia y profunda satisfacción.
…