La guerra del fuego
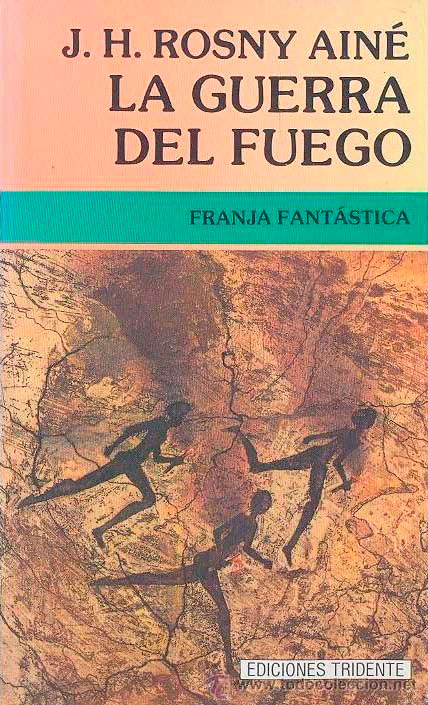
Resumen del libro: "La guerra del fuego" de J.H. Rosny
Hace más de cien mil años, la tribu de los Oulhamr huye, vencida, detrás de su jefe. Han perdido el fuego, están a merced del frio y de la noche. Dos guerreros intentan reanimar ese fuego perdido: Naoh, hijo de Leopardo, el más grande y más ágil y Aghoo, hijo de Uro, el bruto más velludo de los Oulhamr. Para reconquistar el fuego los guerreros tendrán que vérselas con el oso gris, el león gigante, la tigresa, los devoradores de hombres, los mamuts, los enanos rojos, los hombres sin hombros, los hombres de pelo azul y el oso de las cavernas. Es Naoh secundado por sus fieles compañeros, Gaw y Nam quien lo consigue después de numerosas aventuras. Naoh es retratado como el primer espíritu prehistórico en barruntar que la bondad puede ser más favorable que la crueldad, en él se resumen años y años de prehistoria; él es la muestra de la evolución de la humanidad, lenta, oscura, incomprensiblemente, pero con seguridad, con aplomo, por esta fuerza imperecedera que el hombre lleva dentro, desde los tiempos más remotos: el alma. Esta joya de Rosny consigue identificarnos, a pesar de los siglos y de las diferencias de todo orden, con el protagonista del libro. Y hasta se diría que lo consigue poéticamente, llevando la obra a la categoría de un verdadero clásico. Esta novela, de ámbito prehistórico, inspiró la película “En busca del fuego”.
I. La muerte del fuego
Los Oulhamr huían en la noche espantosa. Locos por el sufrimiento y la fatiga, todo les parecía vano ante la calamidad suprema: el fuego había muerto. Desde los orígenes de la horda, lo habían mantenido en tres jaulas; cuatro mujeres y dos guerreros lo alimentaban noche y día.
En los tiempos más negros, recibía la sustancia que le permitía vivir; al abrigo de la lluvia, de las tempestades, de la inundación, había franqueado ríos y pantanos, sin dejar de azulear por las mañanas y ensangrentarse por las noches. Su rostro poderoso alejaba al león negro y al león amarillo, al oso de las cavernas y al oso gris, al mamut, al tigre y al leopardo; sus rojos dientes protegían al hombre frente al vasto mundo.
Toda alegría vivía junto a él. De las carnes sacaba un olor sabroso, endurecía la punta de los venablos, hacia estallar la piedra dura; los miembros de la horda conseguían sacar de él una dulzura que estaba llena de fuerza; en los bosques trémulos, en la sabana interminable y en el fondo de las cavernas, él era la tranquilidad de la horda. Era el padre, el guardián, el salvador, aunque, sin embargo, feroz, más terrible que los mamuts, cuando huía de la jaula y devoraba los árboles.
¡Y había muerto! El enemigo había destruido dos de las jaulas; en la tercera, durante la huida, lo habían visto fallecer, palidecer y decrecer. Siendo tan débil no podía morder en las hierbas de los cenagales, palpitaba como un animal enfermo. Al final, fue como un insecto rojizo que el viento asesinaba a cada soplo… Se había desvanecido… y los Oulhamr huían despojados en la noche otoñal. No había estrellas. El pesado cielo rozaba las pesadas aguas; las plantas extendían sus fibras frías; podía oírse el chapoteo de los reptiles; hombres, mujeres y niños se sumergían invisibles. Mientras les era posible, orientados por la voz de los guías, los Oulhamr seguían una línea de tierra más alta y más dura, a veces vadeándola, otras veces de islote en islote. Tres generaciones habían recorrido ya ese camino, pero hubieran necesitado la luz de los astros. Al amanecer, se acercaron a la sabana.
Entre las nubes de yeso y de esquisto se filtraba una luz fría. El viento giraba en torbellinos sobre aguas tan densas como el betún; las algas se hinchaban como pústulas; los saurios, embotados, rodaban entre las ninfeas y las sagitarias. Una garza se elevó sobre un árbol de ceniza y surgió la sabana con sus plantas temblorosas, bajo un vapor rojizo, extendiéndose hasta el horizonte. Los hombres, no tan reventados, se alzaron y, franqueando los cañaverales, pisaron la hierba y la tierra dura.
Entonces, cuando desapareció la fiebre de la muerte, muchos se asemejaron a animales inertes: se dejaron caer en el suelo y se hundieron en el reposo. Las mujeres resistían mejor que los hombres; las que habían perdido a sus hijos en el pantano aullaban como lobas; todas sentían de una manera siniestra la decadencia de la raza y el horrible futuro; algunas, que habían salvado a sus hijos, los alzaban hacia las nubes.
Faouhm, con la nueva luz, numeró a su tribu ayudándose de los dedos y de ramas. Cada rama representaba los dedos de las dos manos. No sabía contar bien; sin embargo, comprendió que tenía cuatro ramas de guerreros, más seis ramas de mujeres, unas tres ramas de niños y algunos ancianos.
Y el viejo Goun, que contaba mejor que todos los demás hombres, dijo que no quedaba un hombre de cada cinco, una mujer de cada tres y un niño de cada rama. Entonces fue cuando los que estaban despiertos comprendieron la inmensidad del desastre. Supieron que su descendencia estaba amenazada en su origen, y que las fuerzas del mundo se habían vuelto más formidables: tendrían que vagar, desnudos y débiles, sobre la tierra.
A pesar de su fuerza, Faouhm desesperó. No confiaba ya ni en su estatura ni en sus brazos enormes; su rostro grande, en el que se aglomeraban los duros pelos, sus ojos, amarillos como los de los leopardos, mostraban una terrible fatiga, pensó en las heridas que le habían hecho la lanza y la flecha enemigas; bebió a intervalos la sangre que le brotaba todavía del antebrazo.
Como todos los vencidos, recordó el momento en el que había estado a punto de vencer. Los Oulhamr se precipitaban a la carnicería; él, Faouhm, aplastaba las cabezas bajo su maza. Iban a aniquilar a los hombres, a raptar a las mujeres, a eliminar el fuego enemigo, para cazar en sabanas nuevas y bosques abundantes. ¿Qué hálito había pasado? ¿Por qué los Oulhamr habían caído en el espanto, por qué eran sus huesos los que crujían, sus vientres los que vomitaban las entrañas, sus pechos los que aullaban de agonía, mientras el enemigo, invadiendo el campo, derribaba los fuegos sagrados?
Eso era lo que el alma de Faouhm, espesa y lenta, se preguntaba. Se agarraba a ese recuerdo como la hiena lo hace a su carroña. No quería sentirse rebajado, no se daba cuenta de que tenía menos energía, menos valor y ferocidad.
La luz se elevó en toda su fuerza. Se extendía sobre el pantano, entraba en el barro y secaba la sabana. En ésta, y en la carne fresca de las plantas, estaba la alegría de la mañana. El agua parecía más ligera, menos pérfida y turbulenta. Agitaba rostros plateados entre las islas verde-grisáceas; lanzaba largos escalofríos de malaquita y de perlas, dejaba al descubierto los azufres pálidos, las micas escamosas, y su olor era más suave a través de los sauces y los alisos. Según fuera el juego de las adaptaciones y las circunstancias, triunfaban las algas, o chispeaban las azucenas de los estanques o el nenúfar amarillo, surgían las llamas del agua, los euforbios palustres, las lisimaquias, las sagitarias, se veían golfos de ranúnculos con hojas de acónito, meandros de telefios pilosos, de linos silvestres, de epilobios rosados, cardamomos amargos, de dróseras, selvas de cañas y mimbres entre las que pululaban las pulgas de agua, los chorlitos negros, las cercetas, los chorlitos reales, las avefrías de reflejos de jade, la pesada avutarda o las fúlicas de largos dedos. Las garzas acechaban al borde de las calas rojizas; las grullas retozaban y chasqueaban sobre un promontorio; el lucio dentado se lanzaba sobre las tencas, y las últimas libélulas huían dejando trazos de fuego verde en zigzags de lapislázuli.
Faouhm pensó en la tribu. El desastre había caído sobre ésta como una camada de reptiles: de color amarillo limón, escarlata por la sangre, verde de algas, lanzaba un olor a fiebre y carne podrida. Había hombres envueltos sobre sí mismos como pitones, otros estirados como saurios, y algunos que agonizaban atacados por la muerte. Las heridas se volvían negruzcas, espantosas en los vientres, y más todavía en la cabeza, donde se ensanchaban por la esponja rojiza de los cabellos. Pero casi todos curarían, pues los que estaban malheridos habían sucumbido ya en la otra orilla o perecido en las aguas.
Apartando la vista de los dormidos, Faouhm se fijó en aquellos que sentían más amargamente la derrota que la fatiga. Muchos mostraban la hermosa estructura corporal de los Oulhamr. Tenían el rostro pesado, el cráneo bajo, las mandíbulas violentas, su piel era amarillenta, no negra; casi todos tenían vello en el rostro y en los miembros. La sutileza de sus sentidos incluía al olfato, que competía con el de los animales. Tenían ojos grandes, feroces a menudo, a veces despavoridos, cuya belleza resultaba viva en los niños y en algunas jóvenes. Aunque por su tipo se acercaban a nuestras razas inferiores, toda comparación era ilusoria; las tribus paleolíticas vivían en una atmósfera profunda; su carne ocultaba una juventud que no volverá a existir, flor de una vida cuya energía y vehemencia sólo podemos imaginar imperfectamente.
Faouhm levantó los brazos hacia el sol y gritó con un largo aullido:
—¿Qué harán los Oulhamr sin el fuego? ¿Cómo vivirán en la sabana y en el bosque, quién les defenderá contra las tinieblas y el viento del invierno? Tendrán que comer la carne cruda, y amargas las plantas; ya no podrán calentarse los miembros; la punta del venablo no se endurecerá. El león, la bestia de dientes desgarradores, el oso, el tigre y la gran hiena los devorarán vivos durante la noche. ¿Quién recuperará el fuego? El que lo haga será el hermano de Faouhm; tendrá tres partes de la caza, cuatro partes del botín; recibirá a Gammla, hija de mi hermana, y, si muero yo, tomará el bastón de mando.
Entonces se levantó Naoh, hijo del Leopardo, y dijo:
—Dame dos guerreros de piernas rápidas e iré a tomar el fuego de los hijos del Mamut o de los devoradores de hombres, quienes cazan junto a las orillas del Río Doble.
Faouhm no le contempló favorablemente. Por su estatura, Naoh era el más grande de los Oulhamr. Y sus hombros seguían creciendo. No había un guerrero tan ágil como él, ni ninguno cuya carrera fuera más potente. Podía derribar a Mouh, el hijo del Uro, cuya fuerza se aproximaba a la de Faouhm, y éste le temía. Le encargaba las tareas más repugnantes, lo alejaba de la tribu y lo exponía a situaciones mortales.
Naoh no amaba a su jefe; pero se exaltaba ante la visión de Gammla, alta, flexible y misteriosa, cuyos cabellos eran como hojas. Naoh la espiaba entre los mimbres, desde detrás de los árboles o en los repliegues de la tierra, con la piel cálida y las manos vibrantes. Según el momento, se sentía agitado por la ternura o por la cólera. A veces abría los brazos para acogerla lentamente con suavidad, otras veces pensaba precipitarse sobre ella, tal como se hace con las hijas de los enemigos, para arrojarla al suelo de un mazazo. Pero no quería ningún mal para ella: si la tuviera como mujer, la trataría sin rudeza, pues no le gustaba ver crecer en los rostros ese temor que los vuelve extraños.
En otra ocasión, Faouhm habría acogido mal las palabras de Naoh. Pero se doblegó ante el desastre. Quizá fuera buena la alianza con el hijo del Leopardo; si no, sabría cómo hacerle morir. Por eso, volviéndose hacia el joven, le dijo:
—Faouhm sólo tiene una palabra. Si traes el fuego, tendrás a Gammla, sin pagar ningún precio a cambio. Serás el hijo de Faouhm.
Habló con la mano alzada, con una mezcla de lentitud, rudeza y desprecio. Después hizo una señal a Gammla. Ésta se adelantó temblorosa, levantando sus ojos variables, llenos con el fuego húmedo de los ríos. Sabía que Naoh la espiaba entre las hierbas y en las tinieblas: cuando aparecía más allá de las hierbas, como si fuera a lanzarse sobre ella, le temía; pero a veces su imagen no le era desagradable; deseaba al mismo tiempo que pereciera bajo los golpes de los devoradores de hombres y trajera el fuego.
La mano ruda de Faouhm cayó sobre el hombro de la joven; en su orgullo salvaje, gritó:
—¿Quién es la que está mejor formada entre las hijas de los hombres? Puede llevar una cierva sobre los hombros, caminar sin desfallecer desde el sol de la mañana hasta el sol de la noche, soportar el hambre y la sed. Preparar la piel de los animales, atravesar un lago a nado; ella dará hijos indestructibles. ¡Si Naoh trae el fuego, la tomará sin dar a cambio hachas, cuernos, conchas ni pieles…!
Entonces Aghoo, el hijo del Auroc, el más velludo de los Oulhamr, se adelantó lleno de codicia:
—Aghoo quiere conquistar el fuego. Irá con sus hermanos a acechar a los enemigos que están más allá del río. Y morirá por el hacha, la lanza, el diente del tigre o la garra del león gigante, o bien traerá a los Oulhamr el fuego, sin el cual son débiles como ciervos o saigas.
En su rostro sólo se veía una boca rodeada de carne cruda y ojos homicidas. Su baja estatura hacía que sus brazos parecieran más largos y sus hombros más enormes; todo su ser expresaba un poder áspero, infatigable e implacable. Nadie sabía hasta dónde llegaba su fuerza, no la había ejercido ni contra Faouhm, ni contra Mouh, ni contra Naoh.
Pero se sabía que era enorme. No la ponía a prueba en ninguna lucha pacífica: todos los que se habían alzado en su camino habían sucumbido, y o bien les había mutilado uno de los miembros o bien los había matado para unir el cráneo a sus trofeos. Vivía lejos de los otros Oulhamr, con sus hermanos, velludos como él, y muchas mujeres reducidas a una servidumbre espantosa. Aunque los Oulhamr practicaban de una manera natural la dureza hacia sí mismos y la ferocidad hacia los otros, temían en los hijos del Auroc el exceso de esas virtudes. Causaban una reprobación oscura, primera alianza de la multitud frente a la inseguridad excesiva.
Alrededor de Naoh se apretaba un grupo, pues aunque la mayor parte le reprochaba su escasa dureza en la venganza, ese fallo, al encontrarse en un guerrero temible, complacía a aquellos que no habían heredado unos músculos gruesos ni unos miembros veloces.
Faouhm no detestaba a Aghoo menos que al hijo del Leopardo; pero le temía más. La fuerza velluda y encubierta de los hermanos parecía invulnerable. Si uno de los tres quería la muerte de un hombre, los tres la querían; quien les declarara la guerra debía perecer o exterminarlos.
El jefe buscaba su alianza; pero ellos se apartaban, encerrados en su desconfianza, incapaces de creer en la palabra o en los actos de los demás, enojados por la benevolencia, no siendo capaces de entender otra lisonja que el terror. Sin embargo, Faouhm, aunque también era desafiante e implacable, tenía las cualidades de un jefe: incluían la indulgencia hacia sus partidarios, la necesidad de la alabanza, una cierta sociabilidad, aunque estrecha, rara, exclusiva, tenaz.
Respondió con una deferencia brutal:
—Si el hijo del Auroc trae el fuego a los Oulhamr, tomará a Gammla sin pagar por ello, será el segundo hombre de la tribu, y a él le obedecerán todos los guerreros en ausencia del jefe.
Aghoo escuchó eso con una mirada brutal: volviendo su rostro tupido hacia Gammla, la miró con deseo; la amenaza endureció sus ojos redondos.
—La hija de la Ciénaga pertenecerá al hijo del Auroc; todo hombre que ponga la mano sobre ella será destruido.
Esas palabras irritaron a Naoh. Aceptó la guerra violentamente, y clamó:
—¡Pertenecerá a aquel que traiga el fuego!
—¡Aghoo lo traerá!
Se miraron el uno al otro. Hasta ese día no había existido entre ellos ningún motivo de lucha. Conscientes de su fuerza mutua, sin gustos comunes ni rivalidad inmediata, ni se encontraban ni cazaban juntos. Pero el discurso de Faouhm había creado el odio.
Aghoo, que hasta el día anterior apenas si miraba a Gammla cuando ésta pasaba furtivamente por la sabana, sintió que su carne se estremecía mientras Faouhm observaba a la joven. Acostumbrado a sus impulsos súbitos, la quiso tan ásperamente como si la hubiera deseado hacía muchas estaciones. A partir de ese momento condenó a todo rival; ni siquiera tuvo que tomar una resolución; su resolución estaba en cada una de sus fibras.
Naoh lo sabía. Cogió el hacha con la mano izquierda y el venablo con la derecha. Ante el desafío de Aghoo, sus hermanos surgieron en silencio, solapados y formidables. Se le parecían extrañamente, aunque eran todavía más amarillentos, con islotes de pelos rojizos, los ojos tornasolados, como los élitros de los cárabos. Su flexibilidad era tan inquietante como su fuerza.
Los tres, dispuestos a matar, contemplaban a Naoh. Pero se elevó un rumor entre los guerreros. Incluso los que acusaban a Naoh por la debilidad de su odio no querían que pereciera después de la destrucción de tantos Oulhamr y cuando había prometido traer de nuevo el fuego.
Sabían que era rico en estratagemas, infatigable, hábil en el arte de mantener la llama más pequeña y de conseguir que brotara de nuevo de entre las cenizas: muchos creían también en su suerte.
En realidad, Aghoo también tenía la paciencia y la astucia que permiten salir triunfante en toda empresa, y los Oulhamr se daban cuenta de lo útil que era la doble tentativa. Se levantaron en tumulto; los partidarios de Naoh, estimulándose unos a otros con clamores, se dispusieron en línea de batalla.
Aunque desconocía el temor, el hijo del Auroc no despreciaba la prudencia. Dejó para más tarde la querella. Goun, el de los huesos secos, transmitió las ideas vagas de la muchedumbre.
—¿Es que los Oulhamr quieren desaparecer del mundo? Se olvidan de que los enemigos y las aguas han destruido a tantos guerreros: de cada cuatro, sólo uno queda ahora. Todos los que son capaces de llevar el hacha, el venablo y la maza deben vivir. Naoh y Aghoo son fuertes entre los hombres que cazan en el bosque y en la sabana: si muriera uno de ellos, los Oulhamr se habrían debilitado más que si hubieran perecido otros cuatro… La hija de la Ciénaga servirá a aquel que nos traiga el fuego; la horda quiere que así sea.
—¡Que así sea! —Le apoyaron unas voces ásperas.
Y las mujeres, temibles por su número, por su fuerza casi intacta y por la unanimidad de sus sentimientos, clamaron:
—¡Gammla pertenecerá al que arrebate el fuego!
Aghoo encogió sus hombros velludos. Despreciaba a la muchedumbre, pero no le parecía útil desafiarla. Seguro de vencer a Naoh, se reservó para mejor ocasión luchar con su rival y hacerlo desaparecer. Y su pecho se hinchó de confianza.
…
J.H. Rosny. (Bruselas, Bélgica, 17 de febrero de 1856 - París, Francia, 15 de febrero de 1940) es un escritor belga considerado, junto a Wells y Verne, como uno de los fundadores de la ciencia ficción moderna. Durante más de 20 años compartió el seudónimo J.-H. Rosny con su hermano menor Séraphin Justin François Boex con el que escribió en colaboración cuentos y novelas, abordando temas naturales, prehistóricos y fántásticos, así como algunas obras de divulgación científica.
Joseph Henry Honoré Boex, es el más conocido de los dos hermanos y las obras producto de la colaboración de ambos suelen ser atribuidas por error solamente a él. La conquista del fuego es la más famosa de sus novelas, en parte a causa de La Guerre du feu, película rodada en 1981 por Jean-Jacques Annaud.
Terminada su colaboración en 1909, Joseph Henry continuó escribiendo bajo el nombre de J.-H. Rosny (Aîné) («el mayor»).
Falleció a las 83 años en París.
