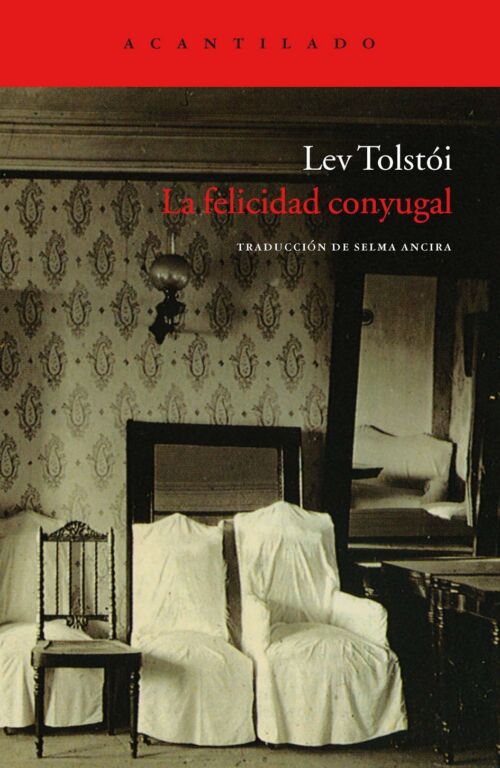Resumen del libro:
La felicidad conyugal, de León Tolstói, es una novela corta que narra la historia de un matrimonio aristocrático ruso en el siglo XIX. El libro explora los temas del amor, la pasión, el aburrimiento, la infidelidad y la búsqueda de sentido en la vida.
La novela está dividida en dos partes. La primera parte cuenta cómo el príncipe Serguéi Mijáilovich y la joven Masha se conocen, se enamoran y se casan. La segunda parte muestra cómo su relación se deteriora con el paso del tiempo, debido a las diferencias de carácter, de intereses y de expectativas. El príncipe es un hombre culto, reflexivo y melancólico, que busca la paz interior y la armonía con la naturaleza. Masha es una mujer vivaz, curiosa y sensible, que desea conocer el mundo y experimentar nuevas emociones.
La felicidad conyugal es una obra maestra de la literatura universal, que retrata con gran realismo y profundidad psicológica los sentimientos y los conflictos de los protagonistas. Tolstói logra crear una atmósfera íntima y conmovedora, que invita al lector a reflexionar sobre el significado del amor verdadero y la felicidad humana. El estilo de Tolstói es claro, sencillo y elegante, sin renunciar a la belleza y la riqueza del lenguaje.
PARTE PRIMERA
I
KATIA, Sonia y yo llevábamos luto por nuestra madre, que había fallecido aquel otoño y por esto pasamos aquel invierno en nuestra finca, casi solas.
Katia era nuestra institutriz que nos había educado, a quien se consideraba como de la familia y a la que yo quería particularmente desde mi niñez; Sonia era mi hermana menor.
Aquel sombrío invierno lo pasamos tristemente en la vieja casa de campo que teníamos en la aldea de Pokrovskaya. Hacía frío, soplaba el viento y la nieve llegaba hasta las ventanas que se cubrieron con una espesa capa de escarcha. Dejamos de salir de casa. Apenas recibíamos visitas y hasta las pocas que llegaban no lograban distraemos, ni alegraban el triste caserón. Nos sentíamos deprimidas, hablábamos a media voz como si temiéramos despertar a alguien. Nunca reíamos, pero en cambio llorábamos con frecuencia. Y todo eran suspiros… Especialmente triste era mi aspecto, como el de la pequeña Sonia, con su trajecito negro. Da presencia de la muerte se dejaba sentir en toda la casa; hasta el aire que se respiraba parecía impregnado de desconsuelo y desesperación. El cuarto de mamá se había cerrado con llave; esto me daba escalofríos, mas a pesar de ello, cada vez que pasaba ante aquella puerta cuando iba a acostarme, sentía deseos de penetrar en la estancia fría abandonada.
Yo tenía entonces diecisiete años. La intención de mamá era que nos trasladáramos aquel año a la capital para hacerme entrar en sociedad. Su muerte fué para mí un golpe terrible y, sin embargo, he de confesar que tras esta pérdida misma se vislumbraba que yo era joven y, según decía la gente, muy agraciada: por esto me deprimía especialmente la idea de que iba a pasar otro invierno interminable en la soledad fría y hostil del caserón.
A fines de invierno este sentimiento de agobio o puede que simplemente de aburrimiento, llegó hasta tal extremo que ya no abandonaba mi cuarto, ni me sentaba al piano, ni abría un libro. Cuando Katia trataba de convencerme de que me ocupara en algo le contestaba que me era imposible, que me faltaban las fuerzas, cuando en realidad pensaba: «¿Para qué? ¿Qué importa lo que haga o deje de hacer, si ha de perderse así lo mejor de mi juventud?». Y, sin hallar respuesta a mi pregunta, echaba a llorar amargamente.
Todos me decían que estaba muy desmejorada y que había adelgazado, pero esto tampoco me preocupaba. «¿Qué importa?» me repetía. «¿Para quién he de ocuparme de mi persona?».
Me parecía que toda mi vida habría de transcurrir en aquel lugar abandonado, en un hastío perpetuo del que no lograría nunca evadirme yo sola, sin ayuda de nadie, porque me faltaban energías, porque ya no tenía ni deseos de vivir…
Katia, muy preocupada por mi salud, repetía que era necesario que fuéramos al extranjero, pero esto requería mucho dinero y nosotros aún no sabíamos lo que nos quedaba a la muerte de mamá y esperábamos la llegada de nuestro tutor que debía informarnos sobre nuestra situación económica.
Sergio Mijailovich llegó en marzo.
—¡Gracias a Dios que por fin ha llegado! —exclamó aquel día Katia, alegremente.
Yo, como siempre, vagaba de un lado a otro, como una sombra indiferente a todo.
—Sí, sí… —me dijo—. Ha llegado al pueblo Sergio Mijailovich y acaba de mandar a un hombre para informarse de nuestra salud; y pregunta si puede venir a comer con nosotras. ¡Ay, querida Macha! ¡Anímate! ¿Qué pensará de ti si te ve en este estado? Ya sabes que es un buen amigo que nos quiere mucho…
Sergio Mijailovich era un hacendado vecino nuestro y había sido amigo íntimo de nuestro difunto padre, aunque era mucho más joven que él. Su llegada, además de alegrarnos, significaba para mí la posibilidad de cambiar de vida, de abandonar por fin aquella casa tétrica y trasladarme a la capital.
Desde mi infancia me había acostumbrado a respetar a Sergio Mijailovich como amigo que fué de nuestro padre, por lo que el consejo de Katia era muy natural puesto que de todos nuestros conocidos puede que fuese la única persona ante quien no hubiese querido comparecer en el estado lamentable en que me hallaba.
He de añadir que todos en nuestra casa le apreciaban y le querían, empezando por Katia y Sonia —puesto que era padrino de ambas— y terminando con el último criado y cochero, que le consideraban como miembro de nuestra familia.
Pero Sergio Mijailovich era para mí algo más que para ellos, porque yo recordaba una frase que en cierta ocasión dijera mi madre en mi presencia:
—Desearía para Macha un marido como Sergio Mijailovich —había dicho.
Estas palabras me habían sorprendido y hasta un tanto disgustado porque no era él el tipo de hombre que hubiese escogido… Mi ideal era un héroe enjuto, pálido, soñador y melancólico…; mientras que Sergio Mijailovich era corpulento, alto, siempre alegre y, sobre todo, no muy joven…
Sin embargo, las palabras de mi madre no dejaron de impresionarme y quedaron mucho tiempo grabadas en mi imaginación. Tanto es así, que cuando aún no tenía más que once años y él me tuteaba llamándome «la pequeña violeta» jugando conmigo, yo me preguntaba con cierta zozobra: «¿Qué será de mí si de pronto se le ocurriese efectivamente casarse conmigo?».
Sergio Mijailovich llegó poco antes de la comida, habiendo dispuesto Katia que prepararan un plato suplementario de espinacas y postres más cumplidos.
Me acerqué a la ventana para verle llegar en su pequeño trineo, pero cuando dobló la esquina y se detuvo ante la casa, me precipité en el saloncito, para fingir que no le había visto y que ni siquiera le esperaba.
Mas cuando sus pasos resonaron en el recibidor y oí como Katia le daba la bienvenida, no me pude contener y salí a mi vez a recibirle.
Le encontré estrechando la mano de Katia y hablando animadamente. Al verme se quedó unos instantes parado, mirándome sin saludar. Me sentí algo turbada y creo que hasta me ruboricé.
—¡Ah! ¡Es usted! —dijo por fin y con su habitual franqueza se adelantó decidido—. ¡Cómo ha cambiado! —exclamó—. ¡Cómo ha crecido! ¡Ah! ¡La pequeña violeta se ha transformado en una magnífica rosa!
Aprisionó mis manos entre las suyas, grandes y fuertes, con un gesto alegre y sin ninguna equívoca intención. Yo pensé que me besaría la mano, pero él volvió a estrechármela con mayor fuerza al tiempo que me miraba en los ojos, con toda la alegría y la franqueza de su alma.
Hacía seis años que no le había visto y le encontré muy cambiado. Había envejecido y llevaba unas patillas que no le favorecían. Mas su modo de ser era el mismo de antes, su rostro tenía la misma expresión jovial, conservaba la mirada clara e inteligente y seguía siendo la misma su sonrisa afectuosa y casi infantil.
En cinco minutos dejó de ser un huésped y fué el familiar de la casa, hasta para la servidumbre que se alegraba de su llegada, según se desprendía de la diligencia con que le atendieron.
Se condujo de un modo muy distinto al de los demás vecinos nuestros que en sus visitas de pésame se creían obligados a guardar silencio y a sollozar discretamente en nuestra presencia.
Sergio Mijailovich charlaba alegremente y, de momento, ni mencionó a la difunta, tanto, que su actitud hasta se me antojó improcedente tratándose de un amigo tan íntimo de la familia. Pero luego comprendí que ello no era indiferencia, ni mucho menos, sino el recto proceder de un hombre sincero, por lo que le estuve agradecida.
Por la tarde nos reunimos en el salón y Katia sirvió el té, ocupando su lugar de siempre, como en tiempos de mamá; Sonia y yo nos sentamos a su lado y habiendo traído el viejo Gregorio la gran pipa de papá, Sergio Mijailovich la encendió y empezó a pasearse por la estancia, como solía hacerlo antaño.
…