La esfinge maragata
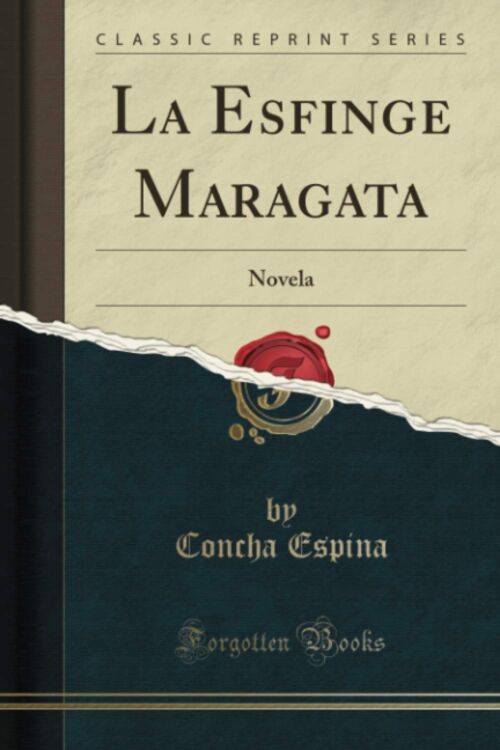
Resumen del libro: "La esfinge maragata" de Concha Espina
La esfinge maragata es una novela de la escritora española Concha Espina, publicada en 1914 y galardonada con el Premio Fastenrath de la Real Academia Española. La obra se ambienta en la Maragatería, una comarca de la provincia de León, donde la autora vivió durante un tiempo y conoció sus costumbres y tradiciones.
La novela narra la historia de Florinda Salvadores, apodada Mariflor, una joven que se ve obligada a abandonar su vida en Madrid y viajar con su abuela a Valdecruces, un pueblo de la Maragatería donde tiene que casarse con su primo Antonio para salvar a su familia de la ruina. En el tren, conoce y se enamora de Rogelio Terán, un poeta que también va a Valdecruces a visitar a su amigo el cura don Miguel.
Mariflor se enfrenta al dilema entre seguir su corazón o cumplir con su deber. La novela retrata el contraste entre el mundo urbano y moderno de Madrid y el mundo rural y tradicional de la Maragatería, donde las mujeres tienen que someterse a los hombres y a las normas sociales. La novela también explora los temas del amor, el sacrificio, la identidad y el destino.
La esfinge maragata es una obra que combina el realismo con el lirismo, y que muestra la sensibilidad y el talento narrativo de Concha Espina. La novela fue adaptada al cine en 1950 por Antonio de Obregón, con Paquita de Ronda como protagonista.
I
EL SUEÑO DE LA HERMOSURA
VIBRA el soplo estridente de la máquina que desaloja vapor, cruje con recio choque una portezuela, algunos pasos vigorosos repercuten en el andén, silba un pito, tañe una campana, y el convoy trajina, resuella y huye, dejando la pequeña estación muda y sola, con el ojo de su farol vigilante encendido en la torva oscuridad de la noche.
El único viajero que ha subido en San Pedro de Oza es joven, ágil, buen mozo; lleva un billete de segunda para Madrid, y, apenas salta al vagón, acomoda su equipaje —una maleta y el portamantas— en la rejilla del coche. Luego desciñe el tahalí que trae debajo del gabán y lo asegura cuidadosamente en un rincón. Dentro de su escarcela de viaje guarda Rogelio Terán —que así se llama el mozo— toda su fortuna: poco dinero y hartas ilusiones; el manuscrito de una novela; un libro de memorias con apuntes de peregrino artista, versos, postales y retratos.
Ocupan el departamento dos señoras. Al tenue claror que la lucecilla del techo difunde, sólo se logra averiguar que entrambas duermen: la una sentada a un extremo, con la cabeza envuelta en un abrigo que le oculta la cara; tendida la otra en sosegada postura bajo la caricia confortadora de un chal. Las dos permanecen ajenas al arribo del nuevo viajero; las dos yacen con igual reposo y oscilan con el tren, esfumadas en la penumbra del breve recinto, insensibles a la vida maquinal del convoy, como los inanimados contornos de los almohadones vacíos y los equipajes inertes.
Distrae el caballero unos minutos en cambiar el hongo por la gorra, ceñirse una manta a las rodillas y limpiar los lentes con mucha pausa y pulcritud. Luego previene un cigarrillo, le coloca en los labios con esa petulancia habitual del fumador, y enciende una cerilla.
Mas antes de dar lumbre a su tabaco, inclina curioso el busto hacia la dama, dormida enfrente, de la cual ya ha sorprendido un cándido perfil, rodeado de cabellos oscuros, en el fonje lecho de la almohada. Con más audaz resolución descubre ahora las hermosuras de aquel semblante serenísimo que duerme y sonríe. La llama tembladora del fósforo quema los dedos cómplices sin que el viajero artista deje de ver y de admirar: la tez morena clara, de suavísimo color; puras las facciones y graciosas; párpados grandes y tersos; orla riza y doble de pestañas que acentúan con apacible sombra el romántico livor de las ojeras; mejillas carnosas y rosadas; correcta la nariz y encendida la boca, y en las sienes un oleaje de cabellos negros desprendidos del peinado, que caen sobre las cejas y nimban la cara como una fuerte corona…
Tales maravillas cuenta la temblorosa luz al extinguirse de un soplo, semejante a un suspiro, mientras el ocioso mirón falla en silencio: —¡Admirable!, ¡admirable! —Y se respalda en el sofá escudriñando con golosa mirada a la otra incógnita dormida. Inútilmente: la mantilla o toca que la cela el rostro, no ofrece el menor señuelo a las audacias del furtivo y galante explorador. El cual, entonces, se decide a encender su olvidado cigarrillo, y fuma con impaciente y nervioso afán, puestos los ojos y el corazón en el dulce misterio de aquella hermosa mujer…
El tren correo salió de La Coruña a las nueve de la noche; aunque estas señoras procedan de la capital, ¿cómo a las diez y media se han rendido ya tan profundamente a la pesadumbre del sueño? Parece que vinieran de lejanos países, acosadas por la fatiga de muchas horas de insomnio… ¿Viajan las dos juntas?… ¿Las reúne el acaso?… ¿Adónde van?… ¿Quiénes son?…
—Madre e hija —sospecha el curioso, pensando que una moza tan gentil no anda bien sola por el mundo. Y saborea, con refinamiento exquisito, la emoción de hallarse de repente, en un recodo de su inquieto peregrinaje, al lado de una bella desconocida que, en la placidez de la más absoluta confianza, rueda con él por un camino oscuro.
El peso voluptuoso de esta meditación inclina otra vez al viajero hacia la joven.
—¿Soltera?… ¿Casada?… —murmura interiormente—. Soltera —concluye, adivinando en las facciones suaves la pureza de la virginidad bajo la gracia de la primera juventud—. ¡Si parece una niña!…
La contemplación se hace tan próxima, tan impulsiva y profunda; brilla en los claros ojos varoniles un deseo de hurto, tan voraz, que la dama lo siente, mortificador, al través del sueño; suspira, se impacienta, parece que lucha con la imposibilidad de despertarse, y en voz chita, con enojo y con mimo, protesta:
—¡Vaya!…
Iníciase a lo largo del confortable chal una rápida agitación, y, al punto, la tan sutilmente importunada vuelve a quedar en serena actitud. De su lindo rostro se ha borrado la repentina mueca infantil que lo alteró un instante, y la sonrisa florece ahora más clara, más dulce, mientras el atrevido admirador, replegado en su asiento con mesura, oye confusamente la voz de la conciencia hidalga, reprobadora de apetitos locos, y aun el aviso discreto de aquel adagio que dice:
Un beso por sorpresa,
es una tontería del que besa.
Pero estos estímulos saludables de la prudencia y la honestidad no penetran mucho en el ánimo del viajero, absorto en otras imprevistas revelaciones.
La bella durmiente, al sacudir con disgusto su arrogante cabeza en la almohada, ha dejado rodar sobre el cuello, libre y redondo, una roja sarta de corales.
Y la tercera inclinación de Rogelio Terán hacia el encanto de aquella mujer, es lúgubre y angustiosa: el hilo encarnado se aparece de pronto en la dulzura morena de la piel como borde sangriento de una herida; el semblante, al cambiar de postura, resalta más pálido, en escorzo bajo la macilenta luz, con la aureola de cabellos brunos en rebelde y hermosísimo desorden. Ha cambiado así tan de súbito el aspecto de la viajera, que el asombrado mozo apenas la reconoce: tiene ahora una belleza trágica, el desolado rostro de una víctima; parece que la circuyen sombras de fatal predestinación.
De nuevo, muy de cerca, mas con respeto y solicitud, los zarcos ojos miopes atisban el femenino perfil y sólo entonces aquella respiración suave, aquella sonrisa difusa, devuelven al caballero la tranquilidad.
A este punto una nota blanca ha roto las sombras en el ángulo donde la viajera apoya los pies, y el artista, triunfante en el abierto campo de sus exploraciones, distingue una media inmaculada, ceñida a un alto empeine en el escote del zapato de oreja, bordado y elegante, nuevos motivos de asombro y cavilación: aquel collar, aquel zapato, ¿pertenecen a una bailarina que viaja en traje de luces, o a una señora vestida de aldeana por capricho y con lujo?
La primera suposición parece más verosímil: quizá bajo la estameña oscura del abrigo, un relámpago de falsa pedrería serpea entre livianos tules en torno a la farandulera errante. De todas suertes, aquella mujer no es, de seguro, una campesina auténtica viajando con el vestido regional de Galicia. Cierto perfume señoril que de la ropa trasciende, la finura del semblante, el pie lindo y curvado, la garganta mórbida y dócil, sugieren la idea de una más noble calidad.
Feliz el caballero con esta certidumbre, se decide a proteger, solícito, el confiado reposo de la dama. Y mirándola, en tan profundo sosiego, recuerda haber leído, no sabe dónde, que sólo en la pujante mocedad se duerme así, con absoluto abandono, con dulzura y pesadez, y que a este primer descanso antes de las doce de la noche, por lo mucho que repara y embellece, lo designó cierta famosa actriz con la frase de el sueño de la hermosura.
Despiertas con esta membranza las más sutiles curiosidades del artista, muerden la sombra queriendo descubrir cómo la gracia de aquel beleño reparador presta a los músculos sedante laxitud, y, con una pincelada invisible, extiende sobre el reposo de las facciones toda la infinita serenidad de la belleza.
—¡El sueño de la hermosura! —corrobora el viajero, sumido en la poética sugestión de la frase cuando, de pronto, sobrevienen el taque brusco de una portezuela, el uniforme del revisor y unas palabras requeridoras, con barruntos de cortesía:
—Buenas noches… ¿los billetes?…
Rogelio busca el suyo sin apartar los ojos del frontero sofá, y mira atónito cómo la manta encubridora, estremecida por un tardo movimiento, se yergue, resbala y descubre un peregrino traje de mujer, bajo cuyo jubón de seda negra se solivia un gallardo busto, mientras una voz insegura, blanca y musical, prorrumpe:
—¡Abuela, los billetes!…
Y el brazo primoroso de la joven se tiende hacia la dama oculta en el rincón, la mueve, la despierta con mimo y la ayuda a desembarazarse de ropas y envoltorios.
Surgen de ellos una cara senil y una mano rugosa; taladra el revisor los cartoncillos, y se despide con otro portazo.
Los tres viajeros se miran de hito en hito, con vago asombro de las dos señoras e interés creciente por parte de Terán, que se lanza a la cumbre de las más arduas imaginaciones ante aquellas dos mujeres tan distintas, ataviadas de igual manera exótica, unidas por cercano parentesco, tal vez precipitadas por la suerte en idéntico destino… Y, sin embargo, representan dos castas, dos épocas, dos civilizaciones. En un momento, la perspicaz observación del novelista sorprende, separa y define: la abuela es una tosca mujer del campo, una esclava del terruño; tiene el ademán sumiso y torpe, la expresión estólida, y en la tostada piel surcos y huellas de trabajo y dolor; diríase que la traen cautiva, que unos grillos feudales la oprimen y torturan, que viene del pasado, de la edad de las ciegas servidumbres, en tanto que la moza, linda y elegante, acusa independencia y señorío: todo su porte bizarro lleva el distintivo moderno de la gracia a la cultura. En esta niña el traje campesino parece un disfraz caprichoso, mientras en la anciana tiene un aire de rudeza y humildad, como librea de esclavitud.
Al discernir de una sola ojeada estas dos existencias, la percepción delicada y pronta del artista advierte que aquellos ojos, súbitamente abiertos ante él, le están mirando sin verle. Porque la vieja parece azorada, distraída en el confín de un pensamiento remoto, del cual extrae alguna razón muy turbia y difícil; mientras que en las pupilas de la joven no ha despertado el alma todavía. Y una rara inquietud acosa al mozo, aguardando que torne aquel espíritu ausente; que luzca y se agite; que diga su linaje; que descubra algún florido secreto del mundo interior donde se nutre y sueña. Crece tanto el ansia con que Rogelio invoca a la dormida esencia de aquel ser, que al fin acude y se despierta y mira desde los ojos flavos de la dama, sin comprender las razones de tan extraña sugestión.
—Duerme, duerme otro rato —murmura la vieja, viendo a la muchacha revolverse perezosa con los dedos entre los desmandados bucles.
—Sí; tengo mucho sueño… tengo frío…
—Te arroparé con la frisa.
Y la abuela, con gran solicitud, mueve las manos rudas para abrigar a la joven, otra vez acostada en el sofá.
Cruza la niña sus pestañas dobles, suspira y se aquieta, alzando el vuelo de la manta a la altura del rostro, como para recatarlo a las voraces miradas del viajero: el alma dormida no llegó a despertarse con toda lucidez en las pupilas soñolientas; si se asomó un momento, requerida por el audaz reclamo de otro espíritu, cayó otra vez desde la linde misteriosa en la región del sueño, en el profundo sueño de la hermosura.
Así crece la noche, majestuosa y sombría. Rogelio Terán, acosado por un enjambre de pensamientos, atisba el paisaje tras los vidrios empañecidos por la escarcha: huyen los árboles y los montes, los abismos y las cumbres, como un galope de tinieblas en los flancos de la vía; tiemblan con agudo fulgor las estrellas lejanas en un cielo inclemente, crudo y glacial.
Evoca el viajero las veces que se ha sentido, como en este instante, impresionado por la belleza de una mujer. Y revolviendo las memorias de su vida, halla en el fondo de cada galante recuerdo una lástima tierna y aguda, una ardiente conmiseración hacia todas las bellas por él adoradas un minuto, unas horas quizá, desde una ventanilla transitoria, en la blandura de un carruaje, en la cubierta de un buque, al compás de una danza, a los acordes místicos de un órgano… ¡En tantas ocasiones era posible amar a una mujer!
Las amó a todas con alma de poeta y persiguió en cada una la sombra de un misterio, el halo de un sacrificio, la huella de una pesadumbre. Hijo de una desventurada, a quien vio llorar mucho y morir sonriendo en plena juventud, padecía la obsesión de los dolores femeninos, como si en su sangre latiera siempre el temblor de aquellas lágrimas queridas. Muy sensible por esto, muy humano, ardía en amores vertidos con suavidad infinita sobre las criaturas y las cosas bellas y humildes; creyendo vislumbrar un arcano de tristeza detrás de cada hermosura de mujer, sentíase atacado de melancolía al encuentro de una hermosa.
Jugaba al amor con timidez, en aventuras fugaces, buscando y huyendo con sagrados terrores la grande y definitiva pasión de la juventud, la raíz de la vida, recia y profunda, enhestada desde la tierra al cielo como una llama, como un grito, como una corona. Quería vivir a flor de pasiones, amándolo todo con el ímpetu de muchas piedades, cifradas en el recuerdo de aquella sonrisa maternal que maduró con el reposo codiciado de la muerte, pero sin esclavizarse a los latidos de un solo corazón, porque amar al mundo entero era ya un triunfo hermoso del sentimiento y de la bondad, y lanzarse al abismo del amor único, al paso de una mujer, era enroscar el alma a la tremenda raíz, que lo mismo puede erguirse al cielo como una corona victoriosa, que como un grito lacerante, como una llama fatal.
Y este pavor augusto a la orilla de las grandes pasiones no carecía de egoísmo y de pereza. Como un dilettante del amor, pretendía Terán embellecer su existencia con rasgos de Quijote, al estilo moderno, sin lastimarse las manos señoriles, sin descomponer la gallarda postura ni encadenar el voluble corazón. Hidalguía y curiosidad, émulas en el carácter veleidoso de este hombre, se disputaban la victoria de los sentidos bajo la guarda prudente de una equilibrada naturaleza y al través de un temperamento de artista y de epicúreo. En tan complejo bagaje sentimental no había una sola nota de bellaquería ejercitada ni de daño propio; pero sí muchos versos ungidos de ternura al margen de cada amor: de donde se infiere que el poeta andariego era más hidalgo que curioso, más compasivo que sensual y más artista que mundano, aunque tuviera mucha sed de novedades, sensaciones y aventuras…
Mientras avanza el ferrocarril al través de la noche, en pleno interlunio, Rogelio Terán agita en la memoria el poso romántico de sus añoranzas, y vuelve con frecuencia los ojos hacia la mocita dormilona, que, inmóvil, trasunta la estatuaria rigidez de un velado cadáver.
Supone el viajero que no ha dejado de contemplar aquel perfil inerte, cuando se despierta y mira el reloj. Son las tres de la mañana y el tren se ha detenido ante un letrero que dice: «San Clodio». Aquí el artista se incorpora, sacude el cansancio un minuto, y en pie detrás de la portezuela, saluda con reverente pensamiento al peregrino autor de las Sonatas, al poeta de Flor de santidad, cuya musa galante y campesina trovó en estas silvestres espesuras páginas deleitosas.
Y cuando el tren arranca, jadeante y sonoro, Terán, invadido de sueño, da una vuelta en los almohadones con el fastidio de hallarse mal a gusto: guarda los lentes, se encasqueta la gorra, y refugiado en un rincón procura olvidar a su vecina para dormirse, en tanto que la vieja ha vuelto a desaparecer bajo la nube de sus tocas.
…
Concha Espina. (Santander, 14 de mayo de 1869 - Madrid, 19 de mayo de 1955), fue una escritora española. Hija de Víctor Rodríguez Espina y Olivares y de Ascensión García Tagle y de la Vega, es la séptima de diez hermanos. Tenían la casa familiar en la calle de Méndez Núñez de Santander, en el barrio de Sotileza. El 14 de mayo de 1888 publicó por primera vez en "El Atlántico" de Santander, unos versos usando el anagrama Ana Coe Snichp. Cabe destacar el parentesco que la une a la famosa pintora cántabra María Gutiérrez Cueto, más conocida como María Blanchard, su prima.
Casó con Ramón de la Serna y Cueto en Mazcuerras, Cantabria, y se trasladaron a Valparaíso (Chile). En 1894 nació su primer hijo, Ramón, y en 1896 quien sería el periodista Víctor de la Serna. En 1898 regresaron a España y en 1900, en Mazcuerras, nació su hijo José, fallecido siendo niño, en 1903, su única hija, Josefina (esposa del músico Regino Sainz de la Maza y madre de la actriz Carmen de la Maza) y en 1907, su último hijo, Luis. En 1938 empezó a perder la vista y aunque fue operada, en 1940 quedó completamente ciega.
Escritora ilustrada y una de las mentes más preclaras de la Literatura española de la primera mitad del siglo XX, celebraba los viernes un salón literario en la calle Goya de Madrid, donde asistían personajes de la alta burguesía e intelectuales, como la esposa de Antonio Alcalá Galiano, el crítico Luis Araujo Costa, el Dr. Carracido, los dibujantes Bujados y Fresno, también escritores hispanoamericanos como elvenezolano Andrés Eloy Blanco, el costarricense Max Jiménez y un buen número de poetisas noveles. También era asiduo Rafael Cansinos que en 1924 publicaría una amplia obra crítica, Literaturas del norte, dedicada a la obra de la escritora. Concha Espina también fue colaboradora de diversos periódicos como El Correo Español de Buenos Aires y en España con La Libertad, La Nación, ya desaparecidos, y El Diario Montañés de Cantabria.
Entre muchos otros premios y honores, en 1914 y en 1924 recibió premios de la Real Academia Española por La esfinge maragata y Tierras del Aquilón respectivamente. Además, en este último año, fue nombrada hija predilecta de Santander, erigiéndose a tal efecto en 1927 un monumento diseñado por Victorio Macho e inaugurado por Alfonso XIII, que también le otorgó la Banda de la Orden de las Damas Nobles de María Luisa. Ese mismo año le fue concedido el Premio Nacional de Literatura por su obra Altar mayor. Asimismo, llegó a ser candidata en tres ocasiones consecutivas al Premio Nobel de Literatura (1926, 1927 y 1928). El primer año perdió por un solo voto y el galardón lo recibió la italiana Grazia Deledda.
Cofundadora el 11 de febrero de 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, creada en unos tiempos en que la derecha sostenía un tono condenatorio a los relatos sobre las conquistas y los problemas del socialismo en la URSS.
En 1948 el pueblo de Mazcuerras adoptó oficialmente el nombre de Luzmela, cuando se celebró allí en su casa la ceremonia de imposición de la banda de Alfonso X el Sabio. El 8 de febrero de 1950 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Murió el 19 de mayo de 1955 y sus restos reposan en el cementerio de la Almudena de Madrid.