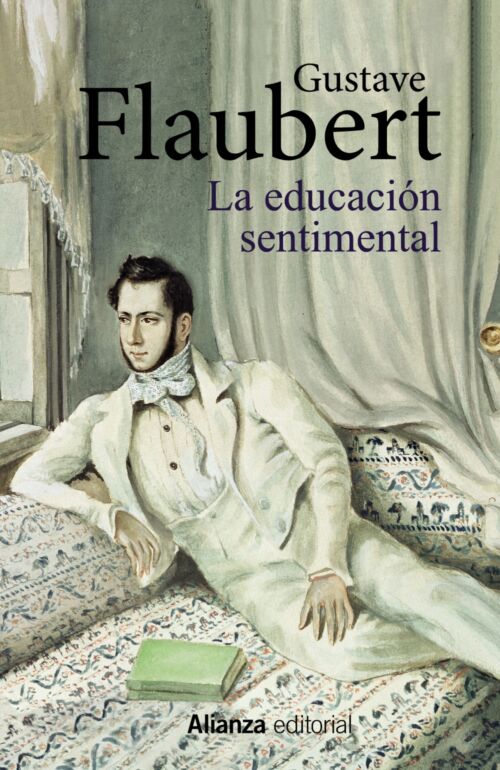Resumen del libro:
La educación sentimental es, junto a Madame Bovary, no sólo la obra maestra de Gustave Flaubert sino para muchos la obra cumbre de la novela realista del siglo XIX. Estilísticamente supone un verdadero tour de force para un virtuoso como Flaubert, que aquí lleva la prosa francesa a unas alturas que nunca antes se habían conquistado. La novela consigue además trazar un retrato del momento histórico que supuso el principio de la segunda mitad del siglo XIX, del paisaje moral, psicológico y político de la Europa de 1848, absolutamente memorable. El hilo principal de la trama gira en torno al enamoramiento del joven abogado Fréderic Moreau con una mujer mayor, Madame de Arnoux. Con la revolución de 1848 como trasfondo histórico, asistiremos a la evolución sentimental y moral de ese joven, reflejo de toda una generación y de un país y un tiempo que se encamina hacia la disolución de viejos valores.
PRIMERA PARTE
I
Hacia las seis de la mañana del 15 de septiembre de 1840, próximo a zarpar, el Ville de Montereau despedía grandes torbellinos de humo delante del muelle de Saint-Bernard.
La gente llegaba sin aliento; las barricas, los cables, los cestos de ropa blanca dificultaban la circulación; los marineros no contestaban a nadie; tropezaban unas con otras las personas; los bultos subían por entre los dos tambores, y el bullicio se absorbía en el ruido del vapor, que, escapándose por las tapaderas de hierro de las chimeneas, todo lo envolvía en una nube blanquecina, mientras la campana sonaba avante sin cesar.
Por fin, el barco arrancó, y las dos orillas, pobladas de tiendas, de canteros y de fábricas, desfilaron como dos anchas cintas que se desenrollan.
Un joven de dieciocho años, de pelo largo, que llevaba un álbum debajo del brazo, estaba inmóvil cerca del timón. A través de la bruma contemplaba campanarios y edificios, cuyo nombre ignoraba; después abrazó en una última ojeada la isla de Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame, y muy pronto, al desaparecer París, lanzó un suspiro prolongado.
Frédéric Moreau, que acababa de recibir el título de bachiller, regresaba a Nogent-sur-Seine, donde debía languidecer durante dos meses antes de ir a cursar derecho. Su madre, con la suma indispensable, le había enviado al Havre a ver a un hermano suyo, del cual esperaba que fuese heredero su hijo; volvió de allí la víspera, y lamentaba no poder permanecer en la capital, siguiendo, para llegar a su provincia, el camino más largo.
Se apaciguó el tumulto; todos ocuparon su sitio: algunos, en pie, se calentaban alrededor de la máquina, y la chimenea despedía con resoplido lento y rítmico su penacho de humo negro; gotitas de rocío resbalaban por los cobres, el puente temblaba al impulso de una pequeña vibración interior, y las dos ruedas, girando rápidamente, golpeaban el agua.
El río se veía costeado de playas arenosas; se encontraban algunas balsas de madera que ondulaban al compás de las olas, o lanchas sin velas en que pescaba un hombre sentado. Luego, las brumas errantes se fundieron, apareció el sol, descendió poco a poco la colina que seguía el curso del Sena, por la derecha, surgiendo otra, más próxima, en la orilla opuesta.
La coronaban algunos árboles en medio de casas chatas, cubiertas de tejados a la italiana, con jardines en declive, separados por muros nuevos, verjas de hierro, céspedes, templadas estufas y tiestos de geranios, espaciados con regularidad en terrazas provistas de antepechos. Más de uno, al divisar aquellas coquetonas residencias, tan tranquilas, deseaba ser propietario, para vivir en ellas hasta el fin de sus días, con un buen billar, una chalupa, una mujer, o cualquier otro sueño. El placer enteramente nuevo de una excursión fluvial facilitaba las expansiones. Ya los bromistas empezaban con sus gracias; muchos cantaban; la gente estaba alegre y se tomaban copas.
Frédéric pensaba en el cuarto que ocuparía en su casa, en el plan de un drama, en asuntos para cuadros, en futuras pasiones. Juzgaba que la felicidad merecida por la excelencia de su alma tardaba en venir. Declamó versos melancólicos; paseaba por el puente con rápido paso, se adelantó hasta el fin, del lado de la campana, y, en un círculo de pasajeros y marineros, vio a un señor que decía galanterías a una aldeana, jugando mientras con la cruz de oro que llevaba ella sobre el pecho. Era un hombre de cuarenta años, de cabello crespo. Su busto vigoroso llenaba una chaqueta de terciopelo negro; en su camisa de batista brillaban dos esmeraldas y su ancho pantalón blanco caía sobre unas botas raras, coloradas, de cuero de Rusia, bordadas con dibujos azules.
La presencia de Frédéric no le detuvo. Se volvió hacia él muchas veces, interpelándole por medio de sus ojos; después ofreció cigarrillos a cuantos le rodeaban. Pero harto de aquella compañía, sin duda, se fue más lejos. Frédéric le siguió.
La conversación transcurrió primeramente sobre las diferentes especies de tabaco; después, naturalmente, acerca de las mujeres. El señor de las botas coloradas dio consejos al joven; expuso teorías, narró anécdotas, se citó a sí mismo como ejemplo, diciendo todo esto con tono paternal, con una ingenuidad de corrupción divertida.
Era republicano; había viajado, conocía el interior de los teatros, de los restaurantes, de los periódicos, y a todos los artistas célebres, a los que llamaba familiarmente por sus nombres; Frédéric le confió poco a poco sus proyectos, y él le animó a seguirlos.
Pero se interrumpió para observar el cañón de la chimenea; luego formuló, deprisa, un cálculo para saber «cuánto cada golpe de pistón, tantas veces por minuto, debía, etcétera». Y cuando hizo la suma admiró mucho el paisaje, manifestándose dichoso por haber abandonado los negocios.
Frédéric sentía cierto respeto hacia él y no resistió al deseo de conocer su apellido. El desconocido contestó sin pararse:
—Jacques Arnoux, propietario del Arte Industrial, bulevar Montmartre.
Un criado, con galón dorado en la gorra, vino a decirle:
—Si el señor tuviera la bondad de bajar… la señorita le reclama.
Desapareció.
El Arte Industrial era un establecimiento híbrido, compuesto de una publicación pictórica y un almacén de cuadros. Frédéric había visto aquel título muchas veces en el escaparate de un librero de su país natal, en prospectos inmensos, donde el nombre de Jacques Arnoux aparecía ostentosamente.
El sol hería de plano, haciendo relucir las grímpolas de hierro, las gavias, alrededor de los mástiles, las planchas del filarete y la superficie del agua, que por la parte de proa se cortaba en dos surcos que se desvanecían en el límite de las praderas. En todos los recodos del río se encontraba el mismo panorama de álamos blancos. El campo se veía enteramente solitario, y en el cielo, nubecillas blancas y quietas. El tedio, vagamente esparcido, parecía amortiguar la marcha del barco y dar a los viajeros un aspecto más insignificante todavía.
Excepto algunos burgueses, en primera clase, los demás eran obreros, tenderos con sus mujeres y sus chicos. Como entonces había costumbre de vestirse con lo peor en los viajes, casi todos llevaban gorros griegos viejos o sombreros descoloridos; estrechos trajes negros, raídos por el roce de las mesas, o levitas con los ojales rotos de haber servido demasiado en la tienda; algunos chalecos de elástico dejaban asomar camisas de algodón manchadas de café, y algunos alfileres de similor clavados en corbatas hechas jirones; trabillas recosidas sujetando zapatos de orillo; dos o tres desharrapados que llevaban bastones con corregüelas lanzaban miradas oblicuas; y padres de familia abrían desmesuradamente los ojos, haciendo preguntas, hablando en pie o echados sobre sus equipajes; otros dormían por los rincones; muchos comían. El puente estaba sucio de cáscaras de nueces, colillas de cigarro, mondaduras de peras. Tres ebanistas, de blusa, estaban parados delante de la cantina; un músico, arpista, en harapos, descansaba apoyando los codos en su instrumento; se oía a intervalos el ruido del carbón de piedra en la hornilla, un grito, una risa. Y el capitán, en el entrepuente, andaba de uno a otro tambor, sin detenerse. Frédéric, para ir a su sitio, empujó la verja que separaba la primera clase y molestó a dos cazadores con sus perros.
Aquello fue como una aparición.
…