La ciudad de las damas
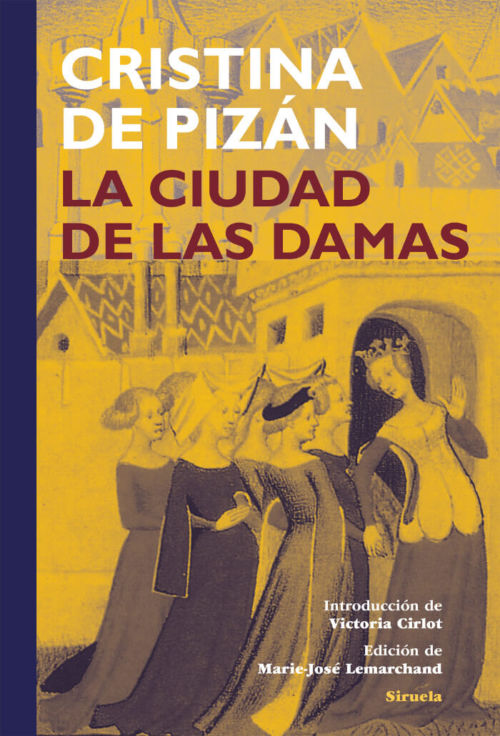
Resumen del libro: "La ciudad de las damas" de Christine de Pizan
La ciudad de las damas es una obra de Christine de Pizan, una escritora francesa del siglo XV que se considera una de las primeras feministas de la historia. En este libro, Christine construye una ciudad imaginaria donde solo viven mujeres virtuosas y sabias, que le sirven de ejemplo y de inspiración para defender la dignidad y el valor de las mujeres frente a las críticas y los prejuicios de los hombres.
El libro está dividido en tres partes: la primera trata de la creación de la ciudad y de las mujeres que la habitan, la segunda de las reinas y las heroínas que han gobernado y defendido sus reinos, y la tercera de las mujeres que se han destacado por su sabiduría, su arte o su santidad. Christine dialoga con tres damas alegóricas que representan a la Razón, la Rectitud y la Justicia, que le ayudan a seleccionar a las habitantes de la ciudad y a refutar los argumentos misóginos de los autores clásicos y medievales.
La ciudad de las damas es un libro innovador y valiente, que reivindica el papel de las mujeres en la historia y en la sociedad, y que cuestiona los estereotipos y las injusticias que sufren por su condición. Es también un libro erudito y ameno, que combina el género utópico con el biográfico, y que ofrece una visión alternativa y positiva de la feminidad. Es una obra imprescindible para conocer el pensamiento y la literatura de una mujer excepcional que se atrevió a desafiar las normas de su época.
PRÓLOGO
1 – La hija del sabio Tommaso da Pizzano, físico del Rey
Apenas tendría cuatro años aquella niña veneciana cuando, cogida de la mano de su padre, el astrólogo y médico Tommaso da Pizanno, recorrió la larga sala palaciega, donde, junto al Sena, el rey Carlos V de Valois gustaba de celebrar sus audiencias. El sabio boloñés, enviado a París como embajador por la República de Venecia, había puesto como condición para establecerse definitivamente en la corte de Francia, «como dilecto y estimado físico de Su Majestad», contar con una mansión digna y con una renta de quinientas libras de oro. Cumplido con creces el pacto gracias a la generosidad real, acababa de traer a París a los suyos.
Después de aquella entrevista con la familia de Pizzano, el rey mandó que la hija de su físico participara en todas las fiestas y divertimientos de la corte compatibles con su tierna edad y fuera educada como una princesa. Muchos años más tarde, en L’Advision de Cristine, escrito el mismo año que La Ciudad de las Damas, es decir, en 1405, Cristina contaría ese primer cara a cara con el beau visage du roi. No sólo se trata de un recuerdo de niñez grabado en su memoria, sino que a partir de aquel encuentro quedaría enmarcada toda su vida dentro de una corte de ambiente humanista, con una lengua que iba a hacer suya, adoptando también un nuevo país que jamás abandonaría desde aquel día de 1368 hasta la hora de su muerte en 1430, pese a las ofertas que, siendo ya escritora famosa en todas las cortes europeas, había de recibir a lo largo de los años. Gracias a la munificencia del Valois, Italia, como en el caso de Lully dos siglos más tarde, acababa de brindar a Francia su primera escritora profesional. Del mismo modo que el músico italiano afrancesó su apellido Lulli en Lully, pero firmando con una rúbrica de ambiguo signo que bien podía parecerse con la i de su patria natal, así fluctúa el nombre de nuestra escritora entre Pisán, con s a la francesa y Pizán con z a la italiana, grafía esta última generalmente adoptada ahora para evitar la confusión con la ciudad de Pisa, puesto que, a diferencia de su coetáneo el pintor Pisanello, la familia de Cristina no provenía de la ciudad de los Apeninos sino de Pizzano, es decir, del reino lombardo-veneciano.
Carlos V de Valois fue un príncipe al estilo renacentista que, ya antes de acceder al trono, hizo entrar en lo que iba a ser la Bibliothèque Royale —propiedad no del rey sino de la Corona y por tanto inalienable, hoy Bibliothèque Nationale— unos mil libros, entre ellos las obras de Aristóteles traducidas por Nicole Oresme y unos tratados de cosmografía que anticipan la revolución científica del siglo XVII. Sorteó hábilmente la influencia de los clérigos de la Sorbona y supo rodearse de seglares y humanistas. Así se explica la elección del Doctor Pizzano: la Universidad de Bolonia, de donde procedía, era entonces una de las más avanzadas intelectualmente y acaso la única en tener la mayoría de sus cátedras ocupadas por seglares. Thomas de Bologne, phizicien du Roy —denominación que entonces se refería más a la medicina y a la astrología que a lo que hoy entendemos por física—, llegaría a ser consejero científico del rey, de ahí su gran prestigio e influencia. Se le atribuye el encargo de muchos tratados de cosmología, medicina, y cirugía, que, traducidos del árabe casi todos, provenían de Bolonia.
La madre de Cristina, hija también de un gran sabio, el anatomista Mondino de Luzzi, aparece sin embargo en el texto de La Ciudad de las Damas como defensora de la dedicación de su hija a las tareas del hogar, en claro contraste con su padre, que la impulsa hacia el estudio. Tanto el círculo familiar de Cristina como el de la corte de Francia obedecen a un espíritu crítico, de libre examen y basado en la experiencia, rasgos de modernidad que brillan en varios pasajes del texto, donde la autora reivindica la experiencia que de su propio cuerpo tienen las mujeres para contrarrestar el discurso misógino que sostiene la autoridad masculina, como en el caso de las doctrinas eclesiásticas y de los tratados médicos.
La generosidad real puso a disposición de la familia de Pizán una casa cerca del palacio de Saint-Pol, una de las tres residencias reales con que contaba la Casa de Valois en París. Con sus largas galerías abovedadas, cuyos decorados de lapislázuli representaban el jardín del Edén y se abrían a la viva réplica de la fauna y flora paradisíaca —ya que los jardines y vergeles reales contaban con muy exóticas especies de plantas y flores, amén de papagayos y leones—, era un palacio «abierto» en contraste con la severidad del recinto cerrado del Nuevo Louvre, con sus murallas y fortificaciones tal como podemos verlas hoy en la miniatura que corresponde al mes de octubre en el manuscrito de las Très Riches Heures du Duc Jean de Berry, a quien dedicara Cristina de Pizán La Ciudad de las Damas. En aquel mundo fabuloso transcurriría la niñez de Cristina, a la que podemos imaginar luego yendo a visitar a su padre, explorando y buceando entre los libros de las tres plantas de la Bibliothèque Royale recién instalada en la antigua Torre de la Halconería, en el ala noreste del Louvre. Allí, aparte de las «ruedas de libros», suerte de mesas giratorias cubiertas de pergaminos que figuran en muchas miniaturas del siglo XV, estaban a disposición del Doctor de Bolonia toda clase de instrumentos científicos, como esferas y astrolabios. También contaría con una clientela aristocrática pronta a cambiar escudos de oro por electuarios y horóscopos. La astrología había anunciado un hijo al Dottore Pizzano, pero la predicción sólo resultó un error a medias, porque su hija se le parecía en todo, tanto por su mirada vivaz como el fuego —Bolognesi, anime di fuoco, solía repetir el maestro físico, que, como su hija, tenía al Sol en el signo de Leo— como por su curiosidad intelectual y su amor a la ciencia.
Su piadosa madre, que la había bautizado con el nombre de «discípula de Cristo», le leía la Leyenda Aurea de Jacobo de Vorágine —sobre aquellas historiéis de santas que tornan en liberación su martirio y clausura volveremos más adelante—, mientras que su padre insistió, en cambio, para que fuera instruida en latín, francés e italiano. De la lamentable educación que pretendía darle su madre habla Cristina por boca de una de sus consejeras en el libro I (cap. 36) de la obra: «Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres». Ello no impidió el amor filial de Cristina por su madre. Ella aparece en el texto desde el umbral, antes incluso que las tres Damas o figuras alegóricas, que surgirán luego ante Cristina, y lo hace de forma muy prosaica, propia de su función materna y nutricia, interrumpiendo la lectura de su hija para llamarla a cenar, como si Cristina pretendiera poner de relieve la necesidad del sustento alimenticio, tan importante como el intelectual.
A los quince años, es decir, once años después de su llegada a París, Cristina «bañado en almizcle su cuerpo, enfundado por sus doncellas en un largo vestido de seda, coronada de oro y enjoyada» —enjouellée, como escribe ella—, se casa con Estienne du Castel, hijo de una familia noble de Picardía, que a los veinticuatro años acababa de obtener el cargo de notario del rey. Aquello que bien podía haber sido un matrimonio de conveniencia, gracias al cual el físico del rey viera confirmada su influencia en la corte, resultó ser una década de amor apasionado, «ya desde la primera noche», como reza el verso de una de sus baladas.
2 – Mudanzas de Fortuna: viuda heroica y femme de lettres
La diosa Fortuna, figura emblemática de la Edad Media y del Renacimiento, aparece de forma recurrente en la obra de la hija del astrólogo. En La Ciudad de las Damas dice de Dido algo que, además de cliché literario, resulta elemento autobiográfico: «Fortuna, siempre envidiosa de la felicidad ajena, le preparó un amargo brebaje» (I, 46). En efecto, el mismo año de su boda, 1379, las desgracias empiezan a abatirse sobre la corte de Francia y también sobre la familia de Cristina. El rey pierde a su buena reina, Juana de Borbón, y a su fiel condestable, Beltrán du Guesclin. Al año siguiente sucumbe él mismo a una crisis cardíaca. Le sucede el Delfín, un niño de doce años de carácter inestable y violento que había de pasar a la Historia como le Roi Fou, con unos ataques de locura que dejaban el poder en manos de la reina Isabeau. En el palacio de Saint-Pol, como en el Louvre, dardos y jabalinas desalojan libros y astrolabios. Más grave aún, el sabio de Bolonia ve su ciencia puesta en tela de juicio por Felipe de Mézières, que goza de los favores de la nueva corte. De nada le sirvió cartearse con sus pares, Guido da Bagnolo o Dionisio de Rubertis, ambos amigos de Petrarca: había caído en desgracia no sólo el físico sino la obra que le había valido su prestigio ante Carlos el Sabio, el Tratado de los Puntos y Signos. Pocos años más tarde moriría cubierto de deudas, a la hora por él anunciada.
Otra embestida del destino es la que llevará a Cristina a pelear y lanzarse al ruedo de las letras. En 1389, a los dos años de la muerte de su padre, la peste se lleva de forma fulminante al joven notario real y Cristina, viuda con tres hijos a los veinticinco años, descubre de golpe la apurada situación económica en que se encuentra. No sólo el rey había dejado de pagar los honorarios de su secretario, sino que unos mercaderes deshonestos se han aprovechado de su inexperiencia para robarle la dote de sus hijos. Para no dar que hablar en la corte, la joven viuda no se atreve a dirigirse a sus compatriotas, los banqueros lombardos, y recurre a unos usureros judíos, visita de la que siempre se acordará con sonrojo, à face rougie.
Empieza ahora para esa enérgica mujer una larga pelea de juicios y pleitos para recuperar parte de sus bienes. Aquella dura experiencia, que tuvo que sobrellevar junto con la muerte de un hijo recién nacido, resultó ser la forja donde se hizo esta verdadera femme de lettres. Viendo que la justicia tardaría años en devolverle lo que le pertenecía por derecho, se encerró entonces Cristina en su estude («estudio») —la misma palabra designaba entonces en francés, como hoy en español, en alguna medida, la actividad intelectual y el lugar donde se ejercía— para dedicarse a la literatura. En 1404, un año antes de escribir La Ciudad de las Damas, Cristina cuenta en La Mutación de Fortuna lo que supuso esa dedicación a la literatura, describiéndola como un cambio o «mutación»: Fortuna la convirtió en hombre para pilotar su nave. Esta metáfora sobre su «masculinización» ha suscitado, como es natural, muchos comentarios de los estudiosos. Para Charity C. Willard, no hay que sacarla de su contexto alegórico y mítico: como la maga Circe cambia el sexo de Tiresias, así Fortuna cambia el del piloto de su nave. Esa mutación significa también un cambio de papeles: de mujer encargada de tareas domésticas a viuda que lleva el papel tradicional del hombre manteniendo ella a su familia. Ambas explicaciones son válidas en sí mismas, pero la condición de viuda heroica, que ciertamente es piedra angular de La Ciudad de las Damas con la figura de Semíramis, mujer «de armas tomar», no lo explica todo sobre su vocación literaria. Decir que Cristina se puso primero a escribir baladas para llorar a su esposo y que luego le vino la afición y compuso obras más largas para ganarse la vida en la corte es una visión reductora de su personalidad: hay algo más que irrumpe en su vida, un nuevo impulso político que aparece en esta época en el campo de las letras y que lleva a entrar en liza a otros escritores del siglo XV. Se trata de un cambio de status intelectual y de discurso literario. Cristina, como otros escritores coetáneos, en particular Alain Chartier, deja el lirismo personal de las baladas para situarse en el plano de la reflexión y abarcar temas de dimensión tan universal como la condición femenina, la historia de las mujeres o el poder político; inquietudes que llevarán a nuestra autora a interpelar al príncipe y a discurrir sobre la situación del reino, sugiriendo remedios a los males de tan agitada época.
Cristina seguirá escribiendo versos hasta su muerte, pero sea en verso sea en prosa, y aun cuando hable de su vida, de las mujeres o de la situación de Francia, a lo largo de su obra su pluma recorre siempre los anchos campos de la política. Dejando aparte las baladas, casi siempre va a recurrir a géneros tan didácticos como la epístola, el dechado (ditié) o la alegoría. Así, La Ciudad de las Damas retoma, para aplicarlos a las mujeres, muchos rasgos propios de lo que solía llamarse «espejo de príncipes», es decir, reflexiones didácticas y moralizantes sobre las cualidades necesarias para el ejercicio del poder. De hecho, dos de sus fuentes son el Speculum Historíale de Vicente de Beauvais y su versión francesa, Le Miroir Historial y el Ludus Scacchorum (El juego del ajedrez o Dechado de Fortuna) de Jacobo de Cessolis, dominico italiano del siglo XIV, lombardo como Cristina. Ambas obras reflejan una visión ejemplar de la Historia —con más humor lo hace nuestro infante donjuán Manuel en su Libro de los Enxiemplos—, al proyectar sobre la sociedad de su tiempo unos exempla generalmente sacados de la Antigüedad, para definir virtudes y vicios según un complejo sistema de correspondencias simbólicas propio de la alegoría moralizante. Aquí las virtudes o defectos no quedan ilustrados por el movimiento de las piezas sobre el tablero, sino por las vidas y proezas de damas incorporadas al texto, que se va construyendo del mismo modo que el recinto de una ciudadela se edifica sobre piedras talladas y luego asentadas con argamasa, que aquí compara Razón con la tinta de la bien templada pluma de Cristina.
Pese a sus fuentes, La Ciudad de las Damas no es, sin embargo, una obra didáctica sino una historia de las mujeres y un alegato en su defensa —recogidos ambos propósitos en la cita que sirve de dedicatoria al libro—, como quedará más patente al hablar de su relación con los textos de Boccaccio. El que sí va a resultar un libro de regimiento de la conducta de las mujeres es El Tesoro de la Ciudad de las Damas, compuesto el mismo año, en el que Cristina da consejos a las mujeres de todas las condiciones, como empieza a hacerlo en las últimas líneas de nuestro texto.
3 – El espacio de la escritura: Chrestine, estude y escrinet
«Sentada un día en mi estudio como en una celda, rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre». Con este retrato de la escritora, atrincherada detrás de los libros, empieza La Ciudad de las Damas. Empleo la palabra «retrato» intencionadamente porque en muchas miniaturas Cristina de Pizán, como las sabias damas que le sirvieron de modelo, Minerva u Otea, aparece sentada en su cátedra, «[apoyada] sobre el recodo de [su] asiento, la mejilla apresada en la mano» (II, 1), en postura estudiosa de lectora insaciable, o como escritora redactando o corrigiendo un texto, y siempre en el íntimo recinto de su estude, defendida por una muralla de libros. La idea de celda o cárcel —como la de Boecio visitado por Filosofía— siempre ha ido ligada a la actividad intelectual o la meditación, porque, según san Agustín, el espíritu sólo se adentra en «la cámara oscura de los cinco sentidos». Acabo de referirme a dos autores que han dejado su sello en La Ciudad de la Damas. Ahora bien, el «estudio» de Cristina corresponde también a una innovación arquitectónica que marcó un nuevo estilo de vida para una sociedad que empezaba a valorar la privacidad. Hacia finales del siglo XIV se va aislando del resto de las salas del castillo al menos una cámara donde retirarse. Así lo atestigua, por ejemplo, en sus Memorias, escritas en 1400, una coetánea de Cristina, Leonor López de Córdoba. Es un primer paso hacia la conquista de un espacio femenino propio donde desarrollar una actividad intelectual —A Room of one’s own, reivindicada por Virginia Woolf.
Existe otra interpretación de este retrato de escritora enclaustrada que nos ha dejado Cristina. Se ha querido ver en ese retraerse y atrincherarse en la soledad del estudio —espacio y actividad— un reflejo de la actitud distanciadora de la escritora, propia de su condición de extranjera. Es probable que Cristina, o Chrestine, de Pizán, o Pisan o Pizzano, tuviera una relación muy distinta —propia de un bilingüismo algo tardío, como diríamos hoy— con su idioma de adopción, por una parte, y con la lengua de sus afectos y modelos literarios, como Dante, por otro lado. Es cierto que la proliferación de correcciones y variantes en sus manuscritos autógrafos denotan la inseguridad de una «extranjera». Ello no le impidió, sin embargo, dotar a la prosa francesa de unos recursos estilísticos que hoy figuran en las historias de esta lengua. También es probable que se sintiera distanciada por ser mujer y escritora en un mundo de doctos varones. Para apropiarse del saber masculino primero tuvo que aislarse y recorrer el camino de il lungo studio dantesco. Son bastantes motivos ya para experimentar la distancia, pero de ahí a decir que se sintiese extraña y retirada por ser italiana en París hay un paso que yo personalmente no daría. Sí es cierto que conserva —cómo no— su italianidad: «¡Yo también soy mujer italiana!», exclama en una invocación a Minerva en su Livre des Fais d’armes et de chevalerie, pero ¿cómo sentirse extranjera viviendo entre una elite humanista en un momento tan feliz de la cultura europea, y concretamente parisina, cuando Italia era modelo admirado en todo? Además, su carácter feliz, sociable y extrovertido estalla hasta en su obra literaria, donde lo mismo es capaz de entusiasmarse por una partida de pesca en el Sena, que por recoger testimonios de mujeres de todas las condiciones (I, 1), o de interesarse apasionadamente por sus vecinas maltratadas por sus maridos (II, 13).
Parece más acertado decir que se trata de una escritora de rica y a veces contradictoria personalidad, cuya obra refleja la alternancia entre lo público y lo privado, el leer, pensar y escribir, el retirarse en los libros para luego salir al campo de la escritura. Con una metáfora cargada de simbolismo alude Cristina a este espacio íntimo, casi corporal, de la escritura, que compara con un escrinet o «joyero». La palabra, compuesta con las letras enlazadas de su nombre, Chrestine, y del de su marido, Estienne, tiene también connotación de miniatura, reforzado este carácter preciosista o miniado con el empleo del diminutivo en -et, y significa «pequeño joyero». Así, la escritura es a la vez estuche que atesora piedras preciosas y corazón y tumba que encierra la memoria enlutada del amor perdido. En La Ciudad de las Damas encontraremos varios ejemplos de mujeres viudas que albergan en el recinto de su cuerpo las cenizas del esposo muerto: Artemisa, recogiendo de la pira funeraria las cenizas del rey Mausolo para beberías mezcladas con sus lágrimas, o Ghismunda, que bebe en mortuoria comunión, de la misma copa que encierra el corazón de su amante asesinado, el veneno mediante el cual ha de reunirse con él tras la muerte. Como casi todas las obras de Cristina de Pizán, ofrece el texto esta alternancia entre el yo íntimo atesorado y el yo heroico de la viuda que se lanza, tal Semíramis, al asalto de la ciudadela masculina. Posiblemente, ésta sea la razón por la cual la escritura de Cristina está hecha de varios estilos. De ello nos ocuparemos ahora.
4 – En nombre de la mujer; Moi, Christine
En escrit y ay mis mon nom. Este verso, donde en escrit es anagrama de Chrestine, expresa el primer movimiento de la escritura de Cristina, retirarse para, siguiendo la experiencia íntima de su cuerpo, escribir como une femme naturelle.
Pero, como antes hemos comentado, este «yo» es de doble signo. Moi, Christine («Yo, Cristina»): esta autoafirmación de la escritora figura en toda su obra, desde los primeros poemas, como la balada cuyo estribillo acabamos de leer, hasta la última, Le ditié de Jehanne d’Arc (El dechado de Juana de Arco), por cierto el único libro escrito sobre la Pucelle en vida de Juana de Arco. Este diálogo entre dos mujeres empieza con un, no por escueto menos emotivo, Moi, Chrestine, Tu, Jehanne, de gran efecto dramático. El Je, Christine no aparece, sin embargo, en ningún texto con la frecuencia con que lo encontramos en La Ciudad de las Damas, donde Cristina firma y reafirma con su nombre la autoridad femenina, invitándonos —y aquí el «nos» se refiere a las mujeres— a examinar las lecciones de nuestra experiencia personal frente a las «verdades» del docto discurso varonil. Unos dos siglos antes, en 1180, una escritora también se nombra, pero esta vez desde la distancia de la tercera persona: «Oíd, señor, que habla María», dice María de Francia al principio de sus Lais; no asoma en este caso ninguna reivindicación del nombre de una mujer como autora en el sentido de «autoridad», auctoritas, que tenía en aquel entonces, para hablar «en nombre de todas las mujeres». Era, además, práctica corriente en la época de María de Francia poner al principio o al final de un manuscrito «X puso en romance esta obra», lo que no garantiza siempre la distinción entre autor y copista.
En el nombre de Cristina se inscribe, asimismo, su proclamación cristiana, ya que en los manuscritos firma con las primeras letras de Cristo en griego, Xrine, para retratarse como la ungida del Señor que, tal Jesús en el Templo, hace frente a los doctores de la Iglesia.
Emblemático como un escudo, el nombre de Cristina va ligado a su papel de «campeona» en el sentido que tenía entonces la palabra, campeona defensora de justas causas —«la causa de las mujeres» es una expresión que aparece un par de veces en el texto de La Ciudad de las Damas——. Como caballero que lucha en combate o «justa», como se decía en la época, hace su entrada en liza en el campo de la política para defender a las mujeres. A ello aludimos ya al hablar de su mutación en femme de lettres.
Uno de los estilos de Cristina —y sigo poniendo la palabra en plural porque pienso que su escritura está hecha de varios estilos—, es el polémico, calcado del latín y muy propio de la epístola renacentista. Es el estilo del alegato jurídico y de lo que se llamaba entonces estilo clergial, o de la clerecía. Quizás la escritora tuviese sus primeros contactos con el Derecho a través de su marido, secretario del rey, como sabemos, y luego, en los pleitos que entabló como viuda para defenderse del expolio de sus bienes a que hicimos referencia también, tendría ocasión de leer y redactar numerosos escritos jurídicos. El modelo polémico articula todo el texto de La Ciudad de las Damas: Cristina siempre se anticipa a un adversario emboscado, el varón implícito o explícito con el que contiende hasta arrebatarle todas sus armas dialécticas. Pone su pluma al servicio de la defensa del sexo femenino contra sus acusadores, libres hasta entonces de expresar sus prejuicios misóginos. Como explica Razón a Cristina: «Dejada sin defensa, la plaza mejor fortificada caería rápidamente y podría ganarse la causa más injusta pleiteando sin la parte contraria» (I, 3; alusión que reaparece en el libro II, 13). Es el estilo que predomina en los primeros capítulos de la obra, donde Cristina expone, para rebatirlos, los argumentos del discurso masculino, citando opiniones de «doctos varones».
No me lanzaré al ruedo para discutir si la escritura de Cristina es o no «femenina», pero sí puede afirmarse que tiene voz propia y también muchos rasgos de la lengua hablada. Ciertos pasajes parecen transcripciones de conversaciones entre dos mujeres: es el caso, por ejemplo, de los principios y finales de los diálogos entre Cristina y las tres Damas: «Anda, querida, vámonos» o «¡Qué más quieres, Cristina!», etc. ¿Dónde se ha visto una alegoría medieval que empiece, antes de haber presentado siquiera a sus tres figuras simbólicas, con la irrupción de una madre llamando a su hija a cenar? Este tipo de situación nos remite casi a las parodias burlescas que, travistiendo la épica o la alegoría, es decir, mezclando géneros y estilos, hará, por ejemplo, Scarron dos siglos más tarde; aquí no se trata de arremeter contra el estilo noble, sino de permitirse unas anotaciones de femme naturelle, que habla con desenfado de sus cosas familiares, tal como los miniaturistas medievales venían pintando perros y pucheros en escenas a veces de gran envergadura espiritual. De la cocina parecen sacadas algunas metáforas de Cristina, como cuando escribe que «apura las ideas como quien va mondando una fruta», una comparación tan jugosa y personal como serán las de Montaigne en el siglo siguiente.
Encontrarse con el uso reiterativo de las palabras «mujer», «hombre», «varón» o «sexo femenino» en un texto donde representan el tema principal era de esperar, pero debe llamarnos, en cambio, la atención el uso frecuente de términos que acompañan a la palabra «hombre», empleada en sentido abstracto y universal, como si quisiera evitar Cristina que la palabra «hombre» monopolice la frase o la idea; así, encontraremos a menudo: «la mujer y el hombre» o viceversa, «los hombres y las mujeres», «la gente» o expresiones como «todo hombre o mujer», que introducen la idea de sexo femenino como parte integrante del género humano y cristiano —lo que no tenían aún tan claro en la época quienes difamaban a la demoníaca estirpe de Eva— Nuestra autora no repara, en cambio, en hablar de «los hombres» siempre que quiere defenderse contra acusaciones misóginas o destacar algún defecto «masculino».
5 – La Querelle des Femmes: del Roman de la Rose a La Ciudad de las Damas
Durante más de treinta años —de 1398 a 1429— la obra de Cristina de Pizán estuvo centrada en la mujer. La primera obra en que la escritora discute acerca de la condición femenina es Epístola al Dios Amor, luego le siguen las Cartas de la Querella del Roman de la Rose (1398-1402), La Ciudad de las Damas, obra clave, El Tesoro de la Ciudad de las Damas, al que ya aludimos, para terminar con el canto a la mujer que reúne todas las virtudes femeninas que triunfan en La Ciudad de las Damas: guerrera como Minerva, fundadora de reinos como Dido, profetisa como las sibilas o Casandra: es Le ditié de Jehanne d’Arc, escrito por Cristina en el umbral de la muerte cuando la pobre Pucelle ya está encarcelada en el donjeon normando; Cristina no lo sabe y no le habría impedido probablemente predecir, como lo hace, la gloria futura, tanto literaria como política, de Juana de Arco, cuyo suplicio en la hoguera parece también haber profetizado la autora de La Ciudad de las Damas con los martirios de santas que pueblan la última parte de su libro.
Con motivo de la Querella del Roman de la Rose, que se prolongará durante el Renacimiento con la Querelle des Femmes, Cristina de Pizán hace su entrada en la escena intelectual parisina, reafirmando así su papel de escritora, su voz y autoridad como campeona del sexo femenino; dice, a propósito de su crítica a la obra continuada por Jean de Meun: «Y que no se me reproche como locura, arrogancia o presunción el haberme atrevido, yo, una mujer, a reprehender y criticar a un autor tan sutil y a regatear elogios a su obra, cuando él, un hombre sólo, se atrevió a difamar y censurar a todo el sexo femenino sin excepción». Asimismo, ofrece la autoridad de Dante como alternativa a Jean de Meun capitalizando en beneficio suyo la gran admiración que sentía la corte francesa hacia el humanismo italiano, todavía poco conocido. Cristina sería sólo la segunda escritora, tras Philippe de Mézières, en citar a Dante y aconseja irónicamente a Pierre Col, uno de sus más férreos oponentes, que pida a alguien que le traduzca y explique a Dante, que escribe souvrainnement en lengua florentina. La Querella acarreará tal fama a la que acaso llamarían «la Pisan» que en 1402 se publica ya una edición de sus obras completas. Ella acababa de atacar a la obra más popular en Francia durante la Edad Media tardía. La primera parte del Roman de la Rose, escrita hacia 1225 por Guillermo de Lorris, presenta una visión de la mujer cercana a la de la dama del fin amor. Este autor dejó la obra sin terminar y unos cincuenta años más tarde escribió Jean de Meun una continuación de diez y siete mil versos, valiéndose de las mismas figuras alegóricas para alargar una historia corta, a la que recargó con toda clase de discursos y comentarios en contra de las mujeres.
El argumento principal de nuestra autora en la Querella es el que expresó primero en Epístola al Dios Amor, y que había de hacer aún más suyo en La Ciudad de las Damas: «Si las mujeres hubiesen escrito los libros, estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma, porque ellas saben que se las acusa en falso».
6 – El libro de la ciudad perfecta
Cristina de Pizán utilizó repetidas veces la palabra «libro» en el título de sus obras y el presente texto no es una excepción, aunque en épocas posteriores se encargaron de abreviar tales títulos de lo que se suponía una carga superflua y ajena al significado de la obra. Sin embargo, era muy característico de la Edad Media y del Renacimiento hacer un «libro» a partir de imágenes o emblemas y asimilar la poesía o la novela a la pintura, describiendo cuadros u objetos que modelaban los sentimientos e ideas de los protagonistas —lo que llamaría Dante el visibile parlare—. Así en La Mutación de Fortuna las figuras históricas que la escritora contempla en las paredes de la sale merveilleuse del castillo preceden al texto: la historia ya está pintada y descrita antes de que Cristina «copiara» algo ya terminado que se irá convirtiendo en libro. En La Ciudad de las Damas, al contrario, el libro de la historia de las mujeres se presenta incompleto —o mal escrito, por culpa de autores masculinos—, como una serie de piedras que habrá que tallar y colocar, o desechar, para levantar la Ciudad a medida que se construye el texto, hasta terminar el recinto perfecto. Vemos en la primera miniatura que ilustra el texto el reflejo de esta ecuación: libro igual ciudad. La miniatura consta de dos escenas yuxtapuestas, que equiparan los libros abiertos sobre la mesa de la escritora con las piedras que Razón le ayuda a colocar para ir construyendo el primer trozo de muralla. En la última miniatura, en cambio, la Virgen, acogida como una reina en la Ciudad ya terminada, lleva un libro cerrado.
La palabra «ciudad» tenía, además, para el hombre medieval un significado noble y escatológico, con todas las connotaciones derivadas de la categoría de «urbe ideal», la civitas por oposición a «villa» o «burgo». Es palabra marcada por el sello bíblico de la urbs beata Hierusalem, en la visión celeste del capítulo veintidós del Apocalipsis, contrapuesta a la Babilonia demoníaca de los capítulos diecisiete y dieciocho. Modelo de ciudad fortificada, cuyas puertas se abren al último reducto paradisíaco, sirvió a su vez para cristianizar las descripciones de ciudades de la Antigüedad —tan presentes en La Ciudad de las Damas— en los cantares de gesta y en la novela cortés. Se llegó a tal idealización del recinto amurallado que ya no se distinguieron en la iconografía el modelo de la Jerusalén celeste de las fortificaciones de Roma, Cartago o Troya —cuyas reinas fundadoras encontraremos en el texto—, ni tampoco las descripciones de las ciudades de su representación iconográfica: según el principio retórico del Ut pictura poësis, la ciudad amurallada se hizo texto e imagen. Tenemos un ejemplo de este tipo de identificación miniatura-texto, referido a la Ciudad Perfecta, con la traducción francesa de la Civitas Dei de san Agustín, al que cita expresamente Cristina en el último capítulo de La Ciudad de las Damas y que fue uno de los modelos de su utopía femenina. Podemos pensar incluso que la autora manejara el ejemplar que acababa de entrar en la biblioteca del duque de Berry.
Componer un libro a partir de una metáfora, donde quedan trabadas la palabra y su representación iconográfica, para desarrollar a través de una imagen todo un argumento narrativo no es propio de Cristina de Pizán. Abundan precisamente en la literatura medieval las obras donde, por ejemplo, la nave, el castillo o el damero son otras tantas figuras que reflejan una visión del mundo como navegación, justa o juego, con tal fuerza simbólica que pueden conformar el argumento narrativo de una novela o el discurrir de un texto didáctico. Ahora bien, la originalidad de nuestra autora arranca de su condición de escritora copista de sus propios textos y colaboradora de su taller de miniaturistas. En ciertos pasajes de La Ciudad de las Damas resultan muy próximos texto e ilustración y es interesante, al respecto, el capítulo sobre las pintoras Marcia y Anastasia, esta última ilustradora de varios textos de Cristina (I, 41).
Esas correspondencias, libro igual ciudad, texto igual miniatura, configuran La Ciudad de las Damas, obra que va construyéndose con un incesante trajín entre pluma, estilete o pincel, libros o piedras, tinta y mortero, como veremos ahora.
…
Christine de Pizan. En los exquisitos salones de la Venecia medieval nació Christine de Pizan, una filósofa y poetisa cuyas palabras resonarían en la historia. Criada en la corte del rey Carlos V de Francia, Christine absorbió la erudición y el arte que florecían a su alrededor. En 1380, su vida tomó un giro con un matrimonio feliz, pero la pérdida de su esposo y del rey Carlos V la catapultaron a la escritura para sostener a su familia.
Con una pluma magistral, Christine se convirtió en escritora profesional, cautivando con poemas y baladas impregnadas de su experiencia. Su narrativa única, como en "La ciudad de las damas" (1405), destacó la lucha femenina en una sociedad de subordinación. Su genialidad no se limitó a lo lírico; escribió biografías, defendió a las mujeres contra calumnias y participó en la primera polémica feminista.
Christine desafió las normas en "La Querelle de la Rose" y en obras como "El libro de las tres virtudes" (1407), consolidando su legado como precursora del feminismo. En su "Canción en honor de Juana de Arco" (1429), rendía homenaje a la líder militar y abogaba por el reconocimiento de las mujeres en la historia.
A los 65 años, tras una carrera prolífica, Christine de Pizan cerró su pluma, dejando un legado que trasciende el tiempo. Su huella, como las heroínas que narró, perdura, iluminando el camino para futuras generaciones en la búsqueda de igualdad y reconocimiento.