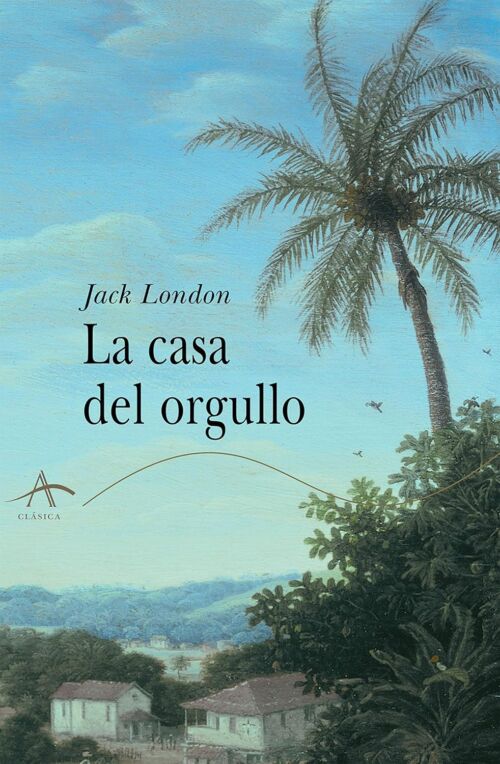Resumen del libro:
La obra “La casa del orgullo” de Jack London transporta a los lectores a las exuberantes islas de Hawái, donde la naturaleza misma parece respirar alternativamente entre la tierra y el mar. En este paradisiaco escenario, London explora los impactos colaterales de la llegada del hombre blanco, quien, además de difundir la “palabra de Dios” y el “Ron”, introduce un sistema económico opresivo y una segregación racial implacable. El autor pinta un retrato vívido de la transformación de este paraíso tropical en un lugar donde las secuelas del colonialismo dejan cicatrices profundas.
Jack London, conocido por su destreza en explorar temas sociales y culturales a través de sus obras, despliega una narrativa hábil en “La casa del orgullo”. Su estilo literario cautiva al lector, llevándolo a través de la riqueza visual y emocional de las islas Hawái. La habilidad de London para tejer una historia que va más allá de la superficie, revelando capas de significado y crítica social, resalta su maestría como escritor.
En este conjunto de cuentos, London aborda la introducción de enfermedades letales como la lepra, a menudo denominada “la marca de la bestia”. La presencia del hombre blanco no solo trae consigo ideas y productos, sino también consecuencias devastadoras para la población nativa. A medida que la trama se desenvuelve, se exploran las repercusiones de la colonización, destacando la fragilidad de la armonía previa en Hawái y la resistencia de sus habitantes ante la amenaza externa.
“La casa del orgullo” ofrece una perspectiva penetrante sobre los estragos del colonialismo en un paraíso natural. Jack London invita a los lectores a reflexionar sobre las complejidades de la interacción entre culturas, resaltando las consecuencias a menudo desastrosas de la intervención extranjera en tierras que, en principio, parecen idílicas. Con una prosa cautivadora, London teje un tapiz literario que es a la vez hermoso y desgarrador, incitando a la reflexión sobre la dualidad entre la belleza del entorno y la sombra de la explotación.
NOTA AL TEXTO
La casa del orgullo se público por primera vez en 1909 y en poco tiempo alcanzó cinco ediciones. La presente traducción se basa en la edición publicada en 1914 en Nueva York por Grosset & Dunlap.
LA CASA DEL ORGULLO
PERCIVAL Ford no entendía qué hacía ahí. No sabía bailar y, aunque conocía a todos los presentes, tampoco sentía demasiada simpatía por los militares, que se deslizaban girando por el amplio lanai[1] de la playa: los oficiales con sus uniformes blancos recién almidonados, los civiles de etiqueta y las mujeres con los hombros y los brazos al descubierto. Después de dos años en Honolulu, el vigésimo batallón partía a su nuevo destino en Alaska, y Percival Ford, en calidad de uno de los grandes hombres de las islas, no podía dejar de conocer a los oficiales y a sus esposas.
Sin embargo, había una gran diferencia entre conocer a una persona y sentir aprecio por ella. Las esposas de los oficiales le asustaban un poco. Tenían poco que ver con el tipo de mujer con el que se sentía cómodo: mujeres entradas en años, solteronas, damas con gafas y señoras serias con las que se encontraba en la iglesia, en la biblioteca y en los comités de los jardines de infancia y que, dóciles, acudían a él en busca de consejo y de alguna contribución. Dirigía a esas mujeres haciendo uso de su intelecto superior, de su gran fortuna y del alto cargo que ocupaba en la baronía comercial de Hawai. Y no les tenía el menor miedo. Con ellas el sexo no era ningún impedimento. Sí, así era. Había en ellas algo distinto, algo más que la imponente vulgaridad de la vida. Él era un hombre quisquilloso, lo reconocía, y las mujeres de los oficiales, con sus hombros y brazos al descubierto, sus miradas directas, su vitalidad y esa feminidad retadora, atacaban su sensibilidad.
Tampoco se llevaba mejor con los oficiales, que se tomaban la vida a la ligera y fumaban y bebían sin dejar de blasfemar, además de afirmar la esencial vulgaridad de la carne de manera no menos desvergonzada que sus esposas. Nunca se sentía cómodo en su compañía. También ellos parecían incómodos a su lado. Además, tenía constantemente la sensación de que se reían de él a sus espaldas, de que le compadecían o de que simplemente le toleraban. Y no sólo eso. Al mismo tiempo, y por mera contigüidad, parecían poner de manifiesto aquello que él no tenía y que daba gracias a Dios por no tener. ¡Agh! ¡Eran como sus mujeres!
De hecho, Percival Ford no sentía mayor simpatía por los hombres que por las mujeres. Era fácil entender por qué sólo con mirarle. Percival era de constitución fuerte. Nunca enfermaba, ni siquiera padecía pequeñas molestias de salud, pero carecía por completo de vitalidad. El suyo era un organismo negativo. Ninguna sangre con un mínimo de fermento podría haber nutrido y dado forma a ese rostro alargado y estrecho, esos labios finos, esas magras mejillas y esos ojos pequeños y afilados. El pelo, del color del polvo, tieso y escaso, apuntaba su naturaleza avara. Lo mismo ocurría con su nariz que, fina y delicadamente modelada, recordaba ligeramente al pico de un pájaro. Su pobre sangre le había negado mucho en la vida, llevándole, eso sí, a ser extremista en una sola cosa: su rectitud. Se martirizaba reflexionando sin tregua sobre cuál era la conducta correcta, y necesitaba actuar con rectitud con la misma intensidad con la que el común de los mortales necesita ser amado.
Estaba sentado bajo un algarrobo entre el lanai y la playa. Paseó la mirada por las parejas que bailaban y se volvió para contemplar la Cruz del Sur que, más allá de la susurrante resaca, brillaba en el horizonte. Le irritaban los hombros y los brazos desnudos de las mujeres. Si tuviera una hija jamás le permitiría ir vestida así, jamás. Pero su hipótesis no dejaba de ser una total abstracción. El proceso mental que le había llevado a ella no venía acompañado de una visión interior de esa hija. No veía a una hija con brazos y hombros. Sonreía, en cambio, al pensar en la remota posibilidad del matrimonio. Había cumplido treinta y cinco años y no tenía la menor experiencia en el amor. Pensaba en él no como algo mítico, sino bestial. Cualquiera podía casarse. Los culis japoneses y chinos que trabajaban de sol a sol en las plantaciones de azúcar y en los campos de arroz se casaban. Invariablemente se casaban a la menor oportunidad, y eso se debía a que ocupaban el escalafón más bajo de la escala de la vida. No tenían nada más que hacer. Eran como los oficiales y sus esposas. Pero para él la vida tenía reservadas otras cosas, cosas más elevadas. Era distinto a ellos, a todos ellos. Estaba orgulloso de cómo era. Él no era el fruto de un mezquino matrimonio por amor, sino de un elevado concepto del deber y de la devoción por una causa. Su padre no se había casado por amor. El amor era una locura que nunca había perturbado a Isaac Ford. Cuando respondió a la llamada que le llevaría a difundir el mensaje de la vida entre los paganos, jamás pasó por su cabeza la posibilidad del matrimonio. En eso su padre y él eran iguales. Pero el Consejo de las Misiones vigilaba la economía. Después de sopesar y calcular el caso de Nueva Inglaterra, el Consejo decidió que los misioneros casados eran más baratos per cápita y más eficaces. Así que obligó a Isaac Ford a casarse. No sólo eso. También le facilitó una esposa, otra alma entusiasta que jamás había considerado la posibilidad del matrimonio y cuyo único afán era cumplir la labor de Dios entre los paganos. Se vieron por primera vez en Boston. El Consejo los unió, lo dispuso todo y, a finales de esa misma semana, estaban ya casados y emprendían el largo viaje alrededor del cabo de Hornos.
Percival Ford estaba orgulloso de ser el fruto de semejante unión. Había nacido con un gran linaje y se consideraba un aristócrata de la espiritualidad. Y también estaba muy orgulloso de su padre. Sentía pasión por él. La figura recta y austera de Isaac Ford era la chispa que alimentaba la llama de su orgullo. Tenía una miniatura de aquel gran soldado del Señor en su despacho. De la pared de su dormitorio colgaba un retrato de Isaac Ford de la época en que había ejercido las funciones de primer ministro de la Corona. Y no es que aquel hombre hubiera ambicionado posición y bienes materiales. Lo que ocurría es que, como primer ministro y, más tarde, como banquero, había llevado a cabo una importante labor para la causa misionera. La comunidad alemana y la inglesa, y en realidad el resto de la comunidad comercial, habían mostrado su desprecio por Isaac Ford por considerarlo un salvador de almas con mentalidad mercantil. Aunque él, su hijo, pensaba de forma diferente. Cuando los nativos, que acababan de salir de golpe de su sistema feudal, sin la menor idea de la naturaleza y el significado de la propiedad de la tierra, dejaban que sus enormes acres se les escaparan de las manos, fue Isaac Ford quien se interpuso entre los grupos comerciales y sus presas y se hizo con vastas extensiones de terreno. No era de extrañar que a los comerciantes no les gustara acordarse de él. Pero nunca había considerado su enorme fortuna como suya. Se tenía por servidor de Dios. Con sus ganancias había construido escuelas, hospitales e iglesias. Tampoco fue culpa suya que, después de la caída del precio del azúcar, obtuviera unos beneficios del cuarenta por ciento, ni que el banco que fundó llegara a convertirse en una compañía de ferrocarriles, ni que, entre otras cosas, cincuenta mil acres de las tierras de pastos de Oahu, que había comprado a dólar el acre, produjeran ocho toneladas de azúcar por acre cada dieciocho meses. No, lo cierto es que Isaac Ford era una figura heroica, merecedora, según Percival Ford, de un lugar de honor junto a la estatua de Kamehameha I que estaba situada delante de la Judicatura. Isaac Ford había muerto, pero él, su hijo, seguía adelante con su buen hacer, si no con su misma maestría, al menos sí con idéntica inflexibilidad.
…