La arena sucia
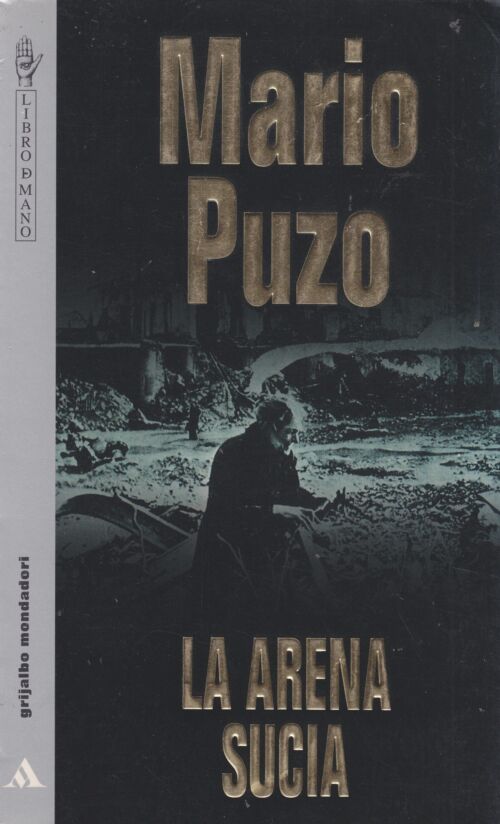
Resumen del libro: "La arena sucia" de Mario Puzo
La arena sucia es la primera novela escrita por Mario Puzo, publicada en 1955. Desmovilizado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Walter Mosca regresa por un breve tiempo a los Estados Unidos. Allí tiene sólidos lazos familiares y —de algún modo— afectivos. Pero algo le arrastra de nuevo a a la Alemania devastada de la postguerra: el miedo a la mediocridad, las nuevas relaciones que ha establecido. Y la ambición: Alemania es un buen lugar para hacer dinero especulando con las carencias de la población. Instalado en Bremen, Mosca inicia su nueva vida: retoma su relación con Hella, una joven alemana, desarraigada y dulce, comienza a moverse por un mundo en el que el afán de supervivencia se conjuga con el afán de enriquecerse. Y en él, Mosca se verá redimido, a través de Hella, de su sequedad moral…
1
Walter Mosca sentía que lo dominaban el nerviosismo y una agobiante sensación de soledad, ahora que estaba a punto de regresar a casa. Recordaba las escasas ruinas de las afueras de París, como recordaba otros lugares y personas familiares. Ahora, a punto ya de terminar su viaje, apenas si podía esperar la llegada a su lugar de destino, el corazón del continente destruido, la ciudad destrozada que él pensaba que no volvería a ver en su vida. El camino que conducía a Alemania le era más familiar que las carreteras de su país, que las cercanías de su ciudad natal.
Debido a la velocidad, el tren se balanceaba. Era un tren militar, con hombres de reemplazo para la guarnición de Francfort, pero la mitad del vagón estaba ocupado por funcionarios civiles reclutados en los Estados Unidos. Mosca se tocó la corbata de seda y sonrió. Se sentía fuera de lugar. Se hubiese sentido más a gusto con los soldados del otro extremo y, pensaba, lo mismo podía decirse de la mayoría de la veintena de civiles que estaban con él.
En el vagón había dos luces amarillentas, una en cada extremo. Las ventanas estaban tapadas con tablas, como si el vagón hubiese sido construido para que sus ocupantes no pudieran ver las ruinas que deberían atravesar.
Los asientos estaban constituidos por unos largos bancos de madera, que dejaban un estrecho pasillo a lo largo de uno de los lados.
Mosca estiró su cuerpo sobre el banco y se colocó su bolsa azul, de gimnasia, debajo de la cabeza, como almohada. La luz era tan débil que apenas si podía ver a los otros civiles.
Habían viajado todos en el mismo barco militar y, como él, todos parecían deseosos de llegar a Francfort. Hablaban en voz muy alta, para que ésta no fuera ahogada por el ruido del tren, y Mosca observó que la voz del señor Gerald dominaba a las de los demás. Gerald era el civil de más categoría. Llevaba unos palos de golf, y en el barco había procurado que todos supiesen que su grado civil era equivalente al de coronel. Gerald se mostraba alegre y feliz, y Mosca lo imaginaba jugando al golf sobre las ruinas de una ciudad, con el palo alzado sobre calles arrasadas y, después de apuntar cuidadosamente, golpeando una calavera.
Al entrar en una pequeña estación desierta, la velocidad del tren disminuyó sensiblemente. Fuera era noche cerrada, y el interior del vagón estaba muy oscuro. Mosca, adormilado, sólo muy vagamente oía las voces de los otros. Pero cuando el tren volvió a tomar velocidad se despertó del todo.
Los civiles hablaban ahora en voz más baja y Mosca se sentó para mirar a los soldados del otro extremo del vagón. Algunos estaban durmiendo en los largos bancos, pero se veían tres círculos de luz que rodeaban tres partidas de naipes, y que daban a aquel extremo del vagón un brillo amistoso. Sintió nostalgia de la vida que había llevado durante tanto tiempo y que había abandonado sólo unos pocos meses antes. Gracias a la luz de las tres velas, Mosca podía verles bebiendo de sus cantimploras, y estaba seguro de que no era agua, y comiendo chocolate. Los soldados estaban siempre preparados, pensó Mosca, esbozando una sonrisa. Mantas en la espalda, velas en el petate, agua o un líquido todavía mejor en la cantimplora y, siempre, una goma en la cartera. Por si había buena (o mala) suerte.
Mosca volvió a echarse sobre el banco y trató de conciliar el sueño. Pero su cuerpo estaba tan tenso y duro como la madera en la que descansaba. El tren corría ahora a gran velocidad. Miró su reloj. Era casi medianoche y quedaban más de ocho horas para llegar a Francfort. Se sentó, sacó una botella de la pequeña bolsa azul de gimnasia y, con la cabeza apoyada en la enmaderada ventana, bebió hasta sentir que su cuerpo se relajaba. Debió de quedarse dormido, pues cuando volvió a mirar al otro extremo del vagón, sólo una de las velas estaba encendida; pero detrás de él podía oír todavía las voces del señor Gerald y de algunos otros civiles. Debían de haber estado bebiendo, pues la voz del señor Gerald era ahora paternal, condescendiente. Estaba hablando del gran poder que tendría en sus manos y de lo bien que funcionaría su imperio burocrático.
Del círculo del otro extremo del vagón destacaban dos velas, cuyas llamas vacilantes alumbraban, tenue y desigualmente, el pasillo. Cuando pasaron junto a él, Mosca se despertó del todo. El soldado que llevaba las velas tenía una mirada cargada de estupidez y malevolencia. La amarillenta luz de las velas teñía de un color rojo oscuro la cara del soldado y daba a sus hoscos ojos un aspecto peligroso.
—¡Eh, soldado! —gritó el señor Gerald—. ¿Hay alguna vela para nosotros?
La vela, obedientemente, fue colocada cerca de Gerald y su grupo de civiles, y la voz de todos ellos, como si la vacilante llama les hubiese dado valor, se hizo más fuerte. Trataron de que el soldado participara en su conversación, pero él, sus velas sobre el banco, su cara en la oscuridad, se negaba a contestar. Olvidándose del soldado, se pusieron a charlar de otras cosas; sólo una vez Gerald, acercando su rostro a la vela, como para que el otro tomara confianza al ver su cara, dijo, en tono condescendiente, pero con amabilidad, al militar:
—Todos nosotros hemos estado también en el ejército, naturalmente. Pero aquello terminó ya, gracias a Dios —añadió, riendo.
Uno de los otros civiles dijo:
—No esté tan seguro; todavía nos quedan los rusos. Volvieron a olvidarse del soldado hasta que, de pronto, con una voz que dominaba no sólo la de todos, sino también el ruido del tren, de aquel tren que corría ciegamente a través del continente, el soldado gritó, con arrogancia de borracho, pero con un algo de pánico:
—¡Callad, no habléis tanto; cerrad vuestras malditas bocas!
Se produjo un silencio embarazoso, producto de la sorpresa. Poco después Gerald volvió a acercar la cabeza a la llama de la vela y dijo, calmosamente, al soldado:
—Será mejor que te vayas a tu sitio, al otro extremo del vagón, hijo.
El militar no respondió, y Gerald siguió hablando, partiendo del punto en el que había sido interrumpido.
Un momento después estaba de pie, completamente bañado por la luz de las velas, su voz ahogada. Y luego, tranquilamente, sin alarma en la voz, pero en un tono que expresaba una casi total incredulidad, dijo:
—He sido herido, Dios mío. Ese soldado me ha hecho algo.
Mosca, abandonando su posición horizontal, se sentó, y otras figuras casi invisibles se levantaron de los bancos. Uno de los hombres tiró, al levantarse, una de las velas. Gerald, todavía en pie, pero ya un poco menos iluminado, dijo, con voz tranquila, si bien aterrorizada:
—Ese soldado me ha apuñalado.
Dicho esto, Gerald se dejó caer sobre el banco.
Dos hombres del extremo del vagón ocupado por los militares atravesaron el pasillo, corriendo. A la luz de las linternas que llevaban en la mano, Mosca pudo ver el brillo de las barras de los oficiales.
Gerald repetía una y otra vez:
—He sido apuñalado, ese soldado me ha apuñalado.
En su voz ya no había terror, pero sí sorpresa e incredulidad. Mosca pudo verlo sentado en el banco, y luego, gracias a la luz de las tres velas, pudo ver la rasgadura en la pierna del pantalón, a la altura del muslo, y la mancha oscura que se iba extendiendo alrededor. El teniente se inclinó, acercó su vela y dio una orden al soldado que lo acompañaba. El soldado corrió hacia el otro extremo del vagón y regresó poco después con mantas y un pequeño botiquín. Extendieron las mantas en el suelo e hicieron que Gerald se echara sobre ellas. El soldado comenzó a cortar la pernera, pero Gerald dijo:
—No, enróllelo; podrá ser remendado.
El teniente echó un vistazo a la herida.
—No es gran cosa —dijo el teniente—. Envuélvalo con una manta —ni en su joven rostro ni en su voz había simpatía alguna, sino sólo una amabilidad impersonal—. Haremos que nos espere una ambulancia en Francfort, por si acaso. Pondré un telegrama en la próxima parada.
Luego se volvió a los otros y preguntó:
—¿Dónde está?
El soldado borracho había desaparecido; Mosca, escudriñando en la oscuridad, vio una forma humana acurrucada en el rincón del banco delante de él. No pronunció palabra.
El teniente se fue hacia su extremo del vagón y regresó llevando su pistolera. Encaró la luz de su linterna por todo el vagón, hasta que vio la forma acurrucada. Apuntó a la misma con la linterna, a la vez que mantenía la pistola oculta detrás de su espalda. El soldado no se movió.
El teniente le habló con rudeza.
—Levántate, Mulrooney.
El soldado abrió los ojos, y cuando Mosca vio aquella mirada estúpida y animal sintió una repentina piedad.
El teniente siguió enfocando la linterna directamente a los ojos del soldado, cegándolo. Hizo que Mulrooney se levantara. Cuando vio que sus manos estaban vacías, enfundó su pistola. Luego, con brusquedad, obligó al soldado a dar la vuelta y lo registró. No encontró nada, por lo que enfocó la linterna contra el banco. Mosca vio el cuchillo ensangrentado. El teniente lo tomó y empujó al soldado hacia el otro extremo del vagón.
El tren fue disminuyendo su marcha hasta que, finalmente, se paró. Mosca se dirigió al extremo del coche, abrió la puerta y miró fuera. Vio al teniente dirigirse a la estación, con objeto, sin duda, de cablegrafiar pidiendo una ambulancia; no se veía a nadie más. La población francesa que se extendía por detrás de la estación era oscura y estaba en silencio.
Mosca regresó a su banco. Los amigos de Gerald estaban inclinados sobre él, animándolo, y Gerald estaba diciendo, con impaciencia en su voz:
—Sé que no es más que un rasguño, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué cometió esta locura?
Y cuando el teniente regresó y les dijo que en Francfort les aguardaría una ambulancia, Gerald le dijo:
—Créame, teniente: nada hice para provocarlo. Pregunte a mis amigos. Nada hice, nada, para que realizara una acción tan insensata.
—Está loco, eso es todo —dijo el teniente—. Ha tenido usted suerte, señor; conozco a Mulrooney y sé que intentaba agujerearle los testículos.
Las palabras del teniente sirvieron para dar más interés al hecho, y el rasguño en el muslo del señor Gerald se convirtió así en algo realmente importante.
—En cierto modo —siguió el teniente—, me ha hecho usted un favor. He estado tratando de desembarazarme de Mulrooney desde el primer día que llegó al pelotón.
Ahora estará seguro durante un par de años.
…
Mario Puzo. Fue un escritor y guionista estadounidense de origen italiano, famoso por sus novelas sobre la mafia y sus adaptaciones al cine. Nació en Manhattan, en el barrio de Hell's Kitchen, el 15 de octubre de 1920, hijo de inmigrantes pobres que habían llegado a Estados Unidos desde Nápoles. Desde joven mostró interés por la literatura y se graduó en el City College de Nueva York. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Ejército del Aire y luego estudió en la Universidad de Columbia. En 1946 se casó con Erika Lina Broske, con quien tuvo cinco hijos.
Su primera novela fue La arena sucia (1955), una historia sobre la vida de los soldados estadounidenses en Alemania tras la guerra. Le siguieron otras obras como El afortunado Pilgrim (1964), una saga familiar inspirada en sus propios antepasados, y Seis tumbas en Munich (1967), un thriller de espionaje. Sin embargo, su gran éxito llegó con El padrino (1969), una novela sobre la familia Corleone, una poderosa organización criminal de Nueva York. El libro se convirtió en un fenómeno editorial y fue llevado al cine por Francis Ford Coppola, con Puzo como coguionista. La película ganó tres premios Óscar, incluyendo el de mejor guion adaptado para Puzo. El autor repitió el galardón con la segunda parte de la saga, El padrino II (1974), considerada una de las mejores secuelas de la historia del cine.
Puzo continuó escribiendo novelas sobre el mundo del crimen organizado, como Los tontos mueren (1978), El siciliano (1984), La cuarta K (1991), El último Don (1996) y Omertà (1999). También escribió los guiones originales de las películas Superman (1978) y Superman II (1980), así como el de Terremoto (1974). Su última novela, Los Borgia (2001), fue publicada póstumamente y completada por su compañera Carol Gino, quien lo cuidó durante su enfermedad terminal. Puzo murió el 2 de julio de 1999 en su casa de Long Island, a causa de un infarto. Está enterrado en el cementerio de Babilonia del Norte.
Mario Puzo es considerado uno de los maestros del género negro y uno de los autores más influyentes del siglo XX. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y ha vendido más de cien millones de ejemplares en todo el mundo. Su legado literario y cinematográfico sigue vigente y admirado por generaciones de lectores y espectadores.