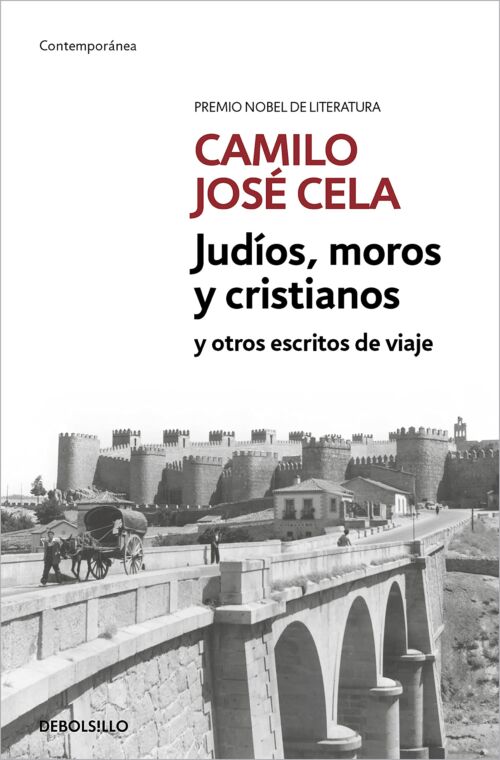Resumen del libro:
El libro Judíos, moros y cristianos de Camilo José Cela, es un clásico de la literatura española que retrata la vida y la cultura de las tres comunidades religiosas que convivieron en la España medieval. El libro se compone de tres partes, cada una dedicada a una de las religiones, y en ellas el autor nos ofrece una visión panorámica de sus costumbres, creencias, arte, literatura, gastronomía y folklore. El estilo de Cela es ágil, irónico y lleno de humor, pero también de respeto y admiración por la riqueza y la diversidad del legado histórico español.
El libro es una obra maestra de la prosa cervantina, que combina el rigor documental con la imaginación literaria. Cela nos transporta a un mundo fascinante y complejo, donde se entrecruzan las influencias de Oriente y Occidente, y donde se forja la identidad de una nación. El autor no se limita a describir los hechos históricos, sino que también nos muestra el alma de los protagonistas, sus sueños, sus pasiones, sus conflictos y sus esperanzas. El libro es un homenaje a la tolerancia y al diálogo intercultural, que nos invita a reflexionar sobre el pasado y el presente de España.
Judíos, moros y cristianos es un libro imprescindible para los amantes de la historia y de la literatura española. Es una obra que nos enseña a valorar el patrimonio cultural que hemos heredado de nuestros antepasados, y que nos anima a seguir construyendo una sociedad plural y democrática. Es un libro que nos hace sentir orgullosos de ser españoles.
A mi padre, profesor de Geografía
Quiero dejar pública constancia de mi gratitud a la señorita Pilar Rojo de Nozal, y a los señores don José Manuel Caballero Bonald, don Juan Antonio Escobar, don Manuel García Blanco, don Alejandro García Sánchez, don Mariano Grau, don José M.ª Luelmo, don Mariano Moreno Fernández, don Juan Muñoz García, don Estanislao Pan y Montojo y don José Roldán Yanguas, sin cuyo consejo y orientación seguiría, a estas horas, dando palos de ciego por los caminos de Castilla la Vieja.
Te aseguro que no saldré sin pena de esta Castilla la Vieja, lo mejor de España.
De una carta de don Juan Estelrich y Perelló a don Marcelino Menéndez y Pelayo.
PRÓLOGO
LOS límites de su excursión es algo que ha dado mucho que pensar al vagabundo. La región castellana de los geógrafos no coincide exactamente con Castilla la Vieja, aunque sí sea un poco su alcaloide, su corazón, incluso su alma y, desde luego, su historia, casi toda su historia.
Castilla la Vieja, por otra parte, tampoco es nombre que para todos signifique lo mismo. A las provincias de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila, del ingenuo, equivocado y saludable cantar infantil, el vagabundo va a sumar las de Valladolid y Palencia que, para algunos escolantes puntillosos, forman parte del reino de León, pero va a restar las de Santander y Logroño, que le parecen menos castellanas, quizás, ¡quién lo sabe!, si por demasiado ricas. Santander, en su Cantabria, y Logroño, en su Rioja, son mundos a espaldas de la Castilla que el vagabundo entiende, por lo menos, a los efectos y a los fines de este viaje. Piénsese que en esto, como en tantas y tantas otras cosas, hay opiniones para todos los gustos; el gusto y las opiniones del vagabundo —en sus sumas y en sus restas geográficas— coinciden con los del ilustre conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, quien en sus Relaciones daba a entender que Castilla la Vieja reuma las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia, que es lo que el vagabundo tiene por certero, a pesar de que una ley de medio siglo más tarde añada las de Logroño y Santander sin quitar ninguna.
En el asunto de querer meter y sacar provincias de Castilla la Vieja ha habido algunos puntos de vista disparatados y algunos otros, como siempre pasa, un poco más razonables.
Don Patricio de la Escosura, el autor de También los muertos se vengan y de El busto vestido de negro capuz, propuso dividir a Castilla la Vieja en las provincias de Valladolid, León, Palencia, Salamanca, Zamora, Ávila y Oviedo. Esto, al vagabundo, le parece una insensatez.
Don Segismundo Moret, que fue ministro de todo menos de Guerra y Marina, proyectó formar Castilla la Vieja con las provincias de Burgos, Palencia, Santander y Soria, criterio tan ahorrativo como pintoresco que no prosperó.
Don Francisco Silvela, el prologuista del Epistolario de sor María de Agreda, quiso que por Castilla la Vieja se entendieran las provincias de Valladolid, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora. En la división de Silvela desaparece el reino de León, lo que el vagabundo no encuentra nada bien, y figura la provincia de Salamanca, al mismo tiempo, en Castilla la Vieja, como ya se dijo, y en Extremadura, como ahora se aclara; el vagabundo no sabría explicar si esto es así por equivocación o por haber proyectado partir el campo de Salamanca por gala en dos. En fin…
El vagabundo ignora qué misteriosas razones de la tierra gobiernan los actos de sus hombres. Pero el vagabundo sabe —un mapa de las escuelas puede explicárselo— que esas razones, que quizás alguien haya estudiado ya, son ciertas como la luz del sol.
La región castellana de los geógrafos comprende, sobre poco más o menos, las comarcas de la Ribera, el Páramo, Lagunadalga, vega de Toral, valle de Valdavia, valle de Buedo, la Bureba, campos Góticos o tierra de Campos, concha de Pineda, valles de Cerrato, tierra del Pan, tierra del Vino, Carbajosa, la Armuña, tierra de Arévalo y la Morana. Pero fuera de lo que entendemos, bien o mal, por Castilla la Vieja, quedan las cuatro primeras comarcas, en torno a los ríos Luna, Órbigo y Esla, la tierra del Pan y parte de la del Vino, zamoranas, y las dos Armuñas, la Alta y la Baja, que caen por tierras de Salamanca. Quizás esto lo único que quiera decir es que la tierra se puso de acuerdo antes que la política y que la coyunda de los viejos reinos de León y Castilla estaba ya prevista por la Geografía, esa ciencia misteriosa que no se sabe ni dónde empieza ni donde acaba.
Pero la división administrativa, aun siendo —es posible— más mala que buena y más artificial que lógica, debemos respetarla, con las cortapisas y los añadidos de que hablamos, aunque sea un poco querer ponerle puertas al campo, porque este libro —cuando esté completo del todo, si algún día llega a estarlo, y se llame, ya para siempre, Guía de Castilla la Vieja— tiene un título, y el lector que se ha gastado sus cuartos puede muy bien exigir que se cumpla.
Castilla la Vieja no es una región natural; Castilla la Vieja es una entidad histórica. Esto de entidad histórica se le antoja al vagabundo una fórmula un tanto pedantesca, pero no encuentra otra. Las provincias de Santander y de Logroño caen un poco fuera del tópico de Castilla. El vagabundo piensa que el tópico de Castilla es lo más interesante y característico que Castilla puede ofrecernos. El pueblo, que obra por intuiciones, suele acertar. Es curioso pararse a ver que en este problema de los contornos de Castilla el saber popular coincide con el de los geógrafos, que operan científicamente. Pero la Montaña, que queda en la región vasco-cántabra y fuera de la España árida, y la Rioja, que cae en la región aragonesa, tienen otro espíritu y otro color, y no han de ser cuestiones que de esta vez trate el vagabundo. Si no se fuerzan un poco las cosas, no hay manera de escribir una guía de Castilla la Vieja.
De la región carpetana de los geógrafos se encontrarán en el camino del vagabundo la comunidad de Ayllón, la comunidad y tierra de Segovia, que también se llama universidad de la Tierra, la comunidad y tierra de Ávila, el valle Amblés, el valle de Corneja, el Barco de Ávila, la sierra de Gredos y parte de la Vera[1].
De la región ibérica interesarán a nuestro viaje las tierras de Almazán y de Agreda, donde yacen los restos de sor María, la prologada por Silvela y autora de la Mística ciudad de Dios, que pertenecen a Soria, y quedará fuera la de Cameros, que corresponde a Logroño.
Por último, de las regiones vasco-cántabra y aragonesa, a las que el vagabundo aludió de pasada pocas líneas atrás, se dejarán en esta ocasión de caminar, en la primera, las comarcas de Campóo, la Losa —la Mayor y la Menor—, alfoz de Aguilar —el Nuevo y el Viejo—, alfoz de Paredes Rubias, y los valles de Aibar, de Onsella, de Mena, de Pas, de Liendo, de Toranzo y de Lamasón, y en la segunda, la amplia y abierta comarca de la Rioja, que huele a vino y a guindilla y que es como la violenta y nutricia sonrisa de un dios bárbaro, desconocido y dadivoso.
Quizás, si hay suerte, el vagabundo las camine algún día, que el tema es sobrado y el interés rebosante.
Naturalmente, el vagabundo, a pesar de todas sus teorías, después, ya sobre el camino, andará, como siempre hace, un poco a la buena de Dios, otro poco por donde le apetezca, y siempre no más que por donde le dejen. Es la eterna, la vieja ley de los caminos: las misteriosas y nunca escritas ordenanzas que orientan la brújula loca y espantada que anida en el corazón de los errabundos.
Lo contrario sería, quizás, un fraude. Un fraude de tan extraño signo como los pensamientos del ocio, esa bendición que el hombre no suele saber gastar, deleitosamente, despaciosamente, desconfiadamente, los lomos reclinados sobre el chaparro de la cuneta, la bota al alcance de la mano, el pitillo en la boca y la mente poblada de imprecisos pájaros voladores, de inciertos y bien pintados pájaros voladores.
Y el vagabundo no quiere defraudar. El vagabundo quiere decir, como siempre se cuentan las grandes verdades, las mínimas e inmensas grandes verdades, a la pata la llana, que su viaje no será mucha más cosa que un viaje sentimental, corazonal, como se dice en los tangos.
Los viajes didácticos o educativos suelen ser plúmbeos e insoportables. Además, y para colmo de males, con ellos no se aprende nada. El vagabundo piensa que al lector de un libro de viajes, tal esta Guía de Castilla la Vieja, no se le debe pasmar con una farragosa erudición que lo fatigue. Como contrapartida, el vagabundo ruega a su lector que no piense que, de una manera forzosa, estas líneas están escritas por un ignorante. El vagabundo también sabe sus cosas, aunque procure disimularlas por aquello de que todo el mundo tiene que comer, incluso los historiadores y los eruditos, y él, a su manera, ya se las va arreglando. Además, el lector debe percatarse de que hablar del mioceno o del gótico, del silúrico o del barroco, del diluvial o del románico, y del cámbrico o de lo que sea, es algo que está al alcance de cualquiera que no sea rigurosamente un asno.
En este libro no aparecerán demasiados datos, porque este libro no es una tesis doctoral, sino más bien todo lo contrario, pero a los pocos que figuran en él, el vagabundo procurará darles una mínima garantía de validez, y, si en alguno se equivoca, será bien a su pesar.
Los datos se olvidan con facilidad y, además, están apuntados en multitud de libros. Lo que el vagabundo imagina que podrá valer de algo al caminante de Castilla la Vieja que le haga la merced de llevar este libro en la maleta —o al sedentario lector que prefiera la Castilla la Vieja desde su butaca, al lado de la chimenea— es que se le sirva, en vez del dato, el color; en lugar de la cita, el sabor, y a cambio de la ficha, el olor del país: de su cielo, de su tierra, de sus hombres y sus mujeres, de su cocina, de su bodega, de sus costumbres, de su historia, incluso de sus manías. En todo caso, el dato, la cita y la ficha, cuando aparezcan, estarán siempre al servicio del impreciso y tumultuoso «aire» de Castilla.
Tampoco en este libro habrá de agotarse, por parte del vagabundo, sus propias y casi infinitas sugerencias literarias de Castilla la Vieja. Unos límites editoriales concretos a los que hubo de atender —un libro es algo que empieza, pero también algo que termina— le impidieron reseñar, siquiera fuese de pasada, ni la mitad del censo humano, a veces trágico y doliente, en ocasiones jolgorioso y feliz, que brujulea, y se ilusiona, y desfallece, y muere por el camino.
Pensando en todo esto, en todo aquello y también en que a nadie se le ocurrirá jamás viajarse Castilla la Vieja de cabo a rabo y de una sentada, cosa que no sería sensato pensar que es pan comido, el vagabundo ha procurado ordenar su libro con un placentero desorden que permita leerlo a trozos y abrirlo por cualquier lado. En realidad, mirándolo bien, Castilla la Vieja no se puede viajar, sino mejor caminar o trotar, menester que al vagabundo, ¡bien él lo sabe!, no le desagrada. El vagabundaje —ese oficio al que, ahogándole en su propia humildad, hasta se le niega sitio para su nombre en el diccionario—, el honesto y errante dejarse llevarse del vilano, es una de sus más secretas vocaciones.
Volviendo a lo del libro, el vagabundo piensa, y así lo quiere decir, que los datos prácticos suelen ser mudables y además los conocen todos los conserjes, camareros, limpiabotas, etc. Las cosas que se pueden preguntar vis a vis o por teléfono —el precio de una cajetilla de tabaco rubio, los trenes que van al pueblo de al lado, el título de la obra que ponen en el teatro o el horario de visita a los museos— el vagabundo ha procurado omitirlas. Su intento es otro, aunque el vagabundo, que cree que su intento es mejor, tampoco se atrevería a jurarlo porque estas son cosas que nunca se saben. La intención, por buena que sea, a veces no coincide con la imaginada y anhelada perfección del proyecto. De buenas intenciones, dice el viejo refrán, está empedrado el reino del infierno.
Quizás la más saludable preocupación que pueda tener el vagabundo, recién calzadas de nuevo sus botas de siete leguas, sea la de echarse al camino completamente despreocupado y a lo que salga, que algo siempre saldrá. Pero querer llegar hasta el final de todo, querer apurar de un sorbo el vaso inmenso de Castilla la Vieja, sería una empresa con la que el vagabundo, que procura ser un vagabundo honesto, no podría cargar sobre sus hombros. Y el vagabundo, para tranquilizar su conciencia, y a lo mejor también para dar gusto a sus cueros, se sentirá un poco gorrión del cielo, y gazapo del monte, y can de los caminos, que ata menos, Dios lo sabe, que sentirse contribuyente.
Este libro, entiéndase bien, no es otra cosa que una plantilla para mejor enterarse del aire del país que trata. El vagabundo, que se ha caminado Castilla y que, si sus fuerzas se lo permiten, piensa seguir haciéndolo, no cree que estas páginas puedan comenzarse bajo otro signo que el de la humilde paciencia, bajo otra estrella que la de la más limpia sencillez y la más deliberada y sangrante renunciación.
Ya veremos lo que sale.
…