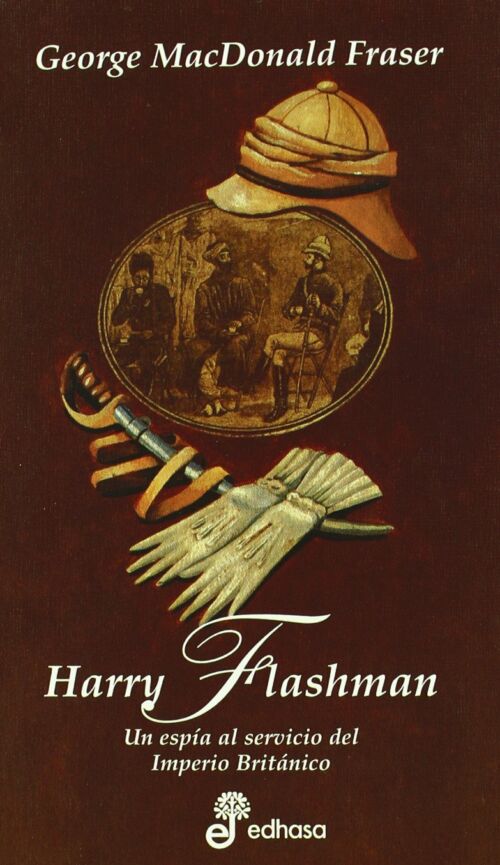Resumen del libro:
Expulsado de un internado por embriaguez y apartado del regimiento en que se enrola por pendenciero, Harry Flahsman es enviado a Escocia, donde deshonra a una joven y se ve obligado a casarse con ella. Huyendo de esta situación, se traslada a la India, donde la casualidad, su cobardía innata y sus dotes para la impostura le convierten en un héroe de las guerras anglo-indias. Soldado, duelista, amante, canalla, impostor, cobarde, sinvergüenza, héroe…,
Harry Flashman es un personaje inolvidable con un talento innato para salvar el pellejo en el último instante y, además, conseguir que le cuelguen la medalla. Las aventuras de este agente secreto en Afganistán, y su incorporación a la exquisita compañía de húsares de lord Cardigan, culminan en uno de los más deshonrosos episodios en la vida de este peculiar gentleman: la histórica y desastrosa retirada de Kabul.
Excitante, impúdica y absolutamente divertida, esta novela inicia uno de los mejores ciclos narrativos de los últimos tiempos.
1
Hughes se equivocó en un detalle importante. Habrán ustedes leído en Tom Brown que me expulsaron de la Escuela de Rugby por embriaguez, lo cual es muy cierto, pero, al decir que ello sucedió como consecuencia de haber bebido deliberadamente cerveza tras haber tomado varias copas de ponche de ginebra, Hughes comete un error. Ya a los diecisiete años, yo me guardaba de mezclar las bebidas.
Lo digo no para justificarme, sino en aras de la estricta verdad. Este relato será totalmente fiel; con ello rompo una inveterada costumbre de ochenta años. ¿Por qué iba a hacerlo? Cuando uno es viejo como yo y sabe muy bien lo que era y sigue siendo, todo le da igual. Porque yo no me avergüenzo ¿saben ustedes? Nunca me avergoncé de mi conducta y cuento en mi haber con lo que la sociedad consideraría méritos más que suficientes: la dignidad de caballero, una Cruz Victoria, una alta graduación militar y una cierta popularidad. Por consiguiente, puedo contemplar el retrato del joven oficial de los húsares de Cardigan que cuelga encima de mi escritorio, alto, dominante y tirando a guapo tal como yo era por aquel entonces (el propio Hughes reconocía que yo era alto y fuerte y poseía una considerable dosis de encanto), y decir que es el retrato de un tunante, mentiroso, fullero, ladrón, cobarde y también pelotillero de marca mayor. Hughes decía más o menos todas esas cosas y su descripción era bastante imparcial, exceptuando algunos detalles sin importancia como los que he mencionado. Pero es que él tenía más interés en soltar un sermón que en aportar datos.
En cambio, a mí me interesan más los datos y, puesto que muchos de ellos me dejan en mal lugar, pueden ustedes tener la certeza de que son auténticos.
En cualquier caso, Hugues se equivocó al decir que yo sugerí la cerveza. Fue Speedcut quien la pidió, y yo la bebí (después de todos aquellos ponches de ginebra) antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Eso me dejó fuera de combate; para entonces ya estaba francamente borracho —«bestialmente borracho» dice Hughes, y dice bien— y cuando me sacaron de La Parra apenas podía ver y tanto menos caminar. Me metieron bien arropado en una silla de manos; entonces apareció un profesor, Speedcut estuvo a la altura de las circunstancias y salió disparado. Me dejaron tendido en el asiento y el profesor se acercó y me vio. Era el viejo Rufton, uno de los preceptores de la cuadrilla de Arnold.
—¡Válgame el cielo! —exclamó—. Es uno de nuestros chicos… ¡y está bebido!
Aún me parece verle, mirándome con sus pálidos ojos de grosellero silvestre y sus blancas patillas. Trató de despertarme, pero fue como intentar resucitar un cadáver. Me quedé donde estaba, riéndome como un tonto. Al final, perdió los estribos, empezó a aporrear el techo de la litera con su bastón y gritó:
—¡Sáquenlo de aquí, asistentes! ¡llévenlo a la escuela! ¡Tendrá que comparecer ante el director por esta falta!
Me llevaron en procesión, mientras el viejo Rufton despotricaba a mis espaldas a propósito de los repugnantes excesos y las consecuencias del pecado y el viejo Thomas y los asistentes me llevaban al hospital, que era lo más indicado, y me dejaban en una cama para que me serenara. No tardé mucho, se lo puedo asegurar (en cuanto mi mente se despejó lo justo), en reflexionar acerca de lo que iba a ser de mí. Ya saben ustedes cómo era Arnold si han leído a Hughes, y maldita la gracia que me hacía la mayoría de las veces. Lo menos que podía esperar de él era una azotaina en presencia de los demás alumnos.
La sola idea fue suficiente para llenarme de espanto, aunque el verdadero origen de mi temor era el propio Arnold.
Me dejaron en el hospital unas dos horas, y después se presentó el viejo Thomas para decirme que el director quería verme. Le seguí hasta la planta baja y me dirigí con él hasta el edificio de la escuela mientras los fámulos atisbaban desde las esquinas y comentaban entre sí que, al final, el muy bruto de Flashy había caído. El viejo Thomas llamó a la puerta del director, y un vozarrón que a mí se me antojó un trueno infernal contestó:
—¡Adelante!
Se encontraba de pie delante de la chimenea, con las manos a la espalda sujetándose los faldones del frac y una cara semejante a la de un turco en un bautizo. Sus ojos parecían puntas de sable, tenía el semblante muy pálido y mostraba la expresión de desagrado que solía reservar para semejantes ocasiones. A pesar de los efectos residuales del alcohol, yo experimenté en aquel momento un temor como jamás he sentido en mi vida… y cualquiera que se haya enfrentado con una batería rusa en Balaclava y haya permanecido encadenado en una mazmorra afgana a la espera de los torturadores tal como yo he permanecido sabe lo que significa el temor. Aún se me erizan los pelos cuando pienso en él, y eso que lleva sesenta años muerto.
Pero entonces estaba muy vivo. Permaneció en silencio un ratito para ponerme nervioso. Y después:
—Flashman —dijo—, hay muchos momentos en la vida de un director de escuela en los que éste debe tomar una decisión, para preguntarse después si ha obrado bien o no. Yo ya he tomado la decisión y, por una vez, no me cabe la menor duda de que obro bien. Llevo varios años observándole con creciente preocupación. Ha sido usted una influencia nefasta en la escuela. Sé que es un muchacho pendenciero, sospecho desde hace mucho tiempo que es un mentiroso, y mucho me temía que fuera falso y mezquino. Pero, sinceramente, jamás hubiera imaginado que pudiera caer tan bajo como para ser un borrachín. He buscado en el pasado alguna señal de mejora en usted, algún destello de gracia, algún rayo de esperanza que me permitiera pensar que mi labor, en su caso, no había sido totalmente inútil. Pero no he hallado nada, y ésta es la infamia final. ¿Tiene usted algo que decir?
Para entonces yo sólo estaba en condiciones de lloriquear; farfullé no sé qué, señalando que lo lamentaba.
—Si pensara por un instante —dijo— que de veras lo lamenta y siente un sincero arrepentimiento, podría vacilar y no atreverme a dar el paso que estoy a punto de dar. Pero le conozco demasiado bien, Flashman. Tiene usted que abandonar Rugby mañana mismo.
Si hubiera estado en mi sano juicio, supongo que la noticia no me habría parecido demasiado mala, pero la voz de trueno de Arnold me hizo perder la cabeza.
—Pero, señor —repliqué sin dejar de lloriquear—, ¡a mi madre se le partirá el corazón de pena!
Palideció como un fantasma y yo me eché hacia atrás, pensando que me iba a pegar.
—¡Miserable blasfemo! —rugió, adoptando una de sus habituales expresiones de predicador de púlpito—, su madre lleva muchos años muerta, ¿y tiene usted la osadía de invocar su nombre, un nombre que debería ser sagrado para usted, en defensa de sus abominaciones? ¡Acaba de matar cualquier destello de compasión que yo pudiera sentir por usted!
—Mi padre…
—Su padre —dice— ya sabrá qué hacer con usted. Me cuesta pensar que se le vaya a partir el corazón de pena —añadió, mirándome con desdén.
Sabía algo acerca de mi padre, ¿comprenden ustedes?, y probablemente pensaba que éramos tal para cual. Permaneció de pie un momento, juntando las yemas de los dedos de ambas manos a su espalda, y después dijo, utilizando un tono de voz distinto:
—Es usted una criatura despreciable, Flashman. He fracasado con usted. Pero, a pesar de todo, debo decirle que esto no es el final. No puede seguir aquí, pero es usted joven, Flashman, y todavía hay tiempo. Aunque sus pecados sean más rojos que la sangre, aún pueden volverse más blancos que la nieve. Ha caído muy bajo, pero podrá volver a levantarse…
No tengo muy buena memoria para los sermones, pero siguió un buen rato en este plan, tal como correspondía a su condición de viejo hipócrita mojigato. Pues yo creo que era tan hipócrita como casi todos los representantes de su generación. O eso, o era más tonto de lo que parecía, pues su compasión hacia mí era totalmente inútil. Pero él no se dio cuenta en ningún momento.
Sea como fuere, el caso es que me soltó una piadosa arenga sobre la forma en que me podría salvar a través del arrepentimiento… cosa, por cierto, que yo jamás he creído. Me he arrepentido muchas veces en mi vida y con razones más que sobradas, pero jamás he sido tan necio como para suponer que con ello se pudieran arreglar las cosas. Sin embargo, he aprendido a seguir la corriente cuando hace falta y por eso dejé que rezara por mí y, cuando terminó, salí de su estudio mucho más contento de lo que estaba cuando había entrado en él. Me había salvado de los azotes, que era lo principal; el hecho de abandonar Rugby me importaba un pimiento. Nunca me había gustado demasiado aquel lugar y ni siquiera pensaba en la presunta ignominia de la expulsión. (Me llamaron hace algunos años para entregar unos premios; nada se dijo entonces a propósito de la expulsión, lo cual demuestra que son unos hipócritas tan redomados como en tiempos de Arnold. Hasta pronuncié un discurso; acerca del valor, nada menos.)
Abandoné la escuela a la mañana siguiente en la calesa con mi baúl encima de la capota y supongo que ellos se alegraron de que me largara. Los fámulos, con toda seguridad, porque se las había hecho pasar moradas en mis tiempos. ¿Y quién estaba en la puerta (para burlarse de mí, pensé al principio, pero resultó que era todo lo contrario) sino el descarado de Scud East? Hasta me tendió la mano.
—Lo siento, Flashman —dijo.
Le pregunté por qué tenía que sentirlo y le mandé a la mierda por su desvergüenza.
—Siento que te hayan expulsado —me dijo.
—Eres un embustero —le contesté—. Y que se vaya también a la mierda tu sentimiento.
Me miró, giró sobre sus talones y se alejó. Ahora sé que estaba equivocado. Lo sintió de verdad, sólo el cielo sabe por qué. No tenía motivos para apreciarme y yo en su lugar hubiera arrojado el gorro al aire y habría lanzado vítores de alegría. Pero él era un blandengue; uno de aquellos valerosos bobalicones de Arnold, un viril tipejo rebosante de virtud, de esos que tanto les gustan a los directores de escuela. Sí, entonces el pobrecillo era un bobalicón y lo seguía siendo veinte años después cuando murió en medio de la polvareda en Kanpur con una bayoneta cipaya clavada en la espalda. El bueno de Scud East; para eso le sirvió toda su valerosa bondad.
…