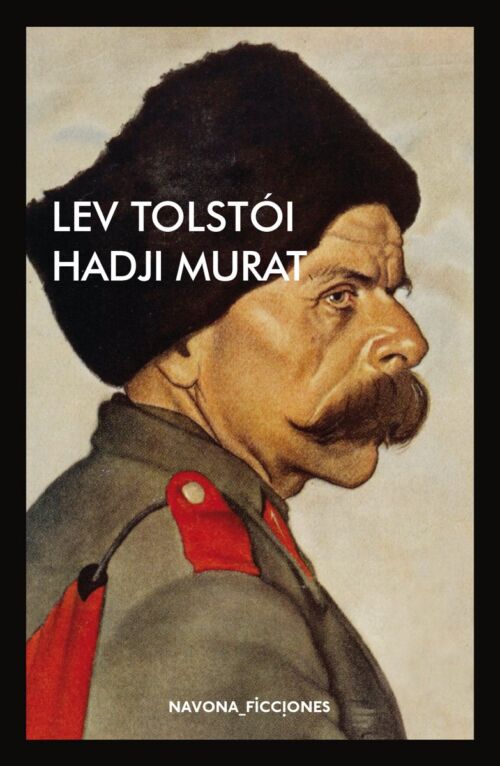Resumen del libro:
“Hadji Murat” de León Tolstói, es una obra maestra póstuma que revela la maestría literaria del autor ruso. Tolstói, conocido por epopeyas como “Guerra y Paz” y “Anna Karenina”, nos sumerge en el fascinante trasfondo histórico de la invasión rusa a Chechenia, una tierra donde las tribus se entrelazan en alianzas cambiantes y enfrentamientos épicos.
La novela, inicialmente censurada debido a su retrato despiadado del zar Nicolás, desentraña las complejidades de la vida en medio de la guerra. Hadji Murat, un chechenio dividido entre su lealtad a los rusos y su enfrentamiento con su antiguo líder, Shamil, personifica las fuerzas en conflicto. Este hábil enfoque literario permite a Tolstói explorar las dinámicas de poder, la traición y los destinos entrelazados en una trama coral.
Hadji Murat, el protagonista, se ve atrapado en un dilema desgarrador entre el odio de Shamil, quien mantiene a su familia como rehén, y la desconfianza de sus recientes aliados rusos. En este escenario, Tolstói pinta un cuadro vívido de la brutalidad y la barbarie que caracterizan los conflictos históricos, mientras que, simultáneamente, desentraña las motivaciones y emociones más profundas de sus personajes.
La narrativa de Tolstói no solo nos sumerge en la cruenta realidad de la invasión rusa a Chechenia, sino que también ofrece una reflexión magistral sobre el poder y la inevitable influencia de los destinos individuales en el flujo de la historia. A través de su prosa envolvente y sus personajes meticulosamente elaborados, Tolstói nos lleva a cuestionar las complejidades morales y humanas que subyacen en cada conflicto bélico.
“Hadji Murat” se erige como una obra literaria trascendental que captura la esencia misma de la condición humana en tiempos de guerra. Con su aguda perspicacia, Tolstói nos ofrece una visión penetrante de las fuerzas que dan forma a la historia, mientras nos sumerge en la psique de personajes inolvidables.
Volvía yo a casa a campo traviesa. Iba mediado el verano. Se había dado remate a la cosecha del heno y empezaba la siega del centeno.
Esa estación del año ofrece una deliciosa profusión de flores silvestres: trébol rojo, blanco, rosado, aromático, tupido; margaritas arrogantes de un blanco lechoso, con su botón amarillo claro, de ésas de «me quieres no me quieres», de olor picante a fruta pasada; colza amarilla con olor a miel; altas campanillas blancas o color lila, semejantes a tulipanes; arvejas rampantes; bonitas escabrosas, amarillas, rojas, de color rosa y malva; llantén de pelusa levemente rosada y levemente aromática; acianos que, tiernos aún, lucen su azul intenso a la luz del sol, pero que al anochecer o cuando envejecen se tornan más pálidos y encarnados; y la delicada flor de la cuscuta, que se marchita tan pronto como se abre.
Había cogido un gran ramo de estas flores y ya volvía a casa cuando vi en una zanja, en plena eflorescencia, un magnífico cardo color frambuesa de los que por aquí llaman «tártaros», que los segadores esquivan con cuidado, y cuando por descuido cortan uno lo arrojan entre la hierba para no pincharse las manos. A mí se me ocurrió coger ese cardo y ponerlo en medio de mi ramo. Bajé a la zanja y, tras ahuyentar un abejorro que se había colado en una de las flores y allí dormía dulce y pacíficamente, me dispuse a coger la flor. Pero aquello resultó muy difícil. No sólo el tallo pinchaba por todas partes incluso a través del pañuelo con que me había envuelto la mano, sino que era tan sumamente duro que tuve que bregar con él casi cinco minutos, arrancándole las fibras una a una. Cuando por fin logré mi propósito, el tallo estaba enteramente deshecho y la flor misma no me parecía ahora tan fresca ni tan hermosa. Por añadidura, era demasiado ordinaria y vulgar para emparejar con los otros colores delicados del ramo. Lamentando haber destruido sin provecho una flor que había sido hermosa en su propio lugar, la tiré. «¡Pero qué energía, qué potencia vital!, me dije, recordando el esfuerzo que me había costado arrancarla. ¡Cómo se defendía y cuán cara ha vendido su vida!».
El camino que conducía a la casa pasaba por un terreno en barbecho recién arado. Yo caminaba lentamente sobre el polvo negro. Ese campo labrado pertenecía a un rico propietario. Era tan vasto que a ambos lados del camino o en el cerro enfrente de mí sólo se veían los surcos idénticos de la tierra labrada. La labor había sido excelente: no se veía por ninguna parte una brizna de hierba o una planta. Todo era tierra negra. «¡Qué criatura tan devastadora y cruel es el hombre! ¡Cuántos seres vivos, cuántas plantas destruye para mantener su propia vida!», pensé, buscando involuntariamente a mi alrededor alguna cosa viva en medio de ese campo negro y muerto. Frente a mí, a la derecha del camino, vi lo que parecía ser un pequeño arbusto. Cuando me acerqué noté que era la misma especie de cardo tártaro cuya flor había arrancado en vano y tirado luego.
La mata del cardo se componía de tres ramas. Una estaba tronchada, con un muñón que semejaba un brazo mutilado. Las otras dos tenían, cada una, una flor, antes roja, pero ahora ennegrecida. Un tallo estaba roto, y de su punta pendía una flor sucia. La otra, aunque sucia de tierra negra, estaba todavía erguida. Era evidente que por encima de la planta había pasado la rueda de un carro, pero que el cardo había vuelto a levantarse y se mantenía erecto, aunque torcido. Era como si le hubiesen desgajado del cuerpo un miembro, abierto las entrañas, arrancado un brazo, vaciado un ojo. Y, sin embargo, se mantenía tieso, sin rendirse al hombre que había destruido a sus congéneres en torno suyo.
«¡Qué energía!, pensé. El hombre ha vencido todo, destruido millones de plantas, pero ésta no se rinde».
Y me acordé de una antigua aventura del Cáucaso que yo mismo presencié en parte, que en parte me contaron testigos oculares y en parte también imaginé. Esa aventura, tal como la han ido hilvanando mi memoria y mi imaginación es la que sigue.
…