Gestarescala
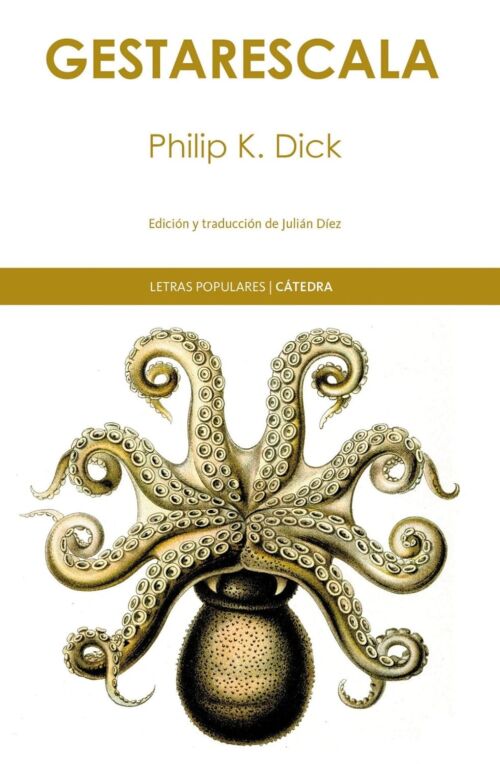
Resumen del libro: "Gestarescala" de Philip K. Dick
Philip K. Dick, reconocido maestro de la ciencia ficción, nos sumerge en una realidad distópica en su obra “Gestarescala”. En esta historia, conocemos a Joe Fernwright, un ceramista del siglo XXI que se encuentra desplazado y desesperado en un mundo donde la cerámica ha sido relegada por el hierro y los plásticos. Al borde del abismo, su vida toma un giro inesperado cuando es reclutado por un ser de otro planeta para una misión trascendental: el resurgimiento de Gestarescala.
A través de la narrativa magistral de Dick, somos testigos de un viaje emocional y existencial mientras Joe se sumerge en un mundo desconocido y fascinante. Su encuentro con el ser alienígena desencadena una serie de eventos que desafían su percepción de la realidad y lo llevan a cuestionar su propósito en la vida.
La trama de “Gestarescala” se desarrolla con giros inesperados y una profundidad filosófica que invita a la reflexión. Dick explora temas como la identidad, el destino y la naturaleza de la existencia humana a través de los ojos de su protagonista, creando una experiencia de lectura envolvente y reveladora.
Con un estilo único y una imaginación desbordante, Philip K. Dick nos sumerge en un universo rico en detalles y enigmas. A medida que Joe Fernwright se adentra en el misterio de Gestarescala, el lector se ve arrastrado por un torbellino de emociones y revelaciones que culminan en un final impactante y memorable.
En resumen, “Gestarescala” es una obra fascinante que combina la intriga de la ciencia ficción con la profundidad de la exploración humana. Philip K. Dick demuestra una vez más su genio literario, ofreciendo una historia que cautiva y provoca, dejando una impresión duradera en quienes se aventuran en sus páginas.
Y en verdad tuve miedo, mucho miedo.
Pero aún así, me sentí muy honrado
De que recurriera a mi hospitalidad
Desde los portales oscuros de la tierra secreta.
D. H. Lawrence
1
Antes que él, su padre había sido ceramista. De modo que él también se dedicó a componer cacharros o cualquier otro objeto de cerámica que quedara de los Viejos Tiempos previos a la guerra, cuando las cosas no eran siempre de plástico… Una vasija de cerámica era algo maravilloso, y se enternecía profundamente con cada una de las que restauraba. Recordaba sus formas, su textura y su esmalte: quedaban grabados en su piel. A pesar de todo, casi nadie requería sus servicios. Quedaban muy pocas piezas de cerámica y sus dueños cuidaban de no romperlas.
«Yo soy Joe Fernwright», se decía a sí mismo. «Soy el mejor ceramista de la Tierra. Yo, Joe Fernwright, soy diferente a los demás hombres».
Las cajas vacías se amontonaban en su oficina. Eran cajas de metal para devolver las vasijas restauradas. Pero no había vasijas. Hacía siete meses que su mesa de trabajo estaba vacía.
Meditó muchas cosas durante esos largos meses. Se había dicho que debería abandonar eso y dedicarse a otro oficio, a cualquier cosa, con tal de no depender de su pensión de veterano de guerra. Pensó que su trabajo no era lo suficientemente bueno; que no tenía clientes porque enviaban sus vasijas a otro lado para arreglarlas. Examinó la posibilidad de suicidarse. Una vez especuló con la idea de un gran crimen, como el asesinato de algún jerarca del Senado Internacional de la Paz Mundial. Pero todo eso no le serviría de nada. De todos modos, la vida todavía tenía algo de valor, porque le quedaba una cosa buena entre todas las que se le habían escapado o que le habían ignorado: esa cosa era el Juego.
Parado en el techo de su edificio de departamentos, Joe Fernwright, con su almuerzo en la mano, aguardaba el aeroglobo rápido. El aire frío de la mañana le arañó y le hizo temblar.
«En cualquier momento aparece —se dijo—. Seguro que viene lleno y no para. Va a pasar de largo, atestado de gente. Y… bueno, tendré que caminar…» pensó.
Se había acostumbrado a las caminatas. Como en todas las cosas, el gobierno había fracasado estrepitosamente en materia de transporte público.
«Sarta de degenerados —se dijo Joe—. Aunque los degenerados somos nosotros» pensó. Después de todo, él también era parte del aparato planetario del Partido, esa red de tentáculos que los había penetrado y que luego, en una convulsión de pasión amorosa, los había envuelto en un abrazo mortal, tan amplio como el mundo entero.
—Me rindo —dijo el hombre que estaba a su lado, con un rictus de irritación en sus mejillas afeitadas y perfumadas—. Voy a bajar por el ascensor hasta la calle y voy a caminar. Que tengan suerte —el hombre se abrió paso a través de la multitud que aguardaba el aeroglobo; el gentío se cerró detrás de él y se perdió de vista…
—Yo también —decidió Joe, y se dirigió al ascensor, junto con varios otros viajeros malhumorados.
Una vez en la calle, franqueó una vereda agrietada y sin reparar, lanzó un suspiro hondo y enojado, y luego, por medio de sus propias piernas, se encaminó hacia el norte.
Un patrullero policial descendió y se demoró un momento sobre la cabeza de Joe:
—Está caminando demasiado despacio —le informó el oficial, apuntándole con una pistola láser de Walters & Jones—. Acelere o lo llevo preso.
—Juro por Dios que me voy a apurar —dijo Joe—. Deje que tome el ritmo, acabo de empezar —apresuró el paso y alcanzó rápidamente a los demás peatones— los que, como él, tenían la suerte de trabajar, de tener a dónde ir esa sombría mañana de un jueves de principios de abril del año 2046, en la ciudad de Cleveland, República Comunal de los Ciudadanos de América del Norte. O que por lo menos tenían algo que se parecía a un empleo. Un lugar, un oficio, experiencia, y, quizás algún día, una tarea que cumplir.
En su oficina y taller —que eran en realidad un cubículo— había un banco, herramientas, montones de cajas metálicas vacías, un pequeño escritorio y su vieja silla, y una mecedora forrada de cuero que había pertenecido a su abuelo y luego a su padre. Y ahora se sentaba él en esa silla, todos los días, todos los meses. También tenía una única vasija de cerámica, bajita y gruesa, terminada en un esmalte azul opaco, sobre el bizcocho blanco. La había encontrado hacía años e identificado como una obra japonesa del siglo XVII, y la amaba. Nunca se había roto, ni siquiera durante la guerra.
Se sentó en la silla, sintiéndola ceder aquí y allá, ajustándose a su cuerpo familiar. La silla le conocía tan bien como él a ella; se habían acompañado durante toda una vida. Luego se inclinó para oprimir el botón que traería el correo de la mañana, por un tubo, hasta su escritorio. Se detuvo un instante. «¿Y si no hay nada?», se preguntó. Nunca había nada. Pero esta vez podría ser distinto. Como con un jugador de fútbol, cuando hace mucho que no hace un gol, uno dice: «ahora, en cualquier momento lo hace», y es verdad. Joe oprimió el botón.
Aparecieron tres recibos.
Junto con ellos, el mustio paquete gris con el dinero del día, su pensión diaria del gobierno. Papel moneda, en la forma de vales raros y adornados, que casi no tenían valor. Todos los días, cuando recibía su paquete gris de billetes recién impresos, se iba tan pronto como podía hasta el GUB, el súper centro de compras y canjes para todo uso, y hacía sus transacciones rápidamente. Cambiaba los billetes, mientras tuvieran algún valor, por comida, revistas, píldoras, una camisa nueva, cualquier cosa tangible en general. Todo el mundo hacía lo mismo. No tenían otra salida; aferrarse a los billetes del gobierno por más de veinticuatro horas era invitar al desastre, era equivalente al suicidio. El dinero del gobierno perdía aproximadamente el ochenta por ciento de su poder adquisitivo en dos días.
El hombre del cubículo contiguo al suyo le gritó un saludo:
—Salud y larga vida al Presidente. —Rutina, nada más.
—Sí, —musitó Joe. Otros cubículos, muchos de ellos, unos sobre los otros. «¿Cuántos habrá en el edificio?», pensó de repente.
«¿Mil? ¿Dos mil, o dos mil quinientos? Ya sé lo que puedo hacer hoy», se dijo; «puedo investigar y averiguar cuántos cubículos hay además del mío. De ese modo sabré cuánta gente hay en el edificio…, sin contar, claro está, a los ausentes por enfermedad y a los que han muerto».
Pero, primero, un cigarrillo. Sacó un paquete de cigarrillos de tabaco —algo completamente ilegal, por el daño que causaba a la salud y la naturaleza adictiva de la planta en sí— y se dispuso a encender uno.
Como siempre ocurría al hacer eso, su mirada se posó sobre el detector de humo puesto en la pared frente a él. Cada bocanada, una multa de diez vales, se dijo. Volvió a colocar los cigarrillos en su bolsillo, se frotó la frente con energía, tratando de vislumbrar el deseo enquistado en el fondo de su ser, el ansia que le había llevado a infringir ya varias veces esa reglamentación. ¿Qué es lo que realmente añoro?, se preguntó. La gratificación oral es un mero sustituto. Llegó a la conclusión de que era algo enorme; sintió un hambre primitiva que abría sus grandes fauces, como si fuera a devorar todo lo que le rodeaba. Trasladar el mundo de su alrededor a su universo interno.
Así era como jugaba. Esa sensación había creado, para él, el Juego.
Oprimiendo el botón rojo, levantó el auricular y esperó a que el lento y chirriante conmutador le proporcionase una línea exterior para su videófono.
—Scuac —protestó el videófono. En la pantalla se veían colores y trazos abstractos; la interferencia electrónica era apenas visible.
Marcó de memoria. Doce números, comenzando con el tres de Moscú.
—De parte de las oficinas del Vicecomisionado Saxton Gordon —dijo al operador ruso que le miraba con enojo desde la pantalla.
—Más juegos, me supongo —contestó el operador.
—No sólo por medio de harina de plancton puede mantener sus procesos metabólicos el bípedo humanoide —dijo Joe.
Después de mirarle con desaprobación, el operador le comunicó con Gauk. Se encontró frente a la cara delgada y aburrida del pequeño funcionario soviético. El aburrimiento se transformó de inmediato en interés.
—A preslavni vityaz —entonó Gauk—. Dostoini konovod tolpi byezmozgloi, prestóopnaya.
—Bueno, no me eches un discurso —dijo Joe. Se sentía impaciente y malhumorado, pero eso era común por la mañana.
—Prostitye —se disculpó Gauk.
—¿Tienes un título para mí? —preguntó Joe mientras preparaba su lapicero.
—La computadora de Tokio ha estado ocupada toda la mañana —respondió Gauk—. Así que lo hice a través de la otra más pequeña de Kobe. En algunas cosas Kobe es… ¿cómo se podría decir? más pintoresca que Tokio —se detuvo a consultar un pedazo de papel. Su oficina, como la de Joe, era un cubículo con un escritorio, un videófono, una silla recta hecha de plástico y un anotador— ¿Listo?
—Listo —Joe hizo un garabato con su lapicero.
Gauk carraspeó y leyó de su trozo de papel. Su expresión era sonriente y satisfecha; parecía seguro de sí mismo.
—Éste tuvo su origen en tu idioma —explicó, haciendo honor a una de las reglas que habían sancionado todos juntos, miembros de una logia desparramada sobre la faz de la Tierra, en sus pequeñas oficinas y miserables puestecitos; sin nada para hacer, sin tareas ni preocupaciones ni problemas difíciles. Sin nada, salvo el vacío indiferente de su sociedad, contra el cual cada uno de ellos protestaba a su manera, y al cual todos eludían, en conjunto, a través del Juego—. Título de libro —continuó Gauk—. Es la única pista que te puedo dar.
—¿Es conocido? —preguntó Joe.
Sin prestar atención a su pregunta, Gauk leyó el papelito.
—Un ferrocarril callejero donde hay fuego de catedral.
—¿Amor? —preguntó Joe.
—No. Ardor.
—Ferrocarril —dijo Joe pensando—. Ferrocarril callejero. ¿Pero qué significa «fuego»? —garabateó con el lapicero, confundido.
—¿Y esto es lo que te dio la computadora de traducción de Kobe? «Fuego» es «llama» —decidió—. Catedral. ¿«Iglesia»? ¿«Santuario»? ¿De santuario? No. «Seo». ¡Eso era! «Sede religiosa». De seo —lo anotó. Llama. Deseo. Y «ferrocarril callejero» ¿sería tranvía? Claro. «Dónde», el antiguo «do». Ya lo tenía—. Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams.
Tiró el lápiz sobre el escritorio en señal de triunfo.
—Diez puntos para ti —dijo Gauk—. Esto te pone al mismo nivel que Hirshmeyer en Berlín y un poco más adelante que Smith en Nueva. York. ¿Quieres intentar otro?
—Yo tengo uno —dijo Joe. Extrajo una hoja de papel doblada de su bolsillo, lo extendió sobre la mesa y leyó—: Casamientos de santo sindicato sin posesión.
Miró a Gauk con la sensación de tener algo bueno. Lo había conseguido de la computadora de traducción más grande, en el centro de Tokio.
—Es fácil —dijo Gauk sin esforzarse—. Sindicato sin posesión, «gremio» sin «mío». Bodas de sangre. Diez puntos para mí —los anotó.
—La biografía es fantasía —dijo Joe con cierto enojo.
—La tienes tomada con los españoles, hoy, ¿eh? Ese es de Olla de la Nave —dijo Gauk con una sonrisa amplia—. La vida es sueño.
—¿Olla de la Nave? —repitió Joe pensativo.
—Calderón de la Barca.
—Me rindo —dijo Joe.
Se sentía cansado; como siempre, Gauk le llevaba kilómetros en este juego de retraducir las traducciones de las computadoras de vuelta a su idioma original.
—¿Quieres probar uno más?
Dijo Gauk suavemente, su cara sin expresión.
—Uno más —decidió Joe.
—La mitad repetida frena a los que hacen miel de los dolores abdominales.
—Dios mío —dijo Joe, profundamente consternado. No sonaba a nada. «Dolores abdominales». «Cólicos», quizá. Melancólicos. Pensó rápidamente. La mitad repetida frena. Frena; ¿para? Pero la mitad repetida. No le veía solución. Durante unos instantes meditó en silencio—. No —dijo al final—. No lo puedo adivinar. Me rindo.
—¿Tan pronto? —preguntó Gauk, levantando una ceja.
—Bueno, no vale la pena quedarse sentado aquí el resto del día tratando de adivinarla.
—Re-medio —dijo Gauk.
Joe gimió.
—¿Gimes? —dijo Gauk— ¿Porque le erraste a una que tendrías que haber acertado? ¿Estás cansado, Fernwright? ¿Te cansa estar sentado en tu rinconcito, sin nada para hacer, hora tras hora, como todos? ¿Prefieres quedarte solo en silencio y no conversar con nosotros? ¿Dejarte llevar?
Gauk parecía estar seriamente preocupado, su cara se había oscurecido.
—Lo que pasa es que era fácil —dijo Joe a modo de excusa. Pero podía ver que su colega moscovita estaba lejos de creerle—. Y bueno —prosiguió—, estoy deprimido. No puedo aguantar más. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, lo sabes —esperó. Pasó un momento sin imagen, durante el cual ninguno de los dos habló—. Voy a colgar —dijo Joe, y empezó a hacerlo.
—Espera —dijo Gauk rápidamente—. La última.
—No —dijo Joe.
Colgó, y se quedó mirando al vacío. En la hoja de papel extendida delante de él tenía unas cuantas más; pero se terminó, se dijo con amargura. Se había disipado la energía, la capacidad para dilapidar toda una existencia sin un trabajo digno de ser llamado tal, reemplazándolo por el ejercicio de lo trivial; más aún, el ejercicio voluntario, como en el caso del Juego.
…
Philip K. Dick. Escritor estadounidense, estudió algunos años en la Universidad de Berkeley, aunque tras cursar varias asignaturas no llegó a licenciarse. Allí fue donde Dick se aficionó a la música y la radio, descubriendo el ambiente contracultural americano, en aquellos años dominado por el movimiento beat, escribiendo sus primeros relatos.
De hecho, Dick es muy conocido por su maestría dentro del campo del relato de ciencia ficción, donde plasmó gran parte de sus inquietudes y obsesiones. Además, fue autor de varias novelas de gran importancia dentro del género en los años 70, como Sueñan los androides con ovejas eléctricas -que fue llevada al cine con el título de Blade Runner-, Una mirada a la oscuridad, Paycheck, Ubik o Fluyan mis lágrimas dijo el policía.
Pese al premio Hugo de 1963, Dick fue considerado en vida como un autor de culto y poco conocido para el gran público. Sus obras no le permitieron una independencia económica solvente pese a los más de 120 relatos que llegó a publicar. Contó con el apoyo y reconocimiento de la mayoría de autores de género de ciencia ficción de su época. Hoy en día es considerado como uno de los escritores del siglo XX más adaptados al cine y la televisión, con recientes estrenos como El hombre en el castillo, serie producida por Amazon en 2015.
La última parte de su obra escrita estuvo muy influida por una serie de visiones que, unidos a ciertos problemas psicológicos, le hicieron creer que estaba en contacto con una entidad divina a la que llamó SIVAINVI -VALIS-. En sus últimos años, Dick mostró síntomas de una paranoia aguda, obsesión que se ve también reflejada en obras como Una mirada a la oscuridad.
Philip K. Dick murió el 2 de marzo de 1982 en Santa Ana.