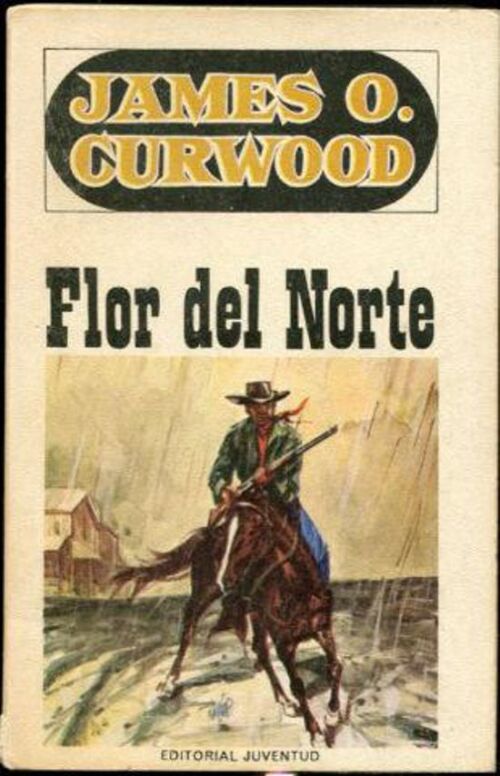Resumen del libro:
Flor del Norte, obra del renombrado autor James Oliver Curwood, nos transporta a los vastos y misteriosos territorios del norte de Canadá a través de la travesía de Philip Whittemore. En su periplo, Whittemore se encuentra con el enigmático “Fort O’God”, una fortaleza oculta entre rocas y colinas, cuya existencia era desconocida para él. Este descubrimiento da lugar a un relato que combina magistralmente elementos de aventura, intriga y romance en el contexto del deslumbrante paisaje canadiense.
La narrativa de Curwood, reconocido por su habilidad para crear atmósferas cautivadoras, se despliega con una prosa evocadora que pinta con maestría los majestuosos escenarios naturales y dota de vida a los personajes que pueblan esta historia. Su estilo literario, rico en detalles sensoriales, sumerge al lector en la brutal belleza de los parajes salvajes y en los secretos velados de Fort O’God.
Los personajes, intrínsecamente ligados a la trama, están cuidadosamente perfilados, cada uno con sus propios motivos y oscuros misterios. A medida que Whittemore explora este enigmático castillo y sus habitantes, se enfrenta a una red de intrigas y relaciones entrelazadas que mantienen al lector en vilo hasta el desenlace.
Flor del Norte es, en esencia, una obra que fusiona la exploración de los paisajes naturales con la intriga de los oscuros secretos humanos. Curwood nos invita a adentrarnos en una historia impregnada de misterio y romance, donde la naturaleza se convierte en un personaje más, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la trama.
En conclusión, Flor del Norte es una obra que deleitará a los amantes de la literatura de aventuras y a aquellos que anhelan sumergirse en mundos desconocidos. La habilidad de James Oliver Curwood para combinar la riqueza descriptiva con la trama intrigante es evidente en esta novela, que se convierte en una experiencia literaria que permanece grabada en la memoria del lector mucho después de haber cerrado sus páginas.
Capítulo Primero
Qué cabello…! ¡Qué ojos! ¡Qué cutis…! Ríete si quieres, Whittermore, pero te juro que es la joven más hermosa que he visto en mi vida.
El rostro aniñado e ingenuo de Gregson expresaba un entusiasmo de artista, en tanto que miraba a Whittermore a través de la mesa y encendía un cigarrillo.
—No se dignó siquiera dirigir los ojos hacia mí cuando la miré fijamente —añadió—. Y, sin embargo, no puedo remediarlo: mañana mismo voy a retratarla para Burke, a quien le vuelve loco publicar dibujos de mujeres bonitas en su revista. Pero, hombre, ¿de qué diablos te ríes?
—No te ofendas, Tom —disculpóse Whittermore—. Es que pienso…
Dirigió una mirada en torno suyo, al tosco interior de la pequeña choza iluminada sólo por una lámpara de aceite colgada de una viga transversal del techo, y lanzó un débil silbido.
—Pienso que, indudablemente, no has ido nunca a ninguna parte donde no hayas encontrado a “la mujer más hermosa del mundo”. La última fue en Río Piedras, ¿verdad? Creo que era una joven española o criolla. Me parece que conservo todavía tu carta; te la leeré mañana. No me sorprendió: en Puerto Rico hay mujeres preciosas… Lo que nunca pude creer es que fueras capaz de descubrir una aquí, en pleno desierto.
—Esta de ahora supera a todas —afirmó el artista sacudiendo la ceniza de la punta de su cigarrillo.
—¿Incluso a la joven aquella de Valencia?
Había una nota de alegría en la voz de Felipe Whittermore mientras tendía su mano a través de la mesa, iluminado por el resplandor de la lámpara su hermoso rostro bronceado por la nieve y el viento. Contrastando extraordinariamente con él, Gregson, con sus redondas y suaves mejillas y sus finas manos, de aspecto un tanto afeminado, se inclinaba para corresponder al ademán de su amigo. Era ya, por lo menos, la vigésima vez que los dos hombres se estrechaban las manos aquella tarde.
—No has olvidado Valencia, ¿verdad? —preguntó el artista, sonriendo alegremente—. ¡Vaya, que estoy satisfechísimo de volver a verte, Felipe! Parece que haya transcurrido un siglo desde que subimos juntos al Old Ned y, sin embargo, no hace aún tres años que regresamos de Sudamérica. ¡Valencia!… ¿Podremos olvidarla nunca? Cuando, hace un mes, Burke me mandó llamar y me dijo: “Tom, su trabajo está adoleciendo de falta de descanso”, pensé en Valencia; añoraba aquellos días en que tú y yo estuvimos a punto de armar una revolución y poco nos faltó para que nos arrancaran el cuero cabelludo… Bueno, estuve indeciso durante una semana… ¡Qué tiempos aquéllos, chico! Tú te los pasaste peleando y yo asediando a una muchacha preciosa.
—También tú hiciste lo tuyo —corrigió Whittermore, estrujando la mano de su amigo—. Allí comprendí que eras el hombre más vigoroso del mundo, Greggy. ¿Has sabido alguna vez lo que se hizo de doña Isabel?
—Apareció dos veces retratada en la revista de Burke, una bajo el título de “la diosa de las Repúblicas del Sur” y otra como “la joven de Valencia”… Se casó con aquel hacendado de Carabobo, y creo que son felices.
—Sí, sí; pero… —añadió Whittermore, reflexionando un momento con burlona seriedad—. Ahora recuerdo a otra joven de Río Piedras a quien jurabas que labrarías tu fortuna si se dignaba dejarse retratar por ti y cuyo marido estuvo a punto de meterte en el cuerpo seis pulgadas de acero por haberle dicho eso… Gracias que le di a entender que eras joven e inocente y un poco ligero de cascos…
—Sí, con la fuerza de tus puños —exclamó Gregson alegremente—. ¡Vaya un golpe certero, chico! Creo estar viendo todavía aquel cuchillo. Empezaba yo a rezar lo que creía mi último padrenuestro, cuando le atizaste de firme… Realmente no merecía otra cosa. Yo no había dicho nada malo a su mujer; me había limitado a preguntarle, en el más correcto español que supe, si quería dejarse retratar por mí. ¿Por qué diablos consideró eso como un insulto?… ¡Y la verdad es que era guapísima!
—¡Naturalmente! —asintió Whittermore—. Si mi memoria no me es infiel, era la criatura más bella que habías visto jamás. Lo malo es que luego encontraste otras veinte, cada una más hermosa que la anterior.
—Ellas constituyen mi vida entera —indicó Gregson con mayor seriedad de la que demostrara hasta entonces—. Es lo único que acierto a dibujar bien. Si un editor me pidiera algún trabajo en el que no figurara una mujer bonita, creería que se había vuelto loco. Quiera Dios que pueda seguir viéndolas siempre como ahora. Si algún día no supiera discernir la belleza en la mujer, preferiría morirme.
—Y, por lo visto, te gusta discernirla además en grado superlativo.
—Naturalmente. Si les falta algo, como, por ejemplo, el color a doña Isabel, se lo pongo con la imaginación y resultan una maravilla. Pero la que he visto esta mañana es perfecta sin fantasía alguna. Lo que deseo saber ahora es de quién se trata…
—… Dónde se la puede encontrar y si se dignará servir de modelo para la revista de Burke; dos o tres bocetos solamente, más un estudio destinado a la exposición anual —interrumpió Whittermore—. ¿No es eso?
—Exactamente. Estás dotado de una penetración especial para comprender las intenciones de los demás, Felipe.
—¿No te dijo Burke que descansaras?
Gregson ofreció un cigarrillo a su amigo.
—Sí; Burke es una excelente persona, dotado de un alma poética y de un invencible horror a las arañas, a las serpientes y a los periquitos. Me dijo: “Mira, Greggy; vete, busca la paz de la Naturaleza en cualquier rincón apartado y tranquilo, y durante quince días o un mes olvídalo todo, excepto tus trajes y media docena de cajas de botellas de cerveza”. ¡Descanso! ¡Paz! ¡Cerveza!… Eran ideas agradabilísimas, Phil[1]; pero lo cierto es que yo soñaba con doña Isabel, en Valencia y demás lugares donde la Naturaleza está adulterada… ¡Decididamente, tu carta fue muy oportuna!
—Bueno, lo cierto es que todavía no hemos hablado del asunto que me llevó a escribirla —indicó Felipe levantándose rápidamente y paseando con desasosiego a lo largo de la cabaña—. Te prometía emociones fuertes, suplicándote que, si podías, te reunieras conmigo lo antes posible. ¿Sabes por qué? —Volvióse repentinamente y se encaró con Gregson a través de la mesa—. Te escribí que vinieras, recordando aquellas inolvidables aventuras que corrimos juntos en Valencia y en Río Piedras, porque necesito tu ayuda, ¿comprendes? No lo tomes a broma; estoy jugándome mi porvenir a una sola carta, en un juego que parece perdido. Nunca he tenido tanta necesidad como ahora de contar con el apoyo de un valiente luchador. Por eso te llamé.
Retirando su silla, Gregson se levantó. Era mucho más bajo que su compañero, y, a primera vista, de constitución delicada. Pero había algo en el frío color verde azulado de sus ojos, una dureza especial en las líneas de su mentón, que inducía a uno a mirarle dos veces y a rectificar el juicio primero. Sus delgados dedos, duros como el acero, estrecharon los de Felipe.
—¡Vamos! ¡Al fin te decides a hablar! —exclamó—. Lo estaba esperando investido con la paciencia de Job, o, si lo prefieres, con la de Robertito Tuckett, que empezó a cortejar a Minnie Sheldon hace siete años y se casó con ella al día siguiente de recibir yo tu carta. Estaba demasiado preocupado pensando que no me había invitado a la boda, para leer entre líneas. No he pensado en otra cosa desde que salí de Le Pas, y sigo sin comprender. Me llamaste, y aquí me tienes: ¿qué ocurre?
—En primer lugar, aunque parezca una tontería —confesó Whittermore encendiendo su pipa—, quiero que admires un espectáculo de sin par belleza. ¡Mira!
Y cogiendo a Gregson del brazo lo llevó a la puerta.
Brillaban las estrellas en el despejado firmamento norteño. La cabaña, con sus paredes de troncos, mondas por la muerte de las verdes enredaderas que crecieran a su alrededor durante el verano, estaba construida en la cima de uno de aquellos cerros asolados por el viento que se llaman montañas en el lejano Norte. Todo era allí absolutamente salvaje. Abajo, a sus pies, erguíanse las copas blancas y grises de los abetos, que la distancia ennegrecía. Hasta ellos llegaba el monótono y débil lamento del mar al estrellarse contra la playa. Con una mano en el hombro de Gregson, Felipe señalaba el desolado paisaje que se ofrecía a sus ojos.
—Poca distancia hay entre nosotros y el Océano Ártico, Greggy —dijo—. ¿Ves allá lejos aquella luz semejante a una hoguera que parece extinguirse de pronto y en seguida vuelve a arder? ¿No te recuerda la noche que abandonamos Carabobo, cuando doña Isabel nos indicó el camino, mientras la luna se deslizaba por encima de las montañas como un guía? Eso que ves no es la luna: es la aurora boreal. Desde aquí puedes oír a lo lejos el rumor del mar y, si tienes buena vista, descubrir incluso la masa de los icebergs. Allí está Fort Churchill, a un tiro de fusil de la falda del cerro. Entre nosotros y la civilización, que queda a cuatrocientas millas de aquí, sólo hay la factoría de la compañía de la bahía de Hudson, algunos campamentos indios y las chozas de varios cazadores. ¿Verdad que esto parece la comarca más tranquila y pacífica del mundo? Hay algo en el ambiente que induce a uno a pensar si, al fin y a la postre, no será éste el mejor sitio de la tierra. ¡Escucha! ¿No oyes los aullidos de los perros indios en Churchill? Esa voz salvaje es aquí la principal; hasta el rugido de las olas está impregnado de ella, de una voz misteriosa que refiere al hombre lo que ignora, pero en un lenguaje que él no puede comprender. Tú eres un hombre inteligente en cuestiones de estética, Greggy. Este espectáculo debe impresionarte hondamente.
—Así es, en efecto —asintió Gregson—. Pero ¿dónde diablos pretendes ir a parar, Phil?
—No te impacientes, Greggy; deja que llegue gradualmente el fin. Voy a decirte lo que me ha inducido a solicitar de ti que te reunieras conmigo, pero… vacilo. Considerando tu código de estética, me parece algo violento pasar bruscamente de todo eso, de la misteriosa belleza del Norte, de doña Isabel, de las caras bonitas, a un asunto tan vulgar como la pesca.
—¿La pesca?
Gregson, que se disponía a encender un nuevo cigarrillo, sostuvo la cerilla de modo que la vacilante llama iluminara por un momento el rostro de su compañero.
—¡Mírame! —le ordenó—. Tú no me has hecho venir aquí para ir de pesca.
—Sí… y no —declaró Felipe—. Pero aunque así fuera…
Cogió nuevamente a Gregson por el brazo, y había tanta firmeza en la presión de sus dedos, que su amigo quedó convencido de que estaba hablando en serio.
—¿Te acuerdas de lo que motivó que estallara la revolución en Honduras a las dos semanas de nuestra llegada a Puerto Barrios, Greggy? Fue una muchacha, ¿verdad?
—Sí; y por cierto que no era lo bastante guapa para justificar aquello.
—Tal vez, pero por ella fue —prosiguió Felipe—. ¿Recuerdas? Lugar de la escena, la plaza de las Palmeras de Ceiba. El presidente Belize está tomando un refresco con su prima, la novia del general O’Kelly Bonille, mitad irlandés, mitad americano del Sur, cabecilla de las fuerzas del presidente y su mejor amigo. En un momento que no hay nadie en la plaza, Belize da a su prima un inocente beso, sin sombra de mala intención. Casualmente, O’Kelly llega a tiempo de presenciar el hecho. Desde aquel momento, su amistad hacia Belize se convierte en odio y en celos. Tres semanas después ha promovido la revolución, derrota las fuerzas del gobierno de Ceiba, arroja a Belize de la capital, logra que Nicaragua se mezcle en el embrollo y hace intervenir a tres buques de guerra franceses, dos alemanes y dos americanos. Seis semanas más tarde, el general es presidente de la república, defacto. Todo eso a causa de un beso, Greggy; pues bien: si un beso puede producir una revolución, destituir a un presidente y acabar con un gobierno, ¿qué podrá lograrse con… un pescado?
—El asunto empieza a interesarme —aseguró Gregson—. Trata de abreviar en lo posible, Phil… Admito que pueden lograrse cosas enormes con un… pescado. ¡Adelante!
…