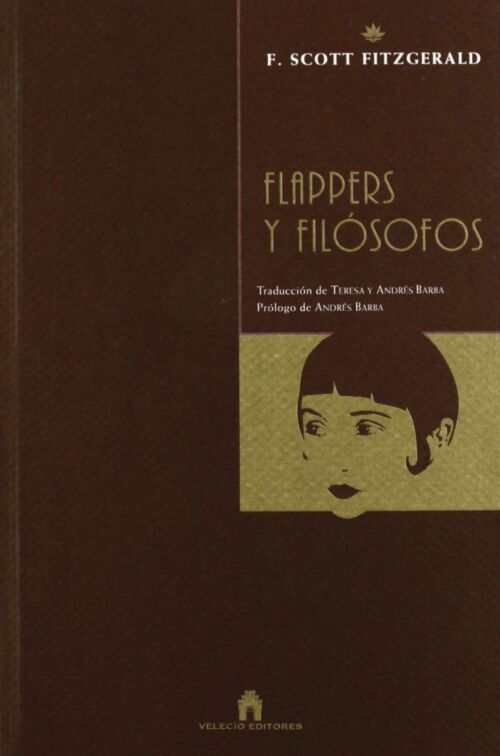Resumen del libro:
Flappers y filósofos está compuesto de historias simples que nos hablan de grandes temas como la juventud, las promesas, las relaciones interpersonales, la ambición y la desesperación, pero también de los pequeños detalles cotidianos como un corte de pelo fallido o un juego de seducción. Fitzgerald transitaba los 25 años cuando escribió estos cuentos, que se publicaron por primera vez en 1921. Llevaba a cuestas un libro rechazado pero también una carta, del mismo editor, que lo alentaba a seguir escribiendo. Este libro es, quizás, una gran puerta de entrada a su literatura.
El palacio de hielo
I
La luz del sol salpicaba la casa como pintura dorada en un jarrón ornamental, y las motas de sombra aquí y allá no hacían más que acentuar el rigor del baño de luz. Las casas de los Butterworth y los Larkin, a cada flanco, se atrincheraban tras unos enormes árboles fornidos; solo la casa de los Happer recibía el sol de lleno y durante todo el día miraba la polvorienta calle-carretera con paciencia tolerante y bondadosa. Esta era la ciudad de Tarleton en el extremo sur de Georgia, una tarde de septiembre.
Arriba, junto a la ventana de su dormitorio, Sally Carrol Happer apoyó el mentón de diecinueve años en el alféizar de cincuenta y tantos, y observó cómo el viejísimo Ford de Clark Darrow doblaba la esquina. En el coche hacía calor —al ser en parte metálico, retenía todo el calor que absorbía o emitía— y Clark Darrow, muy erguido al volante, tenía una expresión dolorida, crispada, como si se considerara a sí mismo una pieza de repuesto y con ciertas probabilidades de romperse. Cruzó laboriosamente dos surcos de polvo, con un chirrido indignado de las ruedas ante el encuentro, y luego con expresión aterradora le dio un tirón final a la dirección y depositó coche y persona más o menos enfrente del umbral de los Happer. Se oyó un resuello lastimero, un estertor, seguido de un breve silencio; y luego un silbido alarmante hendió el aire.
Sally Carrol bajó soñolienta la mirada. Empezó a bostezar, pero, como le resultaba totalmente imposible si no levantaba el mentón del alféizar, cambió de parecer y continuó en silencio contemplando el coche, cuyo dueño estaba sentado magnífica aunque mecánicamente en posición de firmes esperando una respuesta a su aviso. Al cabo de un momento, el silbido partió otra vez el aire polvoriento.
—Buenos día’.
Con dificultad Clark dobló su cuerpo largo y torció la vista hacia la ventana.
—Ya pasó el mediodía, Sally Carrol.
—Cierto, ¿no?
—¿Qué haces?
—Me estoy comiendo una manzana.
—Vamos a nadar, ¿dale?
—Calculo que sí.
—¿Y si te das prisa?
—Cierto.
Sally Carrol lanzó un suspiro voluminoso y con profunda inercia se levantó del piso, donde había ocupado el tiempo de a ratos destrozando pedazos de una manzana verde, de a ratos pintando muñecas de papel para su hermana menor. Se acercó a un espejo, contempló su expresión con languidez complacida y placentera, se aplicó dos toquecitos de rouge en los labios y una pizca de polvo en la nariz, y se cubrió el pelo cortado a lo bob, de color maíz, con una gorra para el sol atestada de rosas. Acto seguido pateó sin querer el agua de la pintura y la volcó, dijo: «¡Maldición!» (pero la dejó tirada) y salió de la habitación.
—¿Qué tal, Clark? —inquirió un minuto después, mientras se deslizaba con soltura por sobre el costado del coche.
—Formidable, Sally Carrol.
—¿Adónde vamos a nadar?
—Al remanso de Walley. Le dije a Marylyn que pasábamos a buscarlos a ella y a Joe Ewing.
Clark era moreno y delgado, y al caminar tendía a encorvarse un poco. Tenía unos ojos ominosos y una expresión algo malhumorada excepto cuando se iluminaba alarmantemente con una de sus frecuentes sonrisas. Clark tenía «ingresos» —apenas lo suficiente para mantenerse a sí mismo con holgura y al auto con gasolina— y se había pasado los dos años desde su graduación en la Tecnológica de Georgia adormilado por las calles perezosas de su ciudad natal discutiendo cómo invertir mejor su capital para hacer una fortuna inmediata.
Andar dando vueltas por ahí no le resultaba para nada difícil; un grupo de niñas se habían convertido en bellezas, la increíble Sally Carrol primera entre todas; y disfrutaban que nadasen con ellas y bailasen con ellas y trataran de conquistarlas en las floridas tardes veraniegas. Y a todas les gustaba muchísimo Clark. Cuando la compañía femenina dejaba de ser interesante, había otros cinco o seis muchachos que siempre estaban justo por hacer algo y, mientras tanto, estaban más que dispuestos a sumársele para unos hoyos de golf o un partido de billar o para beberse un cuarto de galón de «un fuerte licorcito amarillo». Cada tanto, alguno de estos coetáneos hacía una ronda de visitas de despedida antes de marcharse a Nueva York o a Filadelfia o a Pittsburgh para dedicarse a los negocios, pero por lo general simplemente se quedaban en ese paraíso aletargado de cielos de ensueño y noches de luciérnagas y bulliciosas ferias callejeras de negros; y, en especial, de muchachas amables de voz suave criadas a base de recuerdos en lugar de dinero.
Tras inducir al Ford a una suerte de vida inquieta y rencorosa, Clark y Sally Carrol fueron traqueteando por la avenida Valley hasta la calle Jefferson, donde la carretera de tierra se convirtió en asfalto; a través de la soporífera calle Millicent, donde había media docena de mansiones prósperas y sólidas; y hacia la zona del centro. Conducir por aquí era peligroso, pues era la hora de las compras; los pobladores deambulaban despreocupados por las calles y una manada de bueyes era arreada entre gemidos leves delante de un plácido tranvía; incluso las tiendas parecían solo abrir sus puertas de un bostezo y hacer parpadear sus escaparates al sol antes de retraerse a un estado de coma total y finito.
…