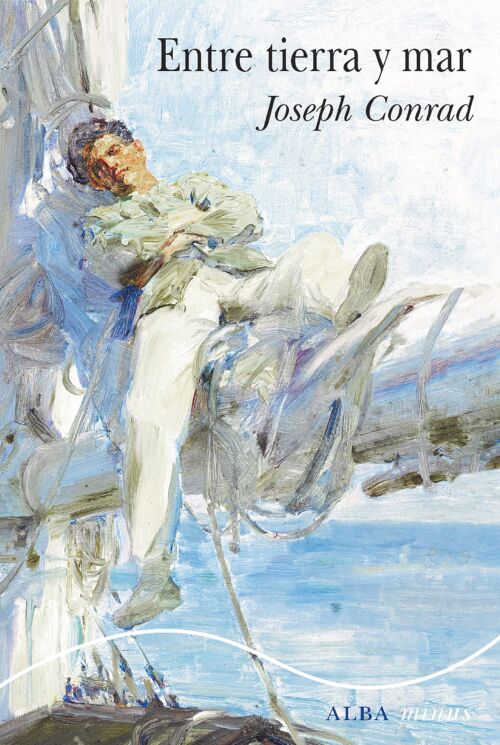Resumen del libro:
En 1912, Joseph Conrad reunió en un volumen que tituló Entre tierra y mar tres largos relatos que había publicado con anterioridad y cuyo nexo de unión, aparte de los mares del Índico, era «el carácter, la visión y el sentimiento de los primeros veinte años que fui independiente en mi vida». La colección tuvo un gran éxito, y los títulos que la componen no dejaron de ser, desde entonces, continuamente reeditados, Una sonrisa de la fortuna, que discurre en una isla llamada la Perla del Océano, es, en su conclusión, la historia de un negocio feliz, pero a lo largo de ella se ve cómo «el hombre, e incluso el hombre de mar, es un animal caprichoso, criatura y víctima de las oportunidades perdidas». El segundo de los relatos, Quien compartió en secreto, trata el tema del doble y su poder de sugerencia lo ha hecho merecedor, en la bibliografía conradiana, de al menos tantas interpretaciones como El corazón de las tinieblas. Por último, Freya, la de las Siete Islas, aunque su narrador se empeñe en presentar a sus personajes como tipos «de comedia» (un padre bonachón, su romántica hija, el apuesto capitán con el que planea fugarse y un desagradable teniente holandés), avanza imparable hacia «la oportunidad de saborear la venganza en una increíble, trascendental perfección»: constituye tal vez una de las historias más graves y desoladoras surgidas de la imaginación de Conrad.
Al capitán C. M. Marris, difunto patrón y propietario del Araby Maid: marino mercante del archipiélago malayo, en memoria de aquellos viejos tiempos de aventuras
Qué loca y triste es la vida,
riamos con alegría,
fuera de la melancolía,
dame una rama florida.
Qué loca y triste es la vida.
A. Symons
NOTA DEL AUTOR A LA EDICIÓN DE 1920
El único vínculo entre estas tres historias es, por así decirlo, geográfico, puesto que su escenario, sea marítimo o terrestre, es el mismo: la región del océano Índico que, con ramificaciones y prolongaciones al norte del ecuador, se extiende hasta el golfo de Siam. En lo que al tiempo respecta, pertenecen al período inmediatamente posterior a la publicación de la novela que lleva el torpe título de Bajo la mirada de Occidente (Under Western Eyes) y, en relación con la vida del escritor, su aparición en un volumen indica un cambio de fortuna decisivo en su obra de creación. Porque no se puede negar que Bajo la mirada de Occidente no gozó del favor del público, en tanto que la novela llamada Azar (Chance), que siguió a Entre tierra y mar fue acogida, en cuanto se publicó, por muchos más lectores que cualquier otro de mis libros.
Este volumen con tres relatos también fue bien recibido, en público y en privado, así como desde el punto de vista editorial. Este pequeño éxito supuso un oportunísimo estímulo para mi debilitado cuerpo. Porque en gran medida puede considerarse el libro de una convalecencia, al menos en sus tres cuartas partes, ya que escribí Quien compartió en secreto mucho antes que las dos historias restantes.
Lo cierto es que los recuerdos de Bajo la mirada de Occidente se asocian en mi memoria con los de una grave enfermedad que parecía acecharme, agazapada como un tigre en la selva, tras un recodo del camino, para saltar sobre mí en el momento en que escribí las últimas palabras de esa novela. Los recuerdos de una enfermedad son, en gran medida, como los de una pesadilla. Al emerger de ella en un estado muy debilitado, me sentí empujado a dirigir mis pasos vacilantes hacia el océano Índico, lo que nadie negará que fue un cambio radical de entorno y atmósfera en comparación con el lago Leman y Ginebra. Tras empezar con tanta languidez y con una mano tan torpe que la primera veintena de páginas tuvo que ir a parar a la papelera, Una sonrisa de la fortuna, el relato más propiamente centrado en el océano Índico de los tres, terminó convirtiéndose en lo que verá el lector. Solo diré en mi descargo que me han felicitado por él las personas más inesperadas, totalmente desconocidas para mí: de ellas, la más importante fue el director de una revista ilustrada popular que lo publicó en una sola e imponente entrega.
¿Quién se atrevería a decir tras esto que el cambio de aires no constituyó un éxito tremendo?
Muy distintos son los orígenes del relato que aparece entre los otros dos, Quien compartió en secreto. Lo escribí mucho antes y se publicó primero en Harper’s Magazine, según creo, durante la primera mitad de 1911. ¿O tal vez fue la segunda? No lo recuerdo con exactitud. Los datos fundamentales de la historia los conocí muchos años antes. En realidad, los conocía toda la flota de barcos mercantes que comerciaban entre la India, China y Australia: una gran compañía cuyos últimos años coincidieron con mis cinco primeros en esos inmensos mares. El hecho mismo tuvo lugar a bordo de un distinguido miembro de la flota, de nombre Cutty Sark, propiedad del señor Willis, un notable naviero en sus tiempos, uno de aquellos (ahora ya han desaparecido todos) que iban a ver cómo sus barcos zarpaban rumbo a costas lejanas donde mostraban dignamente la enseña de sus propietarios. Celebro que no fuera demasiado tarde para ver, aunque de modo somero, al señor Willis en una mañana lluviosa y sombría mirando desde el espigón de la Nueva Dársena del Sur cómo uno de sus clípers partía hacia la China: la imponente figura de aquel hombre bajo el invariable sombrero blanco, tan bien conocida en el puerto de Londres, esperando a que el mascarón de su barco se meciera siguiendo la dirección de la corriente antes de despedirlo con un gesto de su gran mano enguantada. Por lo que sé, en aquella ocasión bien pudo estar despidiendo al mismísimo Cutty Sark, si bien no en ese viaje fatal. Ignoro en qué fecha tuvo lugar la trama sobre la que se basa Quien compartió en secreto;[2] salió a la luz e incluso apareció en los periódicos a mediados de los años ochenta, aunque yo había oído antes la historia, si bien en privado, entre los oficiales de la gran flota dedicada al comercio de la lana en la que serví en mis primeros años en alta mar. Se conoció en circunstancias un tanto dramáticas, según creo, pero estas nada tienen que ver con mi historia. Dentro de mis escritos más especialmente marítimos, este relato puede considerarse una de mis dos «obras de calma». Ya que si hubiera de clasificarlos por temas, diría que he escrito dos obras «de tormenta» —El negro del Narcissus y Tifón— y dos obras «de calma» —esta y La línea de sombra, libro que pertenece a un período posterior.
A pesar de su apariencia autobiográfica, las dos historias mencionadas no son registro de una experiencia personal. Su calidad, suponiendo que la tuvieran, depende de algo más amplio y menos preciso: del carácter, la visión y el sentimiento de los primeros veinte años que fui independiente en mi vida. Y lo mismo puede decirse de Freya, la de las Siete Islas. Se me insultó considerablemente por haber escrito esta historia, tanto en artículos públicos como en cartas personales, debido a su crueldad. Recuerdo una remitida desde América por un hombre tremendamente enfadado. Me dijo entre maldiciones e imprecaciones que no tenía derecho a escribir una historia tan abominable, la cual, según decía, había lastimado sus sentimientos de manera gratuita e intolerable. Era una carta muy interesante. Y muy impresionante. La llevé en el bolsillo unos cuantos días y me pregunté si, efectivamente, tenía yo derecho a escribir algo así. La sinceridad de aquella rabia me impresionaba. ¡Si tenía derecho! ¿De verdad había pecado, como él decía, o se trataba únicamente de la locura de aquel hombre? Sin embargo, su furia no carecía de método… Redacté mentalmente réplicas violentas, moderadas, distantes; pero ninguna de ellas terminó plasmada en papel y he olvidado qué decían. La carta del hombre enfadado se perdió; y solo quedan las páginas de una historia que no recuerdo y no querría recordar si pudiera.
Pero me alegra pensar que las dos mujeres de este libro, Alice, la víctima hosca y pasiva de su suerte, y la activa e individualista Freya, tan decidida a ser dueña de su destino, debieron de suscitar algunas simpatías porque, de todos mis volúmenes de relatos, este fue el que tuvo un éxito más inmediato.
J.C., 1920
…