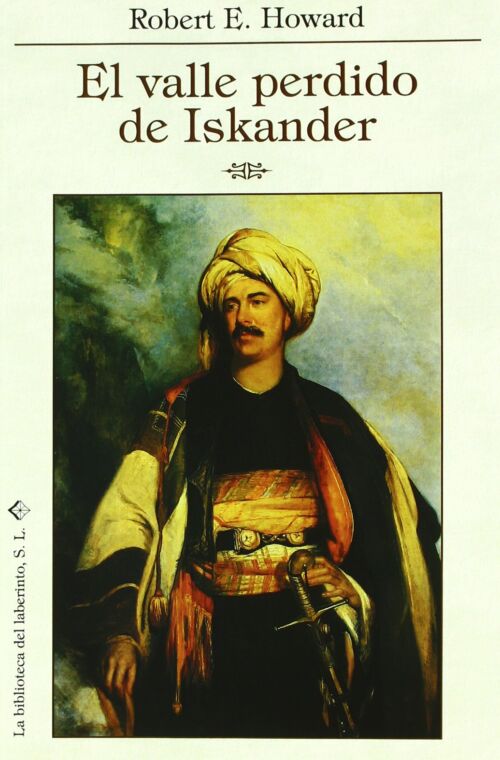Resumen del libro:
Uno de los personajes más carismáticos e interesantes de Robert E. Howard es Francis Xavier Gordon, El Borak, El Rápido, un hombre llegado de las llanuras del Oeste norteamericano para enfrentarse a la maldad encarnada en todos aquellos que pretenden hacer de las estepas de Asia el patio trasero de sus fechorías. El Borak, como hiciera el legendario Lawrence de Arabia, se pone de parte de los nativos para ayudarles a conservar una independencia que todo Occidente pretende arrebatarles, convirtiéndoles en meros peones de un gran juego que, al igual que pasaba con Kipling, los considera como piezas prescindibles de una partida que se desarrolla por todo Oriente y que tiene como objetivo la conquista final del mundo. Como si fuera la continuación directa de otro de los héroes de Howard (Kirby O’Donnell), El Borak viaja por Afganistán no disfrazado de afgano, sino convertido en uno de ellos, con sus mismos intereses, deseos y aspiraciones de libertad. Ciudades perdidas en el Himalaya, o construidas por terribles adoradores del Diablo, venganzas que tardan años en cumplirse, persecuciones que no se sabe dónde han empezado, batallas épicas más allá de lo imaginable, las luchas más despiadadas escritas por Howard… tales cosas son el telón de fondo de unas historias magníficas, poderosas y excitantes como pocas.
Prólogo
Disparé todas las balas de mi revólver. Poco después, la carga de los árabes me alcanzó de lleno. Hormigueaban a mi alrededor, lanzando tajos y estocadas. Al tiempo que era derribado, arrastré a un árabe en mi caída y lo empleé como escudo para protegerme de las lanzas y las cimitarras que intentaban alcanzarme. Estaban a punto de conseguirlo cuando un aullido retumbó por encima de los roncos gritos y alaridos: «Allah ilAllah! Akhbar il Hyder! Hai! Yo-hai!». Y, como una enorme pantera, Yar Alí se lanzó en medio de los árabes blandiendo su largo puñal. Ante el furor del asalto, sus adversarios se apartaron y cedieron terreno. Siguió atacando; no tardaron en retirarse lo suficiente para que pudiera levantarme. Eché a un lado a mi cautivo, que gritaba como un demonio, y me puse en pie. Los árabes volvían a la carga. Se lanzaron sobre el afgano como lobos que atacasen a un tigre. Giraban y revoloteaban a su alrededor, intentando atravesarlo con las lanzas y herirle con las cimitarras. Pero aquellas armas casi daban risa si se las comparaba con el largo machete de Khyber que bailaba y oscilaba como una llama… Con cada uno de sus golpes caía un hombre. Asiendo una lanza, salté y acudí en auxilio del afridi. Los árabes se habían olvidado de mí: salté sobre ellos y hundí la lanza en el cuerpo de un árabe. Lo atravesé de lado a lado antes incluso de que se dieran cuenta de mi llegada. No les di tiempo para recuperarse y me abrí paso a través de la furiosa barahúnda. Un instante más tarde estaba junto a Yar Alí.
—¡Espalda con espalda, sahib! —dijo con una feroz sonrisa—. ¡Vamos a enseñarles a esos chacales de Arabia cómo combaten los verdaderos guerreros!
Empuñé una cimitarra y me preparé para el asalto. Los árabes volvieron a cargar contra nosotros. Me costaría mucho trabajo describir la batalla, pues fue confusa y caótica. Solo sé que los árabes rabiosos lanzaron carga tras carga contra nosotros y que les rechazamos en cada ocasión. Recuerdo un océano de rostros morenos y enfurecidos que parecían flotar y oscilar ante mis ojos; estábamos rodeados por decenas y decenas de hojas que brillaban, golpeaban, cortaban y tajaban. Yo paraba y golpeaba, golpeaba y paraba, contraatacando sin descanso: en cinco ocasiones empleé la estocada de mameluco que Gordon me enseñó un día y, cada vez, vi que un hombre caía mortalmente herido. En un momento dado, uno de mis enemigos burló mi guardia y me alcanzó en el hombro con su jambazeh; repliqué, golpeándole con la daga. Se fue al suelo jurando. Pero seguían acosándonos; pronto, mi brazo estuvo tan dolorido que me costaba un trabajo ímprobo poder blandir mi acero. Cuando ya no podía más, escuché relinchos de caballos y el martilleo de sus cascos; crepitó una salva de disparos y nuestros adversarios se fundieron como nieve bajo el sol. Yar Alí y yo nos quedamos solos. Tuve una visión fugitiva de jinetes que se acercaban a galope tendido al campo de batalla, acosando y haciendo pedazos a los árabes fugitivos.
Yar Alí se volvió hacia mí; su rostro feroz mostraba una amplia sonrisa.
—¡Es El Borak! —me dijo.
…