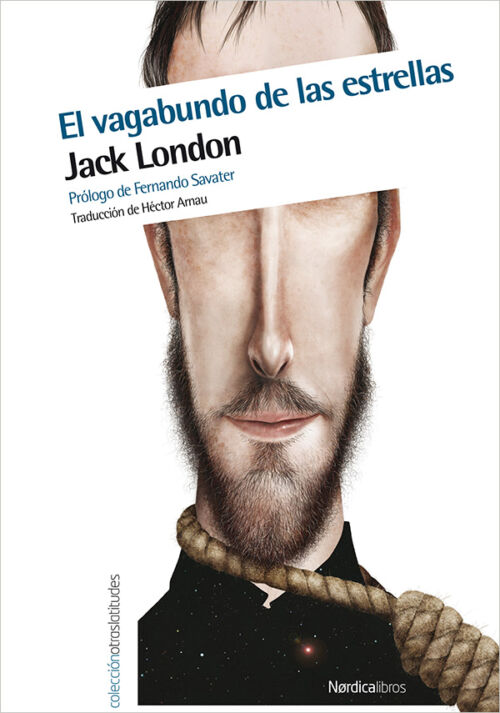Resumen del libro:
El vagabundo de las estrellas es una novela fascinante y conmovedora que nos muestra el poder de la imaginación y la resistencia humana ante el sufrimiento. Escrita por Jack London en 1915, poco antes de su muerte, es una obra maestra que combina la crítica social, la aventura y el misticismo.
La historia se centra en Darrell Standing, un preso condenado a muerte en la cárcel de San Quintín, que es sometido a brutales torturas por parte de los guardias. Para escapar de su dolor físico y mental, Standing desarrolla una técnica para proyectar su conciencia a otras épocas y lugares, donde revive sus vidas pasadas como diferentes personajes históricos o ficticios.
Así, el lector lo acompaña en sus viajes por el tiempo y el espacio, desde la antigua Roma hasta el lejano Oriente, pasando por la Edad Media, la Revolución Francesa o el salvaje Oeste. Cada una de estas experiencias le enseña algo sobre sí mismo y sobre el sentido de la vida, al tiempo que le da fuerzas para afrontar su destino final.
El vagabundo de las estrellas es una novela que nos invita a reflexionar sobre temas universales como la libertad, la justicia, el amor, la reencarnación y la trascendencia. Es también un homenaje a la literatura como fuente de inspiración y consuelo para el espíritu humano. Jack London nos regala una obra llena de emoción, belleza y sabiduría que merece ser leída y recordada.
1.
Toda mi vida he sido consciente de la existencia de otros tiempos y de otros lugares. He sido consciente de la existencia de otras personas en mi interior. Y créame, lector, igual le ha sucedido a usted. Mire de nuevo en su niñez, y recordará esta conciencia de la que hablo como una experiencia de su infancia. Por aquel entonces usted no estaba acabado todavía, no estaba consumado. Era plástico, un alma fluctuante, una conciencia y una identidad en proceso de formación, de formación y olvido.
Ha olvidado mucho, querido lector, y aun así, al leer estas líneas, recuerda vagamente las visiones confusas de otros tiempos y de otros lugares que sus ojos de niño contemplaron. Hoy le parecen sueños. Sin embargo, aunque fuesen sueños, por tanto ya soñados, ¿de dónde surge su materia? Los sueños no son más que una grotesca mezcla de las cosas que ya conocemos. La esencia de nuestros sueños más puros es la esencia de nuestra experiencia. Cuando era niño soñó que caía de alturas prominentes; soñó que volaba por el aire como vuelan los seres alados; le turbaron arañas repulsivas y criaturas babosas de innumerables patas; oyó otras voces, vio otras caras inquietantemente familiares, y contempló amaneceres y puestas de sol distintos a los que hoy, al mirar atrás, sabe que ha contemplado.
Bien. Estas visiones infantiles son visiones de ensueño, de otra vida, cosas que nunca había visto en la vida que ahora está viviendo. ¿De dónde surgen, pues? ¿De otras vidas? ¿De otros mundos? Quizá, cuando haya leído todo lo que voy a escribir, encontrará respuesta a las incógnitas que le he planteado y que usted mismo, antes de llegar a leerme, se había planteado también.
Wordsworth lo sabía. No era un profeta ni un vidente, sino un hombre normal y corriente como usted o como cualquier otro. Lo que él sabía, lo sabe usted y lo sabe cualquiera. Pero él lo expuso más acertadamente en aquel poema que comienza así: «Ni en la completa desnudez, ni en el olvido total…».
Sí, es cierto que los recuerdos de la casa-prisión se ciernen sobre nosotros, los recién nacidos, y que todo lo olvidamos demasiado rápido. Y aun así, de recién nacidos, sí que recordábamos aquellos otros tiempos y lugares. Nosotros, niños indefensos, sujetos en brazos o arrastrándonos a cuatro patas por el suelo, soñábamos que volábamos, muy alto, por el aire. Sí, y soportábamos el tormento de aterradoras pesadillas de seres oscuros y monstruosos. Nosotros, niños recién nacidos sin ninguna experiencia, nacimos con el miedo, con el recuerdo del miedo; y el recuerdo es la experiencia.
En cuanto a mí, ya en los principios de mi vocabulario, a una edad tan tierna que todavía expresaba mediante ruidos que quería dormir o comer, sabía que había sido un vagabundo de las estrellas. Sí, yo, cuyos labios nunca habían pronunciado la palabra «rey», recordaba que una vez había sido el hijo de un rey. Más aún, recordaba que una vez había sido esclavo, e hijo de un esclavo, y que había llevado alrededor del cuello un collar de hierro.
Y todavía más. Cuando tenía tres años, y cuatro, y cinco años, no era yo mismo todavía. Era solamente una transformación en curso, un flujo del espíritu todavía caliente en el molde de mi carne. Durante ese tiempo, todo lo que había sido en mis diez mil vidas anteriores se entremezcló con el flujo de mi espíritu, en un esfuerzo por incorporarse a mí.
Estúpido, ¿verdad? Pero recuerde, lector, con quien espero viajar lejos a través del tiempo y del espacio, recuerde que he pensado mucho sobre todo esto; que a lo largo de insoportables noches, a través de una angustiosa oscuridad que duró años y años, he estado a solas con mis muchas identidades y he podido contemplarlas y examinarlas. He atravesado toda clase de infiernos para traerle las noticias que usted compartirá conmigo en esta hora, mientras lee mis páginas.
Y volviendo a lo anterior, decía que a los tres, cuatro o cinco años, no era yo mismo todavía. Estaba solamente brotando, mientras tomaba forma en el molde de mi cuerpo, y todo el poderoso e indestructible pasado se las arregló para determinar cuál sería el destino de aquella evolución. No fue mi voz la que gritó en la noche por temor a cosas de sobra conocidas, pero que yo, en verdad, no conocía ni podía conocer. Igual ocurría con mis rabietas de niño, con mis llantos y con mis risas. Otras voces gritaban a través de mi voz, las voces de hombres y mujeres de otras épocas, de mis antepasados ocultos entre sombras. Y el gruñido de mi rabia se fundía con los gruñidos de bestias más antiguas que las montañas; y los dementes ecos de mi histeria infantil, con todo el rojo de su ira, se mezclaban con los gritos estúpidos e insensatos de bestias prehistóricas anteriores a Adán.
Y aquí se descubre el secreto. ¡La ira roja! Me ha aniquilado en ésta, mi vida presente. Por culpa de ella, dentro de unas semanas seré llevado desde esta celda hasta un lugar más alto, de suelo inestable, coronado por una larga soga; y allí me colgarán del cuello hasta que muera. La ira roja ha podido conmigo en todas mis vidas, porque ella ha sido mi desgraciada e infortunada herencia desde los tiempos del gran pantano, antes de que el mundo despertase.
Ya es hora de que me presente. Ni estoy loco ni soy un lunático. Quiero que usted lo sepa, para que así crea los hechos que pretendo narrarle. Soy Darrell Standing. Algunos de ustedes, al leer este nombre, me habrán reconocido de inmediato. Pero para la mayoría, permítanme que exponga mi caso.
Hace ocho años yo era catedrático de agronomía en la Facultad de Agricultura de la Universidad de California. Hace ocho años, el aletargado pueblo de Berkeley se conmocionó con el asesinato del catedrático Haskell en uno de los laboratorios del departamento de mineralogía. Darrell Standing fue el asesino.
Yo soy Darrell Standing. Me encontraron con su sangre todavía en las manos. No voy a discutir sobre lo justo o lo injusto de este asunto con el profesor Haskell. Fue una cuestión privada. El caso es que, en un ataque de furia, cegado por la misma ira roja que me ha maldecido durante todos estos años, maté a mi compañero. Las pruebas del tribunal demuestran que lo hice; y, por una vez, estoy conforme con el tribunal.
No, no me van a ahorcar por este asesinato. Me condenaron a cadena perpetua. Por entonces yo tenía treinta y seis años. Ahora tengo cuarenta y cuatro. He pasado estos ocho años en San Quintín, la cárcel estatal de California. Cinco de esos años los pasé en la oscuridad, «aislamiento total», así lo llaman. Los hombres que son capaces de soportarlo lo llaman la muerte en vida. Pero durante esos cinco años conseguí ser más libre de lo que muchos hombres han llegado a ser nunca. A pesar de hallarme incomunicado, no sólo fui capaz de viajar más allá de los muros, sino también de viajar por el tiempo. Aquéllos que me encerraron durante esos insignificantes años me regalaron, sin ni tan siquiera ser conscientes de ello, el esplendor de los siglos. La verdad es que, gracias a Ed Morrell, fui un vagabundo de las estrellas durante cinco años. Pero Ed Morrell es otra historia. Le hablaré de él un poco más adelante. Tengo tanto que decir que apenas sé cómo empezar.
Bien, comencemos. Nací en una región de Minnesota. Mi madre era la hija de un inmigrante sueco. Se llamaba Hilda Tonnesson. Mi padre se llamaba Chauncey Standing, de ascendencia americana. Uno de sus antepasados era Alfred Standing, un sirviente, o si lo prefieren un esclavo, que llegó desde Inglaterra hasta las plantaciones de Virginia hace ya mucho tiempo, mucho antes de que el joven Washington explorara los páramos desiertos de Pennsylvania.
Uno de los hijos de Alfred Standing luchó en la Revolución; uno de sus nietos, en la Guerra de 1812. No ha habido desde entonces una guerra en la que no haya tomado parte alguno de los Standing. Yo, el último de los Standing, que moriré muy pronto y sin descendencia, luché como soldado raso en Filipinas, nuestra última guerra, y para ello renuncié, en plena ascensión de mi carrera, a mi cátedra en la Universidad de Nebraska. ¡Santo Cielo, cuando renuncié iba camino de convertirme en decano de la Facultad de Agricultura de aquella universidad; yo, el vagabundo de las estrellas, el ferviente aventurero, el Caín peregrino de los siglos, el sacerdote de los tiempos más remotos, el eterno poeta que sueña con la luna, y que será olvidado por los hombres!
Y aquí estoy, con las manos manchadas de sangre en la Galería de los Asesinos, en la cárcel estatal de Folsom, esperando el día decretado por la maquinaria del Estado para que sus esbirros me envíen lejos de aquí, a lo que ellos ingenuamente creen que es la oscuridad, la oscuridad que temen, la oscuridad que puebla sus fantasías de supersticiones y terrores, la oscuridad que les conduce, balbucientes y quejumbrosos, ante los altares de sus dioses antropomórficos creados por el miedo.
No, jamás seré decano de ninguna facultad de agricultura. Y sabía mucho de agricultura. Era mi profesión. Nací para ello, me crie para ello, me eduqué para ello; y era todo un experto. Era mi especialidad, mi don. Puedo saber a simple vista qué vaca produce leche con mayor porcentaje de nata, y dejar que el test de Babcock verifique la exactitud de mis pronósticos. Con sólo mirar un paisaje, sin fijarme en el suelo, puedo enumerar las virtudes y deficiencias del terreno. No necesito papel tornasol para determinar si la tierra es ácida o alcalina. Repito, la buena administración de los campos, en términos científicos, era y sigue siendo mi don. Y aun así el Estado, que representa a todos sus ciudadanos, cree que puede acabar con todos mis conocimientos colocándome una soga alrededor del cuello y colgándome; ¡toda mi sabiduría, incubada a través de los siglos, fraguada mucho antes de que los primeros rebaños nómadas pastaran en los campos de Troya!
¿Maíz? ¿Quién conoce el maíz mejor que yo? Wistar es la mejor prueba de ello; allí incrementé la producción anual de maíz de cada condado de Iowa en medio millón de dólares. Esto es historia. Muchos de los cosecheros que conducen hoy en día su automóvil saben quién hizo posible ese automóvil; muchas chicas y chicos se inclinan sobre sus libros de texto en los institutos, esos pequeños sueños que yo hice realidad; todo ello fue posible gracias a mis estudios sobre el maíz en Wistar.
¡Y la gestión de una granja! Soy capaz de calibrar el derroche de actividad sin estudiar ninguno de sus registros, tanto de la granja como de la mano de obra, la distribución de los edificios o la distribución del trabajo. Ahí están los cuadernos y las gráficas. Sin la menor duda, en este mismo instante cien mil granjeros se estarán estrujando la cabeza delante de sus páginas antes de apagar sus pipas e irse a la cama. Sin embargo, yo no necesitaba gráficas ni cuadernos; con sólo mirar a un hombre era capaz de conocer su predisposición, su coordinación y la fracción del índice de toda la actividad que derrochaba.
Y debo dar término aquí al primer capítulo de mi narración. Son las nueve en punto, y en la Galería de los Asesinos eso significa que se apagan las luces. Ahora mismo estoy oyendo el blando caminar de los zapatos de goma del guardia, que viene a reprenderme porque mi lámpara sigue aún encendida. ¡Como si los vivos pudieran censurar a un condenado a muerte!
…