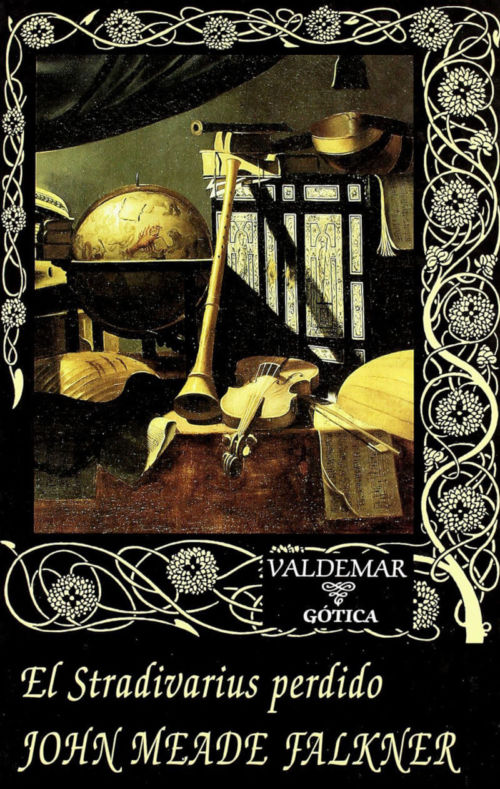Resumen del libro:
“El Stradivarius Perdido” de John Meade Falkner se erige como un destacado exponente de la ghost story victoriana, fusionando hábilmente la intriga sobrenatural con una penetración psicológica sutil, evocando reminiscencias de “Otra vuelta de tuerca”. Falkner, conocido por su aguda habilidad para tejer narrativas misteriosas, presenta la historia de John Maltravers, un estudiante de Oxford apasionado por la música en la Inglaterra de 1840.
La trama se desenvuelve en torno a la fascinante conexión entre Maltravers y una Gagliarda del siglo XVII italiano, donde cada interpretación desencadena una enigmática presencia invisible. Este misterio alcanza su punto álgido cuando el espectro de un hombre del siglo XVIII se manifiesta, solo para desvanecerse contra un muro. La trama se complica aún más con la aparición posterior de un violín antiguo en el mismo muro, llevando consigo los sellos distintivos de Antonio Stradivarius y una enigmática inscripción: “Porphyrus philosophus”.
Falkner teje magistralmente elementos de suspenso, psicología y elementos históricos, creando una narrativa envolvente que atrapa al lector en un juego de intrigas temporales y presencias etéreas. La maestría de Falkner reside en su capacidad para conjugar el contexto histórico con la manifestación de lo sobrenatural, brindando a los lectores una experiencia única y cautivadora.
En resumen, “El Stradivarius Perdido” se erige como un clásico dentro del género, gracias a la habilidad narrativa de Falkner para fusionar el misterio con una penetrante exploración psicológica, haciendo de esta obra un deleite para los amantes del misterio y la literatura victoriana.
LA HISTORIA DE LA SEÑORITA SOPHIA MALTRAVERS
CAPÍTULO PRIMERO
Tu padre, John Maltravers, nació en 1820 en Worth, y sucedió a nuestro padre, que murió cuando todavía éramos niños. John fue enviado a Eton a su debido momento, y en 1839, con diecinueve años cumplidos, se decidió que asistiera a Oxford. En un principio, la intención era que ingresara en Christ Church; pero el Dr. Sarsdell, que nos visitó en Worth durante el verano de 1839, persuadió al señor Thoresby, nuestro tutor, para que le enviase mejor a Magdalen Hall. El Dr. Sarsdell era precisamente el Director de esa institución, y arguyó que John, que por entonces exhibía ciertos síntomas de debilidad, recibiría una atención más personalizada bajo sus cuidados de la que podría obtener en un colegio de las dimensiones del Christ Church. El señor Thoresby, siempre atento al bienestar de su pupilo, rápidamente descartó otras consideraciones en favor de un acuerdo que consideró favorable para la salud de John, y por lo tanto fue matriculado en Magdalen Hall en el otoño de 1839.
El Dr. Sarsdell no faltó a su promesa de cuidar a mi hermano, y le reservó una habitación excelente en el primer piso, con un dormitorio anexo, orientada hacia New College Lane.
Me saltaré los dos primeros años de residencia de mi hermano en Oxford, porque no tienen nada que ver con la historia que nos ocupa. Sin duda, los pasó en la rutina habitual de trabajo y ocio común en Oxford durante ese periodo.
Desde su más temprana juventud, John se había dedicado apasionadamente a la música, y había conseguido un considerable dominio del violín. En el trimestre de otoño de 1841, trabó amistad con el señor William Gaskell, un estudiante de mucho talento del New College, y también un músico más que aceptable. Por aquel entonces la práctica de la música era mucho menos común en Oxford de lo que es ahora, y no existía ninguna de las asociaciones actuales que tanto hacen para promocionar su estudio entre el alumnado. Fue por tanto motivo de gran alegría para ambos jóvenes, y posteriormente vínculo de gran amistad, el descubrir que uno de ellos estaba tan dedicado al piano como el otro al violín. El señor Gaskell, aunque de situación acomodada, no tenía piano en sus dependencias, y se complacía en utilizar un excelente instrumento de D’Almaine que John había recibido ese trimestre como regalo de cumpleaños de su tutor.
A partir de aquel momento, ambos estudiantes pasaron mucho tiempo juntos, y entre el trimestre de otoño de 1841 y el trimestre de Pascua de 1842, practicaron diversas partituras en las habitaciones de John, él interpretando la parte del violín y el señor Gaskell la del piano.
Creo que fue en marzo de 1842 cuando John adquirió para sus aposentos un mueble que estaría destinado a desempeñar un papel no carente de importancia en la historia que estoy narrando. Se trataba de una silla de mimbre, grande y baja, del tipo que por entonces se estaba poniendo de moda en Oxford y que ahora, según me dicen, es ya objeto habitual en la mayoría de los dormitorios universitarios. Estaba tapizada de cretona estampada con colores chillones, y se compró nueva a un tapicero del final de High Street.
El tío del señor Gaskell se lo llevó a pasar la Pascua a Roma, y como obtuvo una dispensa especial de la facultad para prolongar sus viajes, no regresó a Oxford hasta que hubieron transcurrido tres semanas del trimestre de verano, con mayo ya avanzado. Tan impaciente estaba por ver a su amigo que no dejó que pasara ni la primera noche tras su regreso para visitar los aposentos de John. Los dos jóvenes estuvieron sentados sin encender las luces hasta bien entrada la noche; el señor Gaskell tenía mucho que contar de sus viajes, y hablaba especialmente de la hermosa música que había oído durante la Pascua en las iglesias romanas. También había recibido lecciones de piano de un alabado profesor de estilo italiano, pero parecía haber encontrado un gozo especial en los compositores del siglo XVII, de cuyas obras se había traído algunas muestras arregladas para piano y violín.
Eran más de las once cuando el señor Gaskell salió para regresar al New College; pero la noche era inusualmente cálida, con la luna casi llena, y John se quedó sentado un rato en su asiento tapizado junto a la ventana abierta, pensando en lo que le habían contado sobre la música de Italia. Como todavía no se sentía inclinado a dormir, encendió una única vela y empezó a dar vueltas a las obras musicales que el señor Gaskell había dejado sobre la mesa. Su atención se sintió especialmente atraída por un libro apaisado, encuadernado en vitela, con un escudo de armas estampado en oro sobre el costado. Era una copia manuscrita de algunas suites antiguas de Graziani para violín y clavicordio, y parecía haber sido escrita en Nápoles en el año 1744, muchos años después de la muerte de ese compositor. Aunque la tinta estaba amarillenta y desvaída, la transcripción era muy precisa, y un músico experto podía leerla con aceptable comodidad, a pesar de la anticuada notación.
Tal vez por accidente, o tal vez debido a alguna dirección misteriosa que nuestra inteligencia es incapaz de apreciar, su ojo fue atrapado por una suite de cuatro movimientos con un basso continuo, o bajo continuo, para clavicordio. Las otras suites del libro sólo se distinguían por números, pero a ésta el compositor la había dignificado con el nombre de «l’Areopagita». De forma casi mecánica, John puso el libro sobre el atril, sacó el violín de su funda, y después de afinarlo un momento se levantó y tocó el primer movimiento, un Coranto muy vivaz. La luz de la única vela que ardía sobre la mesa apenas bastaba para iluminar la página; las sombras colgaban de las arrugas de las hojas, que se habían convertido en esos pliegues ondulados que a veces se pueden observar en libros hechos de papel grueso que han estado mucho tiempo cerrados; y fue con dificultad que consiguió leer lo que estaba tocando. Pero sintió el extraño impulso de la música del antiguo mundo espoleándole, y no se detuvo ni siquiera para encender las velas que estaban listas en sus candelabros a cada extremo de la mesa. El Coranto fue seguido por una Sarabanda, y la Sarabanda por una Gagliarda. Mi hermano tocaba en pie, con la cara mirando a la ventana, la habitación y la gran silla de mimbre que he mencionado detrás de él. La Gagliarda empezaba con un aire enérgico y animado, y mientras tocaba los primeros compases, oyó detrás de sí un crujido en la silla de mimbre. El sonido era perfectamente familiar, el de una persona poniendo la mano en alguno de los brazos de la silla, preparándose para dejarse caer sobre ella, seguido de otro propio de la misma persona que se instala a su gusto en la silla. Pero, excepto por las notas del violín, todo estaba en silencio, y el crujido de la silla era extrañamente inequívoco. La ilusión era tan completa que mi hermano dejó de tocar repentinamente, y se dio la vuelta esperando que algún amigo trasnochador se hubiera deslizado hasta allí sin ser percibido, atraído por el sonido del violín, o que el señor Gaskell mismo hubiera regresado. Al cesar la música, un silencio absoluto se impuso; la luz de la única vela apenas llegaba a los rincones oscuros de la habitación, pero caía directamente sobre la silla de mimbre y revelaba que estaba completamente vacía. Medio divertido, medio irritado consigo mismo por haber interrumpido su música sin razón alguna, mi hermano retomó la Gagliarda; pero un impulso le llevó a prender las velas de los candelabros, lo cual proporcionó una iluminación más adecuada para la ocasión. La Gagliarda y el último movimiento, un Minuetto, llegaron a su fin, y John cerró el libro, con la intención de dirigirse a la cama, debido a la hora tardía. Al cerrar las páginas, un nuevo crujido de la silla de mimbre atrajo su atención, y oyó claramente los sonidos propios de una persona que se levanta de una posición sedente. Esta vez, al verse menos sorprendido, pudo meditar con mayor tranquilidad las posibles causas de tal circunstancia, y rápidamente llegó a la conclusión de que en la silla debía de haber mimbres sensibles a ciertas notas del violín, igual que los ventanales de las iglesias vibran en sintonía con ciertos tonos del órgano. Pero aunque este argumento era aceptado por su razón, su imaginación apenas estaba medio convencida; y no le causaba buena impresión el hecho de que el segundo crujido de la silla hubiera coincidido con el momento en que cerró el libro de música. Inconscientemente, se imaginó algún extraño visitante que esperaba a que terminase la música, y después se marchaba.
Sin embargo, sus conjeturas ni le privaron del sueño ni lo enturbiaron con pesadillas, y despertó a la mañana siguiente con el ánimo más tranquilo y menos inclinado a las imaginaciones fantásticas. Si el extraño episodio de la noche anterior no se había desvanecido completamente de sus pensamientos, parecía al menos estar plenamente justificado por la explicación acústica a la que he aludido antes. A pesar de que vio al señor Gaskell en el transcurso de la mañana, no creyó necesario mencionarle una circunstancia tan trivial, aunque concertó una cita con él para cenar juntos esa noche en su propia habitación, y para entretenerse ensayando algo de música italiana.
Eran poco más de las nueve esa noche cuando, tras haber terminado la cena, el señor Gaskell se sentó al piano y John sacó su violín. Caía la noche; había habido una tormenta con truenos durante la tarde, y el aire húmedo pendía ahora pesado y denso, mientras reverberaban las lejanas vibraciones de la campana de Christ Church. Estaba tocando las 101 campanadas habituales, que se tocan todas las noches durante el periodo lectivo como señal para el cierre de las puertas de los colegios. Los dos jóvenes se entretuvieron un rato, tocando primero una suite de Cesti, y luego dos antiguas sonatas de Buononcini. Ambos eran músicos suficientemente expertos como para que la lectura fuese más un placer que un esfuerzo; y el señor Gaskell, especialmente, estaba muy versado en teoría musical, y en la correcta interpretación del basso continuo. Después de Buononcini, el señor Gaskell tomó la copia apaisada de Graziani, y al hojear sus páginas, propuso que tocaran la misma suite que John había interpretado en solitario la noche anterior. Su elección fue aparentemente fortuita, ya que mi hermano se había reprimido deliberadamente de dirigir su atención en ninguna forma hacia esa pieza. Tocaron el Coranto y la Sarabanda, y con la singular fascinación de la música, John ya había olvidado por completo el episodio de la noche anterior cuando, al comenzar el aire alegre de la Gagliarda, de pronto notó el mismo crujido extraño de la silla de mimbre que había observado en la primera ocasión. El sonido era idéntico, y tan exacto era su parecido al de una persona sentándose, que miró hacia la silla, casi extrañado de que siguiera vacía. Aparte de girar la cabeza durante un instante para echar un vistazo alrededor, el señor Gaskell no dio muestras de haber oído el sonido; y mi hermano, avergonzado de mostrar un interés absurdo o alguna emoción, continuó la Gagliarda, con su repetición. A su conclusión, el señor Gaskell se detuvo antes de proceder con el minueto, y girando la banqueta sobre la que estaba sentado hacia la habitación, observó:
…