El secreto de Sarah
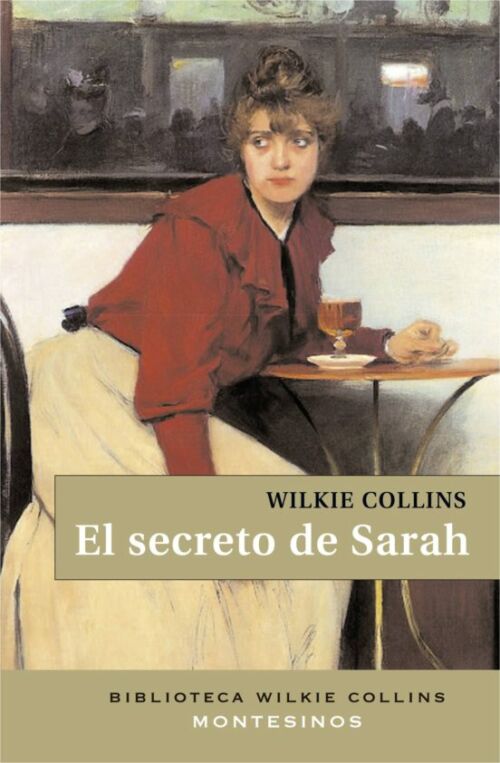
Resumen del libro: "El secreto de Sarah" de Wilkie Collins
Obra plagada de personajes impagables, El secreto de Sarah es una investigación alrededor de un secreto celosamente guardado en una mansión, la Torre de Porthgenna, de la que la doncella Sarah Lesson huye el mismo día del fallecimiento de su señora. Quince años después, la existencia del secreto llega a oídos de Rosamond, en ese momento señora de Porthgenna, quien se empeñará en descubrirlo. Una vez más obra cumbre del misterio y la intriga.
Capítulo I. Veintitrés de Agosto de 1829
—Me pregunto si pasará de esta noche.
—Mira el reloj, Mathew.
—¡Las doce y diez! Ha pasado ya de esta noche, Robert. Ha vivido para ver diez minutos de un nuevo día.
Estas palabras fueron pronunciadas en la cocina de una casa de campo muy grande situada en la costa oeste de Cornwall. Quienes hablaban eran dos de los criados que formaban parte de la servidumbre del Capitán Treverton, oficial de la Armada y el representante de mayor edad de una antigua familia de Cornwall. Los sirvientes se comunicaban entre sí murmurando, cohibidos; estaban sentados el uno cerca del otro y miraban hacia la puerta con curiosidad y expectación cada vez que decaía el diálogo entre ellos.
—¡Es horrible —dijo el hombre más viejo— que estemos aquí los dos, solos, en este momento sombrío, contando los minutos de vida que le quedan a la señora!
—Robert —dijo el otro—, has estado sirviendo aquí desde que eras un niño. ¿Sabías que la señora era una actriz cuando el señor se casó con ella?
—¿Cómo te enteraste de eso? —inquirió el criado más viejo, que era el más sarcástico.
—¡Chitón! —exclamó el otro, levantándose rápidamente de su silla.
En el pasillo repicó una campanilla.
—¿Es para alguno de nosotros? —preguntó Mathew.
—¿Todavía no eres capaz de distinguir el sonido de cada campanilla? —exclamó Robert desdeñosamente—. Esa campana es para Sarah Leeson. Sal al pasillo y mira.
El criado más joven cogió una vela y obedeció. Abrió la puerta de la cocina y, desde la pared de enfrente, le saltó a la vista una larga fila de campanillas. En cada una de ellas estaba pintado, en letras negras, el cargo del criado a quien la campanilla aludía, y con la que era requerido personalmente. La hilera de letras empezaba con Ama de Llaves y Mayordomo, y terminaba con Ayudante de Cocina y Mozo.
Al seguir las campanillas con la mirada, Mathew notó enseguida que una de ellas todavía se movía. Encima de esta estaba escrita la palabra Doncella. La observó atentamente y anduvo rápidamente hasta el final del pasillo. Allí llamó a una vieja puerta de roble. Al no obtener respuesta, abrió la puerta y miró dentro de la habitación. Estaba oscura y vacía.
—Sarah no está en el cuarto del ama de llaves —dijo Mathew al regresar a la cocina junto a su colega.
—Entonces es que se ha ido a su habitación —replicó el otro—. Ve arriba y dile que la llama la señora.
En el momento en que Mathew salía, la campana repicó de nuevo.
—¡Deprisa! ¡Deprisa! —gritó Robert—. Dile que la señora la manda ir a ella y solo a ella. La quiere ver a ella —dijo para sí mismo en tono más bajo—, quizás por última vez.
Mathew subió tres tramos de escalera, bajó atravesando una galería arqueada y llamó a otra antigua puerta de roble. Esta vez obtuvo respuesta de la habitación. Una voz baja, clara y dulce preguntó quién era. Y, en cuatro palabras, precipitadamente, Mathew le dio el recado. Antes de que pudiera añadir nada, la puerta se abrió rápida pero silenciosamente, y Sarah Leeson se plantó ante él, en el umbral, con una vela en la mano.
A pesar de que no era ni alta, ni guapa, ni joven; de que era tímida e indecisa, y de que vestía de un modo sencillo e incluso vulgar, la doncella era una mujer a la que resultaba imposible mirar sin un sentimiento, si no de interés, sí al menos de curiosidad. Pocos hombres, después de echarle un primer vistazo, podrían haberse resistido al deseo de averiguar quién era; pocos hombres se hubiesen conformado con la respuesta: es la doncella de la señora Treverton; pocos se hubiesen abstenido de intentar averiguar para sí alguna secreta información que pudieran deducir de su cara y su actitud; pero ninguno, ni siquiera el más paciente y experimentado de los observadores, podría haber descubierto cosa alguna, excepto que Sarah Leeson había pasado el dolor de un gran calvario en alguna etapa anterior de su vida. Su actitud, y sobre todo su cara, hablaban de lamentos y tristeza, como queriendo expresar: tal vez en otro tiempo os hubiese gustado ver lo que fue esta ruina que soy ahora, esta ruina que jamás podrá ser restaurada y que irá a la deriva, hasta alcanzar la orilla fatal, hasta que las Olas del Tiempo engullan estas reliquias mías, para siempre. Esto es lo que decía la cara de Sarah Leeson, solo eso.
Si los dos hombres hubieran querido adivinar su pasado probablemente no se hubiesen puesto de acuerdo acerca de la naturaleza del sufrimiento que esta mujer había padecido. Era difícil decir, en principio, si ese dolor que había dejado en ella una huella imborrable había aquejado a su cuerpo o a su alma. Pero cualquiera que fuese la naturaleza de su aflicción, el rastro que había dejado era visible, profundamente visible en todas y cada una de las partes de su cara.
Sus mejillas habían perdido la tersura y el color natural. Sus labios, de formas delicadas y con una flexibilidad singular en sus movimientos, se habían marchitado y mostraban una palidez enfermiza. Sus ojos, grandes y negros, se hallaban aún más oscurecidos por unas pestañas de un espesor pocas veces visto, y habían adquirido una mirada asustadiza y llena de ansiedad, una mirada invariable que expresaba con ternura la agudeza de su sensibilidad y su dolor. Las huellas de pena, o de dolor, que había en ella eran muy distintas a las de la mayoría de las víctimas de algún sufrimiento mental o físico. Pero había algo todavía más extraordinario en su caso: su pelo había experimentado un cambio poco natural: a pesar de ser suave y favorecedor como el de una jovencita, lo tenía gris como el de una vieja: y esto contradecía de un modo sobrecogedor los signos de juventud que quedaban aún en su rostro. A pesar de lo mustia y pálida que estaba su cara, nadie que la mirara podría haber supuesto ni por un momento que esa cara perteneciera a una mujer mayor. Porque, por más quebrado que estuviese su color, no había ni una sola arruga en sus mejillas. Y, aun a pesar de esa permanente expresión suya de timidez e inseguridad, conservaba todavía en los ojos el brillo y la húmeda claridad que no pueden encontrase ya en la mirada de una anciana. La piel de su sien tenía la delicadeza y la suavidad de la de un niño. Esta clase de señales, que nunca engañan, venían a demostrar que la doncella se hallaba, por lo que respecta a la edad, en la plenitud de su vida. Si bien estaba envejecida por la pena y la enfermedad, de ojos para abajo era una mujer que no aparentaba más de treinta. Pero de ojos para arriba, su pelo gris, unido a su cara, resultaba, más que incongruente, absolutamente sobrecogedor: hasta tal punto que no sería una paradoja afirmar que, si se lo hubiese teñido, hubiese logrado parecer más natural, más ella misma. En su caso, se podía realmente afirmar que el Arte era la verdad. Porque la Naturaleza parecía, ciertamente, lo falso.
¿Qué conmoción había encanecido su pelo, en la exuberancia de su madurez, con ese rasgo que provenía de algún pasado cruel? ¿Había sido una enfermedad grave, o un terrible disgusto, lo que había vuelto gris su cabello en la plenitud de su feminidad? Los miembros de la servidumbre andaban inquietos haciéndose estas preguntas, sintiéndose siempre agobiados por las peculiaridades de su aspecto físico. Por otra parte, sospechaban de ella por esa inveterada costumbre suya de hablar sola. Pero a pesar de sus pesquisas, su curiosidad se veía siempre frustrada. No era posible averiguar nada más acerca de Sarah Leeson, excepto que no podía ni mencionársele el tema de su pelo gris y su costumbre de hablar sola. Además, la señora hacía ya mucho tiempo que había prohibido a todo el mundo, de su marido para abajo, que perturbasen la tranquilidad de su criada con preguntas inquisitivas.
Durante un instante, en esa mañana trascendental del veintitrés de agosto, Sarah Leeson permaneció muda ante el criado que le avisaba que debía acudir al lecho de muerte de su señora. La luz de su vela brillaba sobre sus grandes y asustados ojos negros y sobre su pelo, exuberante y de aquel inhumano color ceniciento. Permaneció en silencio unos instantes. Sostenía el candelabro con mano temblorosa. El apagador estaba suelto y repiqueteaba sin cesar. Solo al final dio las gracias al criado por haberla avisado. En su voz había confusión y miedo, pero, a medida que iba hablando, brotaba la dulzura. Ni siquiera su desasosiego podía enturbiar su habitual amabilidad y su delicada y atractiva feminidad. Como todos los otros criados, Mathew desconfiaba oscuramente de ella y no le tenía ninguna simpatía, seguramente porque era distinta del común de las doncellas. Pero esta vez, cuando ella le dio las gracias, se sintió como conquistado por su actitud y su tono. Así que se ofreció a llevarle el candelabro hasta la puerta del dormitorio de la señora. Ella movió la cabeza y le dio las gracias de nuevo; después, pasó delante de él y abandonó rápidamente el corredor.
La habitación en la que la señora Treverton agonizaba estaba en el piso de abajo. Sarah dudó un par de veces antes de llamar a la puerta. Entonces, el Capitán Treverton la abrió.
Al verle, ella retrocedió. Ni siquiera el susto que le hubiera dado un portazo la hubiese podido hacer retroceder con esa rapidez y esa expresión de sobresalto. Nada había en la expresión del Capitán Treverton que pudiera justificar recelo alguno de malos tratos, o que él fuera de la clase de personas que hablan con crudeza. Era un hombre de rostro amable, sincero y campechano. En ese rostro, ahora, había un reguero de lágrimas.
—Pasa —dijo él, volviendo la cara—. No desea ser atendida por la enfermera. Solo te quiere a ti. Llámame si el doctor… —La voz le tembló y, sin intentar terminar la frase, salió apresuradamente.
En lugar de entrar en la habitación de la señora, Sarah Leeson siguió al señor con mirada atenta, mientras sus mejillas, ya pálidas de por sí, adquirían una blancura mortecina, y sus ojos, un ávido, vacilante e inquisitivo signo de terror. Cuando el caballero hubo desaparecido por la esquina de la galería, Sarah se mantuvo fuera un momento, junto a la puerta de la habitación de la enferma, y susurró temerosamente para sí misma: «¿Habrá podido decírselo?». Luego abrió la puerta, no sin esforzarse visiblemente por recuperar el dominio de sí misma y, después de demorarse recelosamente un momento en el umbral, pasó adentro.
El dormitorio de la señora Treverton era una habitación grande y majestuosa situada en el ala oeste de la casa, por lo que tenía vistas al mar. La lamparilla que quemaba junto a la cama mostraba, más que atenuaba, la oscuridad de los rincones del cuarto. La cama, un modelo pasado de moda, tenía pesados colgantes y gruesas cortinas corridas a su alrededor. Del resto de objetos de la alcoba solo los más grandes y sólidos eran lo suficientemente prominentes para poder ser vistos a través de la opacidad de la luz. Los armarios, el ropero, el espejo de cuerpo entero, el sillón de respaldo alto, todos ellos, ante la magnitud informe de la cama, no podían más que alzarse a la vista de forma onerosa y melancólica. Los demás objetos estaban fundidos en la oscuridad reinante. A través de la ventana abierta —para que entrase el aire fresco de esa nueva mañana, después de una bochornosa noche de agosto— se derramaba monótonamente sobre la habitación el rumor apagado, mudo y distante de la marejada sobre la arena de la costa. En esa primera hora oscura de la mañana, todos los demás ruidos del exterior permanecían en un inmóvil silencio. Dentro de la habitación, el único sonido perceptible, con una claridad pavorosa, era la lenta y fatigosa respiración de la moribunda, sobreponiéndose incluso, desde una fragilidad mortecina a la estruendosa respiración que salía del seno del mar eterno.
—Señora —dijo Sarah Leeson, permaneciendo cerca de las cortinas pero sin descorrerlas—, el señor ha salido de la habitación y me ha enviado a mí para que me quede.
—¡Luz! Quiero más luz.
Había extenuación en su voz, la extenuación propia del enfermo terminal, pero aun así su acento era firme en comparación con el tono vacilante con que Sarah había hablado. Incluso en ese breve intercambio de palabras a través de la cortina del lecho de muerte se ponía de manifiesto la naturaleza fuerte de la señora y la naturaleza débil de la criada.
Con mano vacilante Sarah encendió dos velas y las situó en una mesa cerca de la cama; por un momento permaneció quieta, mirando alrededor tímida y suspicazmente, y solo entonces descorrió las cortinas.
La enfermedad de la que la señora Treverton se estaba muriendo era una de las más terribles enfermedades que afligen a la humanidad, una que afecta especialmente a las mujeres y que va minando la vida sin que, en la mayoría de los casos, aparezcan visiblemente en la cara las marcas corrosivas de su curso. Posiblemente nadie que no estuviera enterado podría haber imaginado, cuando la sirvienta descorrió la cortina, que la señora estaba ya de vuelta de toda la ayuda que los conocimientos acerca de la muerte le podían ofrecer. Las leves marcas de la enfermedad en su cara, los cambios inevitables en la redondez y el gracejo de su perfil casi ni se notaban al lado de toda la luz, la delicadeza y la belleza que todavía conservaba, maravillosamente, de su primera juventud. Allí yacía su rostro, en la almohada, dulcemente encuadrada por el rico encaje de su sombrero, suavemente coronada por su pelo castaño y brillante: a todas luces la cara de una mujer hermosa recuperándose de una leve enfermedad, o reposando después de alguna fatiga poco habitual. Ni siquiera Sarah Leeson, que la había observado todo el tiempo que había durado la enfermedad, podía apenas creer, al mirar a su señora, que las Puertas de la Vida se habían cerrado tras ella y que la mano señalatoria de la Muerte la apuntaba ya desde las Puertas de la Tumba.
Había sobre la colcha algunos libros forrados con papel. Tan pronto como se descorrió la cortina, la señora Treverton le ordenó a su sirvienta con un gesto que los apartara. Eran obras de teatro, a veces subrayadas con tinta y con anotaciones en los márgenes que hacían referencia a entradas, salidas y lugares del escenario. Los criados, que seguían hablando en el piso de abajo acerca de la profesión de la señora antes de casarse, no habían recibido una información errónea. Su señor, después de haber pasado la flor de su juventud, había, ciertamente, sacado a su esposa del oscuro escenario de algún teatro de provincias cuando habían transcurrido poco más de dos años desde su primera aparición en público. Los viejos textos de teatro, llenos de dobleces, habían sido en otro tiempo su atesorada biblioteca; sentía apego por ellos por los viejos recuerdos que le traían; y, durante la última etapa de su enfermedad, habían permanecido en su cama, juntos, día tras día.
Sarah guardó las obras de teatro y volvió con la señora; con una expresión más de terror y aturdimiento que de pena en su cara, entreabrió sus labios para hablar. La señora Treverton alzó su mano, como señalando que todavía le quedaba una orden que dar.
—Echa el cerrojo —dijo, con la voz desfallecida pero con esa misma firmeza en el acento que había marcado tan sorprendentemente esa primera vez en que había solicitado tener más luz en la habitación—. Echa el cerrojo. No dejes entrar a nadie hasta que yo te lo diga.
—¿A nadie? —repitió Sarah, lánguidamente—. ¿Tampoco al médico? ¿Ni siquiera al señor?
—Al médico tampoco. Ni siquiera al señor —dijo la señora Treverton, y señaló la puerta. La mano se alzó, laxa. Pero incluso ese movimiento efímero no podía ser tomado por otro gesto que uno de dominio.
Sarah echó el cerrojo, regresó vacilando al lado de la cama, fijó inquisitivamente sus ojos, grandes, ávidos y espantados, en el rostro de su señora y, de repente, inclinándose sobre ella, le susurró:
—¿Se lo ha dicho al señor?
La respuesta fue:
—No. Lo he hecho llamar para decírselo; he intentado de veras articular las palabras. Se me ha revuelto lo más profundo del alma solo de pensar cuál era el mejor modo de romper el hielo. ¡Estoy tan enamorada de él! ¡Le quiero tanto! Pero a pesar de eso debería haberle hablado. Si él no hubiese hablado del niño… ¡Sarah! No hizo otra cosa que hablar del niño, y no pude decir nada.
Ignorando su posición social de un modo tan extraordinario que hubiese resultado sorprendente hasta para la más indulgente de las damas, Sarah se dejó caer sobre la silla cuando la señora Treverton pronunciaba la primera palabra de su respuesta, se puso las manos, temblorosas, sobre la cara, y bramó para sí misma: «¡Ay, que va a pasar, que va a pasar ahora!».
Los ojos de la señora Treverton se habían humedecido al hablar del amor que sentía por su marido. Permaneció unos minutos en silencio; alguna fuerte emoción que obraba en su ser se traducía en una rápida, difícil y laboriosa respiración, y en una dolorosa contracción de sus cejas. Poco después, inquieta, volvió la cabeza hacia la silla donde estaba sentada su criada y habló de nuevo, esta vez con una voz que se ocultaba tras un susurro.
—¡Busca mi medicina! —dijo—. La necesito.
Sarah se levantó y, con la rapidez instintiva de la obediencia, se secó las lágrimas que le caían veloces por las mejillas.
—El médico —dijo—. Voy a llamar al médico.
—¡No! La medicina, busca la medicina.
—¿Qué frasco? ¿El del opiáceo?
—No, el opiáceo no. El otro.
Sarah cogió una botella de la mesa y, leyendo atentamente las instrucciones de la etiqueta, dijo que todavía no era hora para una nueva toma de esa medicina.
—Dame el frasco.
—¡Ay, no me pida eso! ¡Por el amor de Dios, espere! El médico dijo que si tomaba mucho era peor que el aguardiente.
Los ojos claros y grises de la señora Treverton empezaron a centellear; el rosado rubor de sus mejillas se hizo más intenso; con dificultad, la mano se alzó de nuevo desde la colcha donde reposaba.
—Saca el tapón del frasco —dijo— y dámelo. Quiero fuerza. Aunque me muera en una hora o en una semana. Dame el frasco.
—¡No, no, el frasco no! —dijo Sarah, mientras, a pesar de todo, influenciada por la mirada de su señora, se lo entregaba—. Quedan dos dosis. Espere, por el amor de Dios, espere a que le traiga un vaso.
Se volvió de nuevo hacia la mesa. En ese mismo instante, la señora Treverton alzó la botella hasta sus labios, bebió hasta la última gota y después la arrojó sobre la cama.
—¡Se ha suicidado! —gritó Sarah corriendo aterrorizada hacia la puerta.
—¡Quieta! —dijo con más firmeza que nunca la voz desde la cama—. ¡Quieta! Vuelve aquí e incorpórame un poco sobre los cojines.
Sarah puso la mano sobre el cerrojo.
—¡Vuelve! —reiteró la señora Treverton—. Mientras me quede vida se me obedecerá. ¡Vuelve aquí! —El color de su cara subió ostensiblemente de tono, y en sus ojos, ampliamente dilatados, la luz brillaba cada vez más.
Sarah regresó; con manos temblorosas añadió un cojín a los muchos que sostenían cabeza y hombros de la moribunda. Esto hizo que la ropa de cama se descompusiera un poco. La señora Treverton se estremeció y tiró de ella hasta ponerla en su lugar, alrededor de su cuello.
—¿Le has quitado el cerrojo a la puerta?
—No.
—Te prohíbo que vuelvas a acercarte a ella. Coge mi carpeta, la pluma y el tintero del armario que está junto a la ventana.
Sarah fue al armario y lo abrió; luego se detuvo, como si una repentina sospecha hubiese cruzado su mente, y preguntó para qué quería el recado de escribir.
—Tráelo y lo verás.
Situó la carpeta, sobre la que había papel de carta, encima de las rodillas de la señora Treverton; la pluma fue sumergida en la tinta y le fue entregada; hizo una pausa, cerró los ojos durante un minuto y suspiró profundamente; entonces comenzó a escribir y, al rozar la pluma el papel, le dijo a su doncella:
—Mira.
Sarah se asomó con ansiedad por encima de su hombro y pudo ver como la pluma, lenta y descaecida, formaba estas palabras: A mi marido.
—¡Ay, no, no! Por amor de Dios, no lo escriba —exclamó asiéndose a la mano de la señora para soltarla de repente después de una sola mirada de la señora Treverton.
La pluma continuó escribiendo y, más lenta, más débil, formó palabras suficientes para llenar una línea. Luego se detuvo. Las letras de la última sílaba estaban emborronadas.
—No le escriba —repitió Sarah, cayendo sobre sus rodillas al lado de la cama—. Si no es capaz de decírselo, no se lo escriba. Déjeme que siga cargando con lo que ya hace tanto tiempo que vengo cargando. Que el secreto muera con usted, que muera conmigo, y que en este mundo no sea conocido jamás. ¡Jamás, jamás, jamás!
—El secreto debe ser contado —respondió la señora Treverton—. Es necesario que mi marido lo sepa, debe saberlo. He tratado de decírselo y me ha faltado valor. No confío en que tú se lo digas cuando yo ya no esté. Tiene que ser por escrito. Coge tú la pluma; la vista me falla, no siento la mano. Coge la pluma y escribe lo que te diga.
En lugar de coger la pluma, Sarah escondió la cara en la colcha y lloró amargamente.
—Has estado siempre conmigo, desde mi boda —prosiguió la señora Treverton—. Más que mi sirvienta, has sido mi amiga. ¿Te niegas a cumplir mi último deseo? ¿Te niegas? ¡Tonta! Levanta la mirada y escúchame. Niégate a coger la pluma, si te atreves. Escribe, o no hallaré descanso en mi tumba. ¡Escribe, o tan cierto como que hay un Cielo encima nuestro que vendré a ti desde el otro mundo!
Sarah se levantó con un grito ahogado.
—¡Me pone la piel de gallina! —murmuró mientras clavaba la vista en la cara de su señora con una horrible mirada llena de superstición.
En ese mismo instante, la sobredosis del medicamento estimulante empezó a hacer efecto en la mente de la señora Treverton. Movía sin cesar la cabeza de lado a lado de la almohada —repitiendo vagamente unas líneas de uno de sus libros de teatro que ya no estaban en la cama— y de repente le ofreció la pluma a su criada con un gesto teatral y mirando hacia arriba, hacia un palco imaginario lleno de espectadores.
—¡Escribe! —exclamó con un remedo horroroso de la voz que antaño llenaba los escenarios—. ¡Escribe! —y la débil mano volvió a agitarse en una mala imitación de algún viejo gesto teatral.
Cerrando sus dedos mecánicamente sobre la pluma, que se hallaba situada entre ellos, Sarah, todavía con la expresión de terror supersticioso en su mirada a causa de las palabras de su señora, esperó la siguiente orden. Pasaron algunos minutos antes de que la señora Treverton hablara de nuevo. Aún conservaba sus sentidos lo suficiente como para ser vagamente consciente del efecto que la medicina le estaba produciendo y tener el deseo de combatir su evolución antes de que pudiera lograr confundir totalmente sus ideas. Primero pidió las sales y después un poco de colonia.
Esta última, vertida sobre su pañuelo y aplicada sobre su frente, pareció mejorar parcialmente sus facultades. Sus ojos recuperaron la calma de su inteligente mirada, y cuando se dirigió de nuevo a su criada, reiterando la palabra «escribe», logró enfatizar la orden usando un tono sereno, deliberado y definitivo, comenzando inmediatamente a dictar. Sarah derramó rápidamente unas lágrimas, sus labios murmuraron fragmentos de frases en las que las plegarias, las expresiones de penitencia y los gemidos de miedo estaban extrañamente mezclados; pero continuó escribiendo sumisamente, con líneas torcidas, hasta que casi había llenado del todo las dos caras de la hoja. Entonces la señora Treverton hizo una pausa, echó una ojeada a lo escrito y firmó al final. Con este esfuerzo, su capacidad de resistencia a los efectos de la medicina pareció desfallecer de nuevo. El intenso rubor comenzó a aparecer otra vez en sus mejillas, y cuando le devolvió la pluma a su criada habló deprisa y con inquietud.
—¡Firma! —exclamó, batiendo débilmente su mano sobre la ropa de cama—. ¡Firma: Sarah Leeson, testigo! ¡No, escribe cómplice! Compártelo conmigo. No cargaré yo sola con ello. ¡Firma, insisto! ¡Firma como te digo!
Sarah obedeció y la señora Treverton, quitándole el papel, lo señaló solemnemente, volviendo al gesto teatral del que se había desprendido un poco antes.
—Le darás esto al señor —dijo—, cuando yo muera; y responderás cualquier pregunta que él te haga contando la verdad como lo harías si estuvieras ante un tribunal.
Rodeando las manos de la señora rápidamente, Sarah la observó por primera vez con una mirada serena y, también por primera vez, le habló en tono tranquilo.
—Si supiera que mi muerte sirve para algo, qué feliz me haría cambiarme por usted.
—Prométeme que le entregarás el papel al señor —repitió la señora Treverton—. ¡No me lo prometas! No confío en tu palabra. ¡Quiero tu juramento! Trae la Biblia, la que utilizó el pastor esta mañana. Tráela, o no hallaré descanso en mi tumba. Tráela, o vendré a buscarte desde el otro mundo.
La señora reía mientras repetía esa amenaza. La criada se puso a temblar mientras obedecía la orden, que pretendía impresionarla.
—Sí, sí, la Biblia que utilizó el sacerdote —prosiguió vagamente la señora Treverton, después de que el libro le fuera mostrado—. El sacerdote, un pobre hombre, débil, le he asustado, Sarah. Ha dicho: «¿Estás en paz con todo el mundo?», y yo le he dicho: «Con todos menos con uno». Ya sabes quién.
—¿El hermano del Capitán? Ay, no muera enemistada con nadie. No muera enemistada ni siquiera con él —rogó Sarah.
—El capellán dijo lo mismo —murmuró la señora Treverton, mientras su mirada empezaba a vagar puerilmente por la habitación y el tono de su voz se volvía repentinamente más bajo y más confuso—. «Debes perdonarle», dijo el capellán. Y yo he dicho «No, perdono a todo el mundo pero no al hermano de mi marido». El capellán, Sarah, se levantó de al lado de la cama, asustado. Dijo que rezaría por mí y que volvería. ¿Volverá?
—¡Sí, sí! —respondió Sarah—, es un buen hombre, volverá. ¡Ay, y dígale que perdona al hermano del Capitán! Esas palabras soeces que le dedicó cuando se casó se volverán contra él algún día. ¡Perdónele, perdónele antes de morir!
Al decir esas palabras intentó apartar con suavidad la Biblia de la vista de su señora. Este gesto atrajo la atención de la señora Treverton, que puso de nuevo sus cinco sentidos en el presente.
—¡Alto! —exclamó, con un destello de su antigua determinación brillando una vez más en la mortecina tenebrosidad de sus ojos. Con gran esfuerzo se agarró a la mano de Sarah, la puso sobre la Biblia y la sujetó allí. Su otra mano tanteó un poco por encima de la colcha hasta que encontró el escrito dirigido a su marido. Sus dedos agarraron el papel y de sus labios salió un suspiro de alivio.
—¡Ah! —dijo—. Ya sé para que quería la Biblia. Me estoy muriendo en posesión de toda mi presencia de ánimo; no puedes decepcionarme todavía. —Se detuvo de nuevo, sonrió levemente y murmuró veloz para sí misma—: ¡Espera, espera, espera! —y añadió en voz alta, con la voz y el gesto teatral de otros tiempos—: ¡No! No me fío de tu promesa. Te tomaré juramento. Arrodíllate. ¡Estas son mis últimas palabras en este mundo. Desobedécelas si te atreves!
Sarah se desplomó sobre sus rodillas junto a la cama. Afuera, la brisa se hizo en ese momento más fuerte con el lento avanzar de la mañana. Apartó un poco las cortinas de la ventana y entró, alegremente, un suspiro de dulce fragancia en la habitación de la enferma. El denso golpear del distante murmullo de la marea entró en ese mismo momento, derramando su incansable música en una melodía más alta. Entonces, las cortinas de la ventana se corrieron de nuevo pesadamente, la ondeante y trémula luz de la vela retornó a su quietud, y la habitación se hundió más profundamente que nunca en un horrible silencio.
—¡Júralo! —dijo la señora Treverton. La voz le falló en cuanto hubo pronunciado esa palabra. Se esforzó un poco, recuperó su capacidad de expresarse y prosiguió—: Jura que no destruirás este papel después de que yo muera.
Aun cuando pronunciaba estas solemnes palabras, aun en esa última disputa por la vida y por recobrar sus fuerzas, el inextirpable instinto teatral mostró, con terrible impropiedad, cuán firmemente se conservaba en su mente. Sarah sintió cómo la fría mano que todavía estaba posada sobre la suya se alzaba durante un momento; vio como se acercaba temblando hacia ella y como descendía de nuevo y rodeaba la suya con una presión temblorosa y cargada de impaciencia. A esa última súplica, respondió ya sin ánimo:
—Lo juro.
—Jura que no te llevarás este papel si te vas de esta casa después de mi muerte.
Sarah hizo una pausa antes de responder —de nuevo la temblorosa presión se hizo sentir en su mano, pero esta vez más débilmente— y de nuevo las palabras se derramaban temerosamente de sus labios.
—Lo juro.
—¡Júralo! —insistió por tercera vez. De nuevo la voz le falló y luchó en vano para recuperar el poder sobre ella.
Sarah levantó la mirada y vio como una incipiente convulsión empezaba a desfigurar el pálido rostro, vio como los dedos de la blanca y delicada mano se doblaban mientras alcanzaban la mesa donde se hallaban los frascos de las medicinas.
—Se lo ha bebido todo —exclamó Sarah, alzándose cuando hubo comprendido el significado de ese gesto—. Señora, querida señora, se lo ha bebido todo; solo queda el opiáceo. Déjeme ir, déjeme ir y avisar…
Una mirada de la señora Treverton la detuvo antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Los labios de la moribunda se movían rápidamente. Sarah apoyó el oído sobre ellos. Al principio solamente oyó breves suspiros, una respiración jadeante y, luego, unas palabras rotas mezcladas confusamente:
—Yo no he hecho… debes jurar… cerca, cerca, acércate… una tercera cosa… el señor… promete que… lo… darás.
Muy suavemente se desvanecieron aquellas últimas palabras. Los labios que las habían estado formando tan laboriosamente de repente se separaron y no se volvieron a cerrar. Sarah saltó hacia el pasillo pidiendo ayuda; luego volvió corriendo al lado de la cama, agarró la hoja de papel en la cual había escrito lo que la señora le había dictado, y la escondió en su pecho. Mientras hacía esto, una última mirada de los ojos de la señora Treverton se fijó sobre ella con la dureza de un reproche, y su semblante se mantuvo invariable durante un momento de incertidumbre, en una distorsión efímera de sus facciones. Pasó ese momento y, en el siguiente, el espectro que antecede a la presencia de la muerte hurtó y apagó, en un silencioso instante, toda luz de vida en su cara.
El médico, seguido de la enfermera y de uno de los criados, entró en la habitación; apresurándose, desde un lado de la cama comprendió de un vistazo que allí sus cuidados habían finalizado para siempre. Se dirigió primero al criado que le había seguido.
—Ve al señor —dijo— y ruégale que me espere en su habitación hasta que yo pueda ir y hablar con él.
Sarah permanecía sin moverse ni hablar, y sin fijarse en nadie, junto a la cama.
La enfermera, acercándose para correr las cortinas, echó una ojeada al aspecto de su cara y se volvió hacia el doctor.
—Creo que sería mejor que esta persona abandonara la habitación, señor —dijo la enfermera, con cierto desdén en el tono y la mirada—. Parece que está aterrorizada por lo que ha sucedido.
—Ciertamente —dijo el médico, tomando a Sarah por el brazo—, mejor será que se retire. Le recomiendo que nos deje un momento. Ella se encogió con suspicacia, alzó una de sus manos hacia el lugar de su pecho donde se hallaba escondida la carta y la apretó firmemente mientras alargaba la otra hacia una vela.
—Mejor será que descanse un rato en su habitación —dijo el doctor mientras le daba una vela—. Pero, espere —prosiguió después de reflexionar un momento—. Voy a darle la triste noticia al señor y puede ser que esté ansioso por oír las últimas palabras que la señora Treverton hubiese podido pronunciar en su presencia. Quizás sea mejor que venga usted conmigo y aguarde mientras entro en la habitación del Capitán Treverton.
—¡No, no! ¡Ahora no, ahora no, por el amor de Dios! —Mientras decía precipitadamente esas palabras en tono bajo y suplicante, y retrocedía aterrorizada hacia la puerta, Sarah desapareció sin esperar a que volvieran a hablarle.
—¡Una mujer extraña! —dijo el médico dirigiéndose a la enfermera—. Sígala a ver a dónde va, quizás la necesitemos y tengamos que mandar a buscarla. Esperaré aquí hasta que regrese.
Cuando volvió la enfermera no informó de nada excepto de que había seguido a Sarah Leeson hasta su habitación, que la había visto entrar y había oído como echaba la llave a la puerta.
—¡Una mujer extraña! —repitió el médico—. De esa clase de mujeres calladas, misteriosas.
—De esa mala clase —dijo la enfermera—. Siempre habla sola, y eso es mala señal, creo yo. No me he fiado de ella desde el primer día que pisé esta casa.
Wilkie Collins. William Wilkie Collins (1824-1889) es una figura imprescindible de la literatura victoriana, considerado uno de los padres del género policíaco y maestro del suspense. Nacido en Londres, en el seno de una familia ligada al arte, su destino parecía inclinarse hacia la pintura, pero las letras se impusieron, llevándolo a convertirse en un narrador brillante. Su infancia en Italia marcó su sensibilidad artística, y aunque comenzó una carrera en el Derecho, pronto abandonó los códigos legales por las palabras.
Desde su debut literario con Antonina o la caída de Roma (1850), Collins mostró un talento singular para el drama y la construcción de atmósferas cargadas de misterio. Pero fue con La dama de blanco (1860) y La piedra lunar (1868) cuando alcanzó la inmortalidad literaria. Estas novelas, publicadas por entregas en revistas dirigidas por su amigo Charles Dickens, combinan un minucioso relato con un suspense tan absorbente que las convierten en pioneras del thriller contemporáneo. La amistad con Dickens no solo marcó su vida personal, sino también su carrera, alimentando colaboraciones literarias que dejaron una huella indeleble en la narrativa inglesa.
Collins era un hombre de contrastes: brillante y atormentado. Su lucha contra la gota reumática lo llevó a depender del láudano, una adicción que influyó profundamente en su obra. En La piedra lunar, el autor explora el impacto psicológico de las sustancias, reflejo de sus propias alucinaciones, incluido el inquietante "Ghost Wilkie", un alter ego que, según decía, lo acompañaba.
En su vida personal, Collins nunca contrajo matrimonio, pero mantuvo relaciones complejas con Caroline Graves y Martha Rudd, con quien tuvo tres hijos. Su vida amorosa, libre de las convenciones victorianas, es tan intrigante como sus historias.
Wilkie Collins murió en Londres en 1889, dejando un legado literario que sigue cautivando a generaciones. Su tumba en el cementerio de Kensal Green, grabada con el título de La dama de blanco, es un tributo a un autor cuya imaginación desbordante y aguda crítica social redefinieron la novela del siglo XIX.