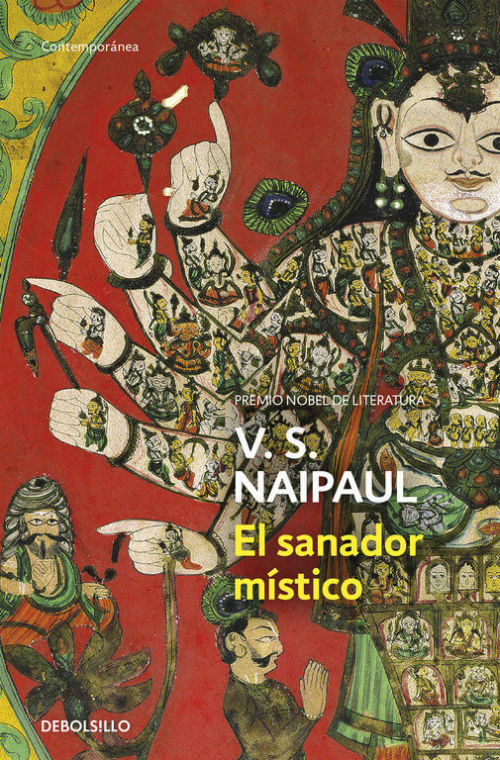Resumen del libro:
En “El sanador místico”, V. S. Naipaul nos presenta a Ganesh Ramsumair, un peculiar personaje que ejerce como “maestro espiritual” y político, proveniente de humildes orígenes en Trinidad y Tobago. Aunque la novela narra su ascenso hacia la fama y reconocimiento como sanador, este no es el tema central de la obra.
Naipaul utiliza la vida de Ganesh como un vehículo para explorar diversos temas fundamentales. A través del protagonista, el autor aborda el proceso de ascenso social, el descubrimiento de la cultura y la escritura, así como las complejidades del mundo colonial y la falsedad de las políticas poscoloniales. Todo ello está entrelazado con la ternura y las vicisitudes de la vida cotidiana.
Desde esta primera obra, Naipaul establece temas recurrentes que se extienden a lo largo de su narrativa. La novela ofrece una visión profunda y compleja de la sociedad trinitense, con su rica mezcla de culturas y experiencias.
A través del viaje de Ganesh Ramsumair, “El sanador místico” se convierte en una obra que trasciende la mera historia de un personaje, explorando cuestiones más amplias y relevantes que resuenan con el lector. Es un retrato vívido y poderoso de una época y un lugar, y marca el comienzo de la notable carrera literaria de V. S. Naipaul.
1
El sanador incipiente
LLEGARÍA a ser famoso y honrado en todo el sur del Caribe, héroe del pueblo y, después, el representante británico en Lake Success. Pero cuando yo le conocí, todavía luchaba por establecerse como sanador, en una época en la que en Trinidad, dabas una patada y aparecía un sanador.
Era justo al principio de la guerra, cuando yo estaba todavía en el colegio. Me obligaron a jugar al fútbol, y en el primer partido me dieron un patadón en la espinilla y tuve que guardar cama varias semanas.
Mi madre no se fiaba de los médicos y no me llevó a ninguno. No la culpo, porque en aquellos días la gente prefería ir a un sanador o a un sacamuelas.
—Si sabré yo qué médicos hay en Trinidad —decía mi madre—. Lo mismo les da matar dos o tres personas antes de desayunar.
No es tan terrible como parece: en Trinidad, a la comida del mediodía se le llama desayuno.
Tenía la pierna ardiendo e hinchada, y cada día me dolía más.
—¿Qué vamos a hacer? —pregunté.
—¿Que qué vamos a hacer? —dijo mi madre—. ¿Que qué vamos a hacer? Pues tú, a dejar la pierna tranquila unos días más. Nunca se sabe qué puede pasar.
Yo dije:
—Yo sí sé qué va a pasar. Que voy a perder la pierna, y ya sabes cómo les gusta a estos médicos de Trinidad cortarles las piernas a los negros.
Mi madre empezó a preocuparse un poco y aquella noche me preparó un emplasto de barro para la pierna.
Dos días más tarde dijo:
—Se está poniendo un poco feo. Chico, vamos a tener que ir donde Ganesh.
—¿Y quién demonios es ese tal Ganesh?
Esta pregunta la harían muchas personas más adelante.
—¿Que quién es ese tal Ganesh? —replicó mi madre, burlona—. ¿Ese tal Ganesh? Hay que ver la educación que os dan a los niños hoy en día. Tienes la pierna rota y te duele, y encima hablas de ese hombre como si fueras su padre, cuando tiene edad más que suficiente para ser tu padre.
Yo dije:
—¿Qué hace?
—Pues curar a la gente.
Lo dijo con cierta cautela, y me dio la impresión de que no tenía muchas ganas de hablar sobre Ganesh porque el don curativo que él poseía era algo sagrado.
El trayecto hasta la casa de Ganesh era muy largo, más de dos horas. Vivía en un sitio llamado Fuente Grove, no lejos de Princes Town. Un nombre curioso: Fuente Grove. No había el menor indicio de fuentes, ni siquiera de agua. En varios kilómetros a la redonda, la tierra era llana, sin árboles, y abrasadora. Se atravesaban kilómetros y kilómetros de plantaciones de caña de azúcar; la caña desaparecía bruscamente y daba paso a Fuente Grove. Era una aldehuela triste, una escasa docena de chozas con techo de paja que se extendían al borde de la estrecha carretera llena de baches. La tienda de Beharry era el único indicio de vida social, y nos paramos a la puerta. Era un edificio de madera, con el temple mugriento y medio desprendido de las paredes y el techo, de hierro ondulado, alabeado y lleno de herrumbre. Un pequeño cartel anunciaba que Beharry tenía permiso para vender bebidas alcohólicas, y vi a aquel hombre privilegiado —eso pensé—, sentado en un taburete delante del mostrador. Con las gafas en la punta de la nariz, leía The Trinidad Sentinel con el brazo estirado.
El taxista gritó:
—¡Eh!
El hombre bajó el periódico.
—¡Eh! Yo soy Beharry. —Se levantó ágilmente del taburete y se frotó la tripita con las palmas de las manos—. Buscan al pandit, ¿no?
El taxista contestó:
—No, qué va. Venimos desde Puerto España para ver el paisaje.
A Beharry le sorprendió semejante grosería. Dejó de frotarse la barriga y empezó a meterse la camiseta en los pantalones, de color caqui. Por detrás del mostrador apareció una mujer grandona, y al vernos se cubrió la cabeza con el velo.
—Estas personas quieren preguntar algo —dijo Beharry, y se fue tras el mostrador.
La mujer gritó:
—¿A quién andan buscando?
Mi madre contestó:
—Estamos buscando al pandit.
—Se bajen un poco por la carretera —dijo la mujer—. No tiene pérdida. La casa tiene un mango en el patio.
Aquella mujer tenía razón. Era imposible no ver la casa de Ganesh. Tenía el único árbol de la aldea y parecía un poco mejor que la mayoría de las chozas.
El taxista tocó el claxon, y una mujer salió desde detrás de la casa. Era joven, alta pero delgada, e intentó atendernos al tiempo que espantaba unos pollos con una escoba de cocoye. Se quedó mirándonos un rato y después gritó:
—¡Oye, tú! —Después volvió a miramos fijamente y se puso el velo sobre la cabeza. Gritó otra vez—: ¡Eh, tú, hombre!, ¿es que no me oyes? ¡Venga, hombre!
De la casa salió una voz aflautada:
—¡Ya voy, hombre!
El taxista apagó el motor y oímos un arrastrar de trastos en la casa.
Por último salió un joven a la pequeña galería. Llevaba ropa normal, pantalones y camiseta, y no parecía especialmente santo. No llevaba ni dhoti ni koortah[1] ni turbante, como yo me esperaba. Me tranquilicé un poco al ver que tenía un libro grande entre las manos. Para mirarnos, tuvo que protegerse los ojos del resplandor del sol con la mano libre, y en cuanto nos vio bajó a todo correr los escalones de madera, cruzó el patio y le dijo a mi madre:
—Me alegro de verla. ¿Cómo van las cosas últimamente?
Con una actitud correcta, algo raro en él, el taxista contemplaba el bailoteo de las oleadas de calor que ascendían de la negra carretera, mientras mordisqueaba una cerilla.
Ganesh me vio y dijo:
—Vaya, vaya. Algo le pasa al chico.
E hizo unos ruidillos, todo triste.
Mi madre salió del taxi, se estiró el vestido y dijo:
—Ya sabe usted, baba, que estos chicos hoy en día se desmandan. A ver este chico.
Los tres me miraron: Ganesh, mi madre y el taxista. Yo dije:
—¿Pero por qué me mira todo el mundo? ¿Es que tengo monos en la cara o algo?
—Mire este chico —dijo mi madre—. ¿Usted cree que vale para algún deporte?
Ganesh y el taxista negaron con la cabeza.
—Pues a ver la cruz que tengo yo —continuó mi madre—. Me viene el chico un día cojeando, y yo voy y le digo: «¿Qué te ha pasado que vas cojeando?». Y me contesta, todo valiente, como un hombre: «Que he estado jugando al fútbol», y yo le digo, digo: «Jugando a hacer el idiota, querrás decir».
Ganesh le dijo al taxista:
—Ayúdeme a meter al chico en la casa.
Mientras me llevaban observé que alguien había intentado escarbar la tierra dura y polvorienta para plantar un jardincillo delante de la casa, pero ya no quedaba nada salvo los cascos de botellas rotos y unos cuantos tocones de hibisco rugosos.
Ganesh parecía lo único fresco de la aldea. Tenía los ojos de un negro muy oscuro, la piel amarillenta y estaba un poquito fofo.
Pero lo que vi en la choza de Ganesh me dejó atónito. En cuanto entramos, mi madre me guiñó un ojo, y vi que incluso al taxista le costaba trabajo no quedarse boquiabierto. Había centenares de libros, aquí, allá, por todas partes, desparramados sobre la mesa, amontonados en los rincones, por el suelo. Nunca había visto tantos libros en una casa.
—¿Cuántos libros hay aquí, pandit? —pregunté.
—La verdad, nunca los he contado —contestó Ganesh, y gritó—: ¡Leela!
La mujer de la escoba de cocoye apareció con tal rapidez que supuse que estaba esperando a que la llamaran.
—Leela —dijo Ganesh—, el chico quiere saber cuántos libros hay aquí.
—Vamos a ver —dijo Leela, y se ató la escoba a la cinturilla de la falda. Se puso a contar con los dedos de la mano izquierda—. Cuatrocientos de Everyman, doscientos de Penguin… seiscientos. Seiscientos, y con cien de Reader’s Library se nos pone en setecientos. Creo que con los demás habrá unos mil quinientos buenos libros.
El taxista silbó, y Ganesh sonrió.
—¿Son todos suyos, pandit? —pregunté.
—Es mi único vicio —contestó Ganesh—. Mi único vicio. No fumo. No bebo. Pero los libros, eso que no me falte. Y fíjate, voy todas las semanas a San Fernando a comprar más. ¿Cuántos libros compré la semana pasada, Leela?
—Pues mira, sólo tres —respondió Leela—. Pero son libros gordos, gordos de verdad. Entre quince y diecisiete centímetros en total.
—Diecisiete centímetros —dijo Ganesh.
—Sí, diecisiete centímetros —dijo Leela.
Supuse que Leela sería la mujer de Ganesh, porque añadió, fingiendo estar enfadada:
—Es para lo único que sirve. No paro de decirle que no me lea tanto. Pero no hay manera: se pasa la vida leyendo.
Ganesh soltó una breve carcajada e indicó a Leela y al taxista que salieran de la habitación. Hizo que me sentara en el suelo y se puso a palparme la pierna. Mi madre se quedó en un rincón, observando. De vez en cuando me daba un golpe en el pie; yo gritaba de dolor y él decía pensativo: «Hum».
Intenté olvidar los golpes de Ganesh y me concentré en las paredes. Estaban cubiertas de citas religiosas, en hindi e inglés, y de estampas religiosas hindúes. Mi mirada se posó en un precioso dios de cuatro brazos, de pie en un loto abierto.
Cuando Ganesh acabó de reconocerme, se levantó y dijo:
—Al chico no le pasa nada, maharaní. Nada de nada. Es el problema con muchas personas que vienen a verme. En realidad no les pasa nada. Lo único que podría decir del chico es que tiene un poco de mala sangre. Nada más. Yo no puedo hacer nada.
Y se puso a mascullar un pareado en hindi mientras yo seguía tumbado en el suelo. Si yo hubiera sido más despierto, me habría fijado más, porque estoy convencido de que aquel hombre ya mostraba sus incipientes tendencias místicas.
Mi madre se acercó, me miró y preguntó a Ganesh en tono lastimero:
—¿Seguro que el chico no tiene nada? A mí me parece que tiene muy mala la pierna.
Ganesh dijo:
—A no preocuparse. Le voy a dar una cosa con lo que se pondrá mejor en un pispás. Lo hago yo mismo. Se lo dé tres veces al día.
—¿Antes o después de las comidas?
—¡Después, nunca! —advirtió Ganesh.
Mi madre se quedó satisfecha.
—Y también puede mezclar un poquito con la comida —añadió Ganesh—. Igual le vendría bien.
Tras ver tantos libros en la choza de Ganesh, yo estaba dispuesto a creer en él y bastante decidido a tomar la medicina. Y mi respeto por él aumentó cuando le dio un folleto a mi madre, diciendo:
—Se lo lleve. Se lo doy gratis aunque me costó mucho escribirlo e imprimirlo.
Yo dije:
—¿De verdad fue usted el que escribió este libro, pandit?
Sonrió y asintió.
Mientras nos alejábamos de la casa, dije:
—¿Sabes, mamá? Ojalá pudiera yo leer todos esos libros que tiene el pandit Ganesh.
Por eso me sentó mal y me sorprendió que, al cabo de dos semanas, mi madre dijera:
—¿Sabes qué? Que estoy por dejarte y que te cures tú solo. Con sólo haber ido a ver a Ganesh de buena fe, ahora estarías mejor y andarías.
Al final fui a un médico en St. Vincent Street que le echó un vistazo a la pierna y dijo:
—Un absceso. Hay que rajar.
Y cobró diez dólares.
No llegué a leer el folleto de Ganesh, 101 preguntas y respuestas sobre la religión hindú, y aunque tenía que tomar aquel repugnante brebaje tres veces al día (me negué a que me lo pusieran en las comidas), no le guardaba rencor. Por el contrario; pensaba muchas veces, con interés y perplejidad, en aquel hombrecillo encerrado con mil quinientos libros en la calurosa y aburrida aldea de Fuente Grove.
…