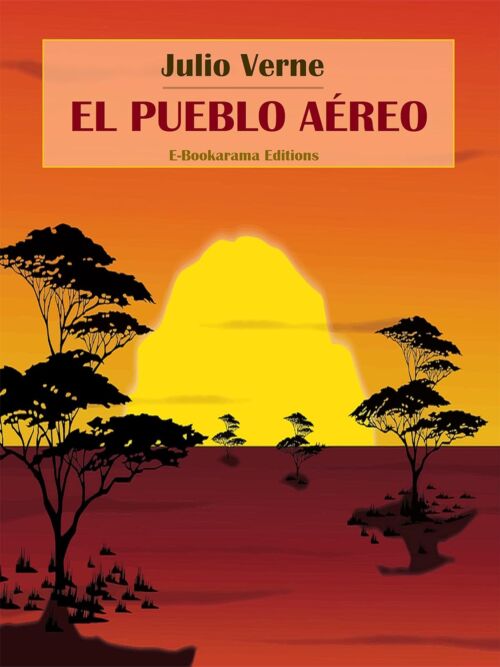Resumen del libro:
“El pueblo aéreo” de Julio Verne es una fascinante obra literaria que nos sumerge en un viaje intrépido hacia lo desconocido, combinando la destreza narrativa del autor con elementos de exploración, misterio y aventura. Verne, reconocido por sus contribuciones al género de la ciencia ficción, logra una vez más cautivar a sus lectores con una trama que se desarrolla en el corazón de África, en un escenario exuberante y enigmático.
La historia sigue a dos valientes exploradores blancos, Max Huber y John Cort, quienes, acompañados por una indígena llamada Khamis y un niño negro llamado Llanga, descubren un pueblo desconocido que habita las copas de los árboles en un bosque impenetrable. La trama se intensifica cuando los protagonistas, con la noble intención de conocer y entender a este enigmático pueblo, se esfuerzan por establecer comunicación y cumplir con las expectativas de su Rey.
La diversidad de personajes enriquece la trama, desde los exploradores europeos hasta la indígena Khamis y el joven Llanga, cada uno aporta una perspectiva única a la narrativa. A medida que los protagonistas enfrentan desafíos y descubren los secretos de este pueblo aéreo, el lector se sumerge en una travesía llena de emoción y sorpresas.
Julio Verne, reconocido como uno de los padres fundadores de la ciencia ficción, demuestra una vez más su maestría en la creación de mundos imaginativos y en la construcción de personajes convincentes. Su habilidad para combinar la ciencia y la fantasía cautiva al lector, llevándolo a explorar territorios inexplorados y a sumergirse en lo inesperado.
En resumen, “El Pueblo Aéreo” es una obra que destaca por su trama envolvente, personajes memorables y la habilidad del autor para transportar al lector a paisajes exóticos y situaciones intrigantes. Verne, con su estilo único, logra crear una experiencia literaria que se mantiene fresca y emocionante, dejando una marca perdurable en la tradición de la aventura y la exploración literaria.
1. UN VIAJE PELIGROSO.
—¿Y el Congo americano? —inquirió Max Huber—. ¿Acaso no falta agregar un Congo americano?
—¿Para qué, mi querido Max?— le contestó John Cort—. ¿Acaso nos faltan grandes extensiones en los Estados Unidos? ¿Qué necesidad hay de colonizar tierras en otros continentes cuando aún tenemos centenares de miles de kilómetros cuadrados de territorio virgen entre Alaska y Texas?
—¡Pero si las cosas continúan así, las naciones europeas terminarán por repartirse África y nada quedará para tus compatriotas!
—Ni los norteamericanos ni los rusos tienen nada que hacer en el Continente Negro —repuso John Cort con acento terminante.
—¿Pero por qué?
—Porque es inútil fatigarse caminando en busca de lo que se tiene al alcance de la mano…
—¡Bah! Ya verás, querido amigo. El Gobierno Federal de los Estados Unidos reclamará uno de estos días su parte en el postre africano.
Si hay un Congo francés, otro belga, y otro alemán, hay un Congo independiente que sólo espera la oportunidad de dejar de serlo. Y a esto cabe agregar la enorme extensión sin explorar que llevamos ya tres meses recorriendo…
—Explorando como curiosos y no como conquistadores, Max.
—La diferencia no es considerable, digno ciudadano de los Estados Unidos —aclaró Max Huber—. Te repito que esta parte de África podría convertirse en una magnífica colonia de la Unión… tiene territorios extraordinariamente fértiles, que esperan tan sólo que se los utilice, bajo la influencia de una irrigación natural de gran generosidad…
—Y un calor igualmente generoso —lo interrumpió John, secándose la transpiración que le bañaba la frente.
—¡Bah! No hagas caso —replicó Max —. Todo es cuestión de aclimatarse. Recién estamos en primavera. Espera que llegue el verano y me dirás.
—Ya lo ves. No tengo el más mínimo deseo de convertirme en un nativo de tez oscura. Acepto la afirmación de que hemos realizado una bonita excursión a través de extensos territorios inexplorados, contando en todo momento con el apoyo de la buena suerte. Pero quiero regresar cuanto antes a Libreville para descansar tranquilo, después de tres meses de continuas fatigas.
—De acuerdo, John. Sin que esto signifique que esta expedición me haya proporcionado toda la diversión que yo esperaba…
—No te comprendo. Hemos recorrido muchos centenares de kilómetros a través de una comarca desconocida, entre tribus salvajes que muchas veces nos recibieron a flechazos, cazamos leones y panteras por deporte y elefantes en provecho del amigo Urdax… ¿y no te sientes satisfecho?
— Tal vez no me expresé bien, John. Todo lo que nos ocurrió forma parte de las aventuras ordinarias de los exploradores africanos. Es lo que los lectores hallan en los relatos de Barth, Barton, Speke, Grant, Du Chaillu, Livingstone, Stanley, Cameron, Brazza, Gallieri, Massari, Buonfanti, Dibowsky…
El tren delantero del carretón donde este diálogo tenía lugar chocó en aquel momento con una piedra, cortando la nomenclatura de exploradores africanos que con extraordinaria memoria formulaba Max Huber.
John Cort se apresuró a intervenir antes de que su amigo prosiguiera.
—¿Es decir, que esperabas que en nuestro viaje ocurriera otra cosa?
—¡Eso mismo!
—¿Algo imprevisto?
—Más que imprevisto…
—¿Extraordinario?
—¡Eso mismo! Te aseguro que todavía no he tenido oportunidad de verificar la afirmación de los antiguos: «La portentosa África».
—Por lo que veo es más difícil satisfacer a un francés que a…
—¿Un norteamericano? Puede ser, John. Por lo menos si nuestro viaje te resulta suficiente…
— Sí.
—Y si vuelves contento…
— ¡Contentísimo!
—¿Y crees que quienes lean nuestras memorias se maravillarán por nuestras hazañas?
—¡Naturalmente!
—Pues me parece que serán lectores muy poco exigentes.
—¿Te parece que para dar más realce al relato tendríamos que terminar en el estómago de un león o digeridos por un caníbal de los que tanto abundan en estas regiones?
—No quiero llegar a semejante extremo.
—¿Pero serías capaz de jurar que hemos estado en algún sitio donde jamás puso su planta el hombre blanco?
—No…
—¿Y bien?
—Eres un exagerado que pretende pasar por virtuoso, amigo mío —dijo el norteamericano—. Yo me declaro satisfecho y no espero de nuestro viaje nada más que lo que ya hemos pasado.
—¡O sea, nada!
—El viaje todavía no ha concluido, Max. Todavía puede ocurrir algo que te entusiasme.
—¡Bah! Estamos en la ruta comercial hacia Libreville.
—Eso no significa nada. Todavía pueden pasar muchas cosas.
El carretón se detuvo. Habían llegado al fin de la jornada. La noche ya no tardaría en tenderse sobre la vasta llanura, pues en aquellas latitudes el crepúsculo es muy breve. Por lo demás esa noche la oscuridad sería profunda, pues espesas nubes cubrían el cielo.
El carretón, destinado exclusivamente a trasladar pasajeros, no conducía ni mercaderías ni provisiones. En realidad era poco más que un gran cajón rectangular, colocado sobre dos ejes con ruedas, tirado por media docena de bueyes. En la parte anterior tenía una puerta y lateralmente cuatro pequeñas ventanas, que servían para ventilar y dar luz al interior, que estaba dividido en dos compartimentos. El del fondo estaba reservado a los dos jóvenes que habían sostenido la conversación precedente, un norteamericano —John Cort— y un francés —Huber—. En la cámara anterior viajaban un comerciante portugués llamado Urdax y el guía nativo, un indígena del Camerún a quien conocía como Khamis.
Tres meses antes ese vehículo había partido de Libreville, dirigiéndose hacia el Este, por las llanuras del río Ubanghi, más allá del Baharel Abiad, uno de los tributarios que vierten sus aguas en el sur del lago Chad.
En aquella extensa región que era inexplorada aún, poblada por tribus salvajes y belicosas, había todavía antropófagos que por costumbre antiquísima saciaban sus bestiales instintos en prisioneros y cautivos, por lo que el portugués Urdax se había visto forzado varias veces a cambiar el uso de los fusiles que llevara para cazar elefantes y destinarlos a defenderse de los feroces congoleses.
La expedición había sido afortunada. Ninguno de sus miembros había quedado tendido para no volverse a levantar, y regresaba con todo el personal subalterno ileso.
En uno de los poblados cercanos al BaharelAbiad, John Cort y Max Huber habían podido salvar a un niño de diez años de correr la horrenda suerte de los prisioneros, arrancándolo de las garras de aquellos salvajes caníbales a cambio de unas baratijas. El pequeño, huérfano de padre y madre, se llamaba Llanga, y demostraba un afecto y una fidelidad canina hacia sus salvadores. Esto había ocurrido durante una expedición anterior de los dos amigos, que desde entonces no se separaban del niño.
Cuando el carretón se detuvo, los bueyes, agotados, se dejaron caer en su sitio, y cuando los blancos descendieron, el pequeño Llanga se les acercó corriendo.
—¿No te sientes fatigado? —le preguntó John, acariciándole la cabeza.
—¡No… tengo buenas piernas!
—¡Pues bien! ¡Es hora de comer! —le recordó Max.
—¡Oh, sí! Tengo apetito…
Con estas palabras, el negrito salió a parlotear con los cargadores de la caravana.
Si el carretón servía exclusivamente para llevar a John Cort, Max Huber, Urdax y Khamis, el marfil recolectado y la carga general estaban confiados a los portadores negros, medio centenar de hombres robustos y alegres, que acababan de depositar todo en tierra para preparar el campamento.
Una vez que todo estuvo ordenado a la luz de los magníficos tamarindos que rodeaban al campamento, el guía, que oficiaba de capataz, se aseguró que los distintos grupos de cargadores tenían todo lo necesario para cenar. Numerosas hogueras fueron encendidas y se pusieron a asar los cuartos de antílopes cazados durante la jornada. Pronto cada uno dio pruebas de un apetito envidiable, rivalizando con su vecino en cantidad de carne ingerida.
Resulta inútil aclarar que si bien los negros llevaban la carga general de la expedición, las armas y municiones seguían a los jefes y eran transportadas en la carreta, a mano para cualquier eventualidad.
Una hora más tarde la comida concluyó y la caravana, los estómagos llenos y los cuerpos fatigados, se entregó al reposo.
Antes de retirarse, el guía estableció cuartos de guardia; pese a que estaban ya cerca de la costa, era necesario cuidarse siempre de los seres hostiles que podían rondar el campamento, tanto de cuatro patas como de dos. Al respecto, tanto Khamis, el guía, un nativo delgado pero fuerte, de treinta y cinco años de edad, valeroso y experimentado, como Urdax, el comerciante portugués, un hombre de cincuenta años, muy vigoroso aún, prudente y conocedor de su oficio, ofrecían una verdadera garantía de seguridad a los dos jóvenes.
Los tres blancos cenaron bajo la copa de uno de los tamarindos, sentados sobre las prominentes raíces. Mientras comían, hablaban, y siguieron haciéndolo cuando la cena concluyó. El tema, como todas las noches, se relacionaba con la ruta a seguir para recorrer los dos mil kilómetros que faltaban para llegar a Libreville.
—Desde mañana —dijo por fin Urdax— tendremos que seguir hacia el suroeste…
—Y eso es más indicado que proseguir hacia el sur, pues según veo hay una selva impenetrable en esa dirección —exclamó Max Huber, señalando mientras hablaba.
—Inmensa —afirmó el portugués—. Si siguiéramos su lindero este, tardaríamos meses en llegar a destino.
—En cambio hacia el oeste…
—Sin alejarnos mucho de la ruta habitual, encontraremos nuevamente al Ubangui en los alrededores de los rápidos de Zongo.
—¿Y si cruzamos la jungla…no abreviaremos el viaje? —inquirió entonces el francés.
—Sí, por lo menos un par de semanas.
—¿Y en tal caso… que nos impide lanzarnos a través de la foresta?
—Es que se trata de una selva impenetrable.
—¡Vamos! ¡No será para tanto!
—Para un grupo de caminantes, puede que la jungla tenga senderos practicables, pero con vehículos es absolutamente infranqueable.
—¿Y dice usted que nadie ha intentado jamás recorrer esta selva virgen? —era evidente que Max se interesaba cada vez más.
—¡Un momento! —John Cort intervino advirtiendo que aquello pasaba a mayores—. ¡No pensarás introducirte en semejante foresta! ¡Podemos considerarnos felices si alcanzamos a rodearla!
—¿No tienes interés en averiguar qué misterios se encierran entre esos troncos añosos?
—¿Qué quieres hallar, amigo mío? ¿Reinos desconocidos? ¿Ciudades encantadas? ¿Animales de especies desconocidas? ¿O acaso seres humanos con tres piernas en lugar de dos?
—¿Por qué no? ¡Todo puede ser!
Llanga escuchaba la conversación, con sus grandes ojos atentos a los movimientos de Max Huber, como si hubiera querido decirle que estaba dispuesto a seguirlo hasta el fin del mundo.
—En todo caso —prosiguió John —, puesto que Urdax no tiene intenciones de atravesar la selva para llegar a las costas del Ubangui…
—¡Eso sería muy peligroso! —terció el portugués—. ¡Nos expondríamos a no volver a salir!
—Ya ves, querido Max. Pero me parece que ya es hora de dormir. Aprovecha y sueña que entras en esa tierra misteriosa y la recorres… soñando.
—¡Ríete de mí! ¡Era lo único que me faltaba… provocar risa a mis amigos! Pero recuerda lo que dijo cierto poeta: «Huye hacia lo desconocido en busca de algo nuevo.» —¿Realmente dijo eso, Max? ¿Y cómo sigue?
—Lo he olvidado.
— ¡Pues olvídate también lo que sabes y vete a dormir!
El consejo era inmejorable. Los viajeros acostumbraban a pernoctar al aire libre siempre y cuando no amenazara lluvia. Así, pues, los dos amigos se envolvieron en las mantas que les llevó Llanga y cerraron los ojos.
Urdax y Khamis por su parte, antes de retirarse a descansar dieron una última vuelta por el campamento, para asegurarse que todo marchaba bien. Luego se acostaron también ellos, confiando en los centinelas.
Pero el silencio y la tranquilidad reinantes parecieron contagiar a los que estaban encargados de velar por la seguridad del campamento, y también se reclinaron bajo los árboles, quedando profundamente dormidos.
Por esta razón nadie pudo ver ciertos resplandores sospechosos que se desplazaban entre la foresta, a cierta distancia de su límite exterior.
…