El país de los ciegos
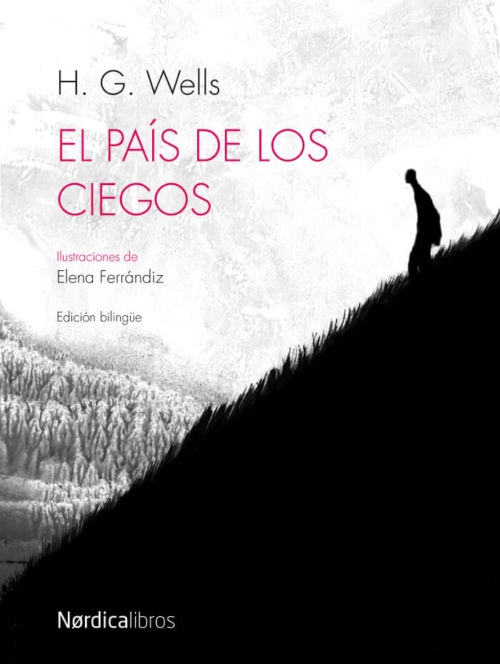
Resumen del libro: "El país de los ciegos" de H. G. Wells
“El país de los ciegos” de H.G. Wells es una novela corta que nos presenta a Nuñez, un alpinista que, tras una caída en las montañas de Ecuador, termina en un valle aislado donde todos los habitantes son ciegos. A pesar de tener su vista intacta, Nuñez es considerado un loco por los habitantes del valle y enfrenta una gran hostilidad por parte de ellos.
En su intento por explicarles la existencia del mundo exterior y la capacidad de la vista, Nuñez se da cuenta de que es en vano. Los habitantes del valle viven en un mundo oscuro pero han desarrollado otros sentidos y habilidades para adaptarse a su entorno. Para ellos, el hecho de ver es un concepto abstracto e incomprensible.
Nuñez, a pesar de todo, se enamora de una mujer ciega llamada Medina y trata de ganarse su amor, pero su relación se complica cuando él intenta llevarla a ver las montañas. Los habitantes del valle, temerosos de lo desconocido, se rebelan contra Nunez y lo encierran en una casa.
La novela aborda temas como la percepción de la realidad, la adaptación al entorno, la dificultad de comunicarse con otros y la importancia de la perspectiva en la comprensión del mundo. “El país de los ciegos” nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia percepción del mundo y cómo nuestras experiencias y capacidades pueden moldear nuestra visión de la realidad. La obra es una invitación a aceptar y comprender las diferencias y a ser más tolerantes y abiertos a lo desconocido.
A casi quinientos kilómetros del Chimborazo, a ciento sesenta de las nieves del Cotopaxi, en los yermos más agrestes de los Andes ecuatorianos, se extiende un misterioso valle montañoso, aislado del mundo de los hombres, que llaman el País de los Ciegos. Hace muchos años el valle era lo bastante accesible como para que los hombres pudieran llegar a él salvando vertiginosos desfiladeros y cruzando un puerto de montaña helado hasta llegar a sus prados templados. Y así es como llegó allí una familia de mestizos peruanos que huía de la lujuria y la tiranía de un malvado gobernador español. Fue entonces cuando se produjo el tremendo estallido del Mindobamba, que hizo caer la noche sobre Quito durante diecisiete días y provocó que hirvieran las aguas del Yaguachi y que todos los peces flotaran muertos hasta Guayaquil. Por toda la Vertiente Occidental hubo corrimientos de tierras, deshielos repentinos e inundaciones inesperadas, y todo un lado de la cima del viejo Arauca se desprendió y cayó con estruendo, dejando el País de los Ciegos fuera del alcance de las exploraciones de los hombres. Y resultó que uno de aquellos primeros colonos estaba por casualidad al otro lado de los desfiladeros cuando el mundo experimentó aquel terrible temblor, de modo que se vio obligado a olvidarse de su mujer, de su hijo y de todos los amigos y posesiones que había dejado allí arriba, para empezar una nueva vida en el mundo de abajo. Y empezó de nuevo, sí, pero enfermo. Se quedó ciego y murió por culpa de las terribles condiciones de trabajo en las minas. Pero la historia que contó generó una leyenda que todavía hoy sobrevive a lo largo de las Cordilleras de los Andes.
Y lo que contó fue la razón por la que se había alejado de aquel refugio, al que llegó de niño, atado a una llama junto a un fardo enorme lleno de utensilios. El valle, dijo, estaba provisto de todo lo que el corazón de un hombre podía desear: agua dulce, pastos e incluso buen tiempo, laderas de rica tierra marrón con matas de un arbusto que daba una fruta excelente y, en una de sus vertientes, enormes bosques de pinos que mantenían a raya los aludes. En lo alto, en tres de sus vertientes, se erguían gigantescos precipicios de roca verdegrís rematados por riscos de hielo. Y las lenguas del glaciar no llegaban hasta ellos, sino que discurrían por las laderas más alejadas, y solamente de vez en cuando caían enormes masas de hielo por un costado del valle. Allí nunca llovía ni nevaba, pero los abundantes arroyos se extendían por toda la superficie del valle irrigando unos fecundos pastos verdes. Y a los colonos les fue bien allí, ciertamente. Sus animales medraron y se multiplicaron, y solamente una cosa empañó su felicidad, aunque bastó para empañarla enormemente. Sobre ellos se cernió una extraña enfermedad que hizo que todos los niños que nacían allí —y también algunos niños mayores— se quedaran ciegos. Y fue en busca de algún amuleto o antídoto contra aquella plaga de ceguera que el viajero había cruzado de vuelta los desfiladeros exponiéndose a la fatiga, los peligros y las dificultades. En aquella época, y en aquella clase de situaciones, los hombres no pensaban en gérmenes ni en infecciones, sino en pecados. Y a él le parecía que la razón de aquella desgracia debía de encontrarse en el hecho de que aquellos emigrantes desprovistos de sacerdotes no habían construido un santuario nada más entrar en el valle. Él quería que en el valle se construyera un santuario, modesto pero eficaz. Quería reliquias y otros poderosos artefactos de la fe, objetos bendecidos y misteriosas medallas y oraciones. En su cartera llevaba un lingote de plata nativa cuyo origen no quiso explicar. Insistió en que en el valle no había nada de aquello, con esa insistencia típica de los mentirosos inexpertos. Los colonos habían reunido todo su dinero y sus joyas, a fin de conseguir ayuda divina contra sus males, pues, según les dijo, allí arriba aquellos tesoros no les servían de nada. Me imagino a aquel joven montañés de ojos nublados, quemado por el sol, demacrado y nervioso, agarrando el ala de su sombrero con gesto febril, un hombre ajeno a las costumbres de aquel mundo inferior, contándole aquella historia a algún sacerdote atento y de mirada amable antes de la gran convulsión. Me imagino su anhelo por regresar provisto de remedios píos e infalibles contra la enfermedad, y la desesperación infinita con que debió de afrontar la visión del inmenso derrumbamiento que cerraba el paso situado donde un día habían estado los desfiladeros. Pero el resto de su historia de infortunios lo desconozco, salvo el dato de su muerte espantosa varios años después. ¡Pobre exiliado de su tierra recóndita! El arroyo que antaño había formado los desfiladeros ahora brotaba de la entrada de una caverna rocosa, y la leyenda que creó la historia rudimentaria de aquel viajero se convirtió en la leyenda de una raza de gente ciega que vivía «allí arriba», leyenda que todavía se puede oír en la actualidad.
Entre la escasa población de aquel valle ya incomunicado y olvidado la enfermedad siguió su curso. Los viejos perdieron la vista y empezaron a andar a tientas, los jóvenes veían muy poco y los niños que nacían de ellos jamás pudieron ver nada. Pero la vida era muy fácil en aquella cuenca rodeada de nieve, sin contacto con el mundo, sin zarzas ni espinos, sin insectos malvados ni otras bestias que el amable rebaño de llamas que los colonos habían traído tirando de ellas, empujándolas por los lechos de los ríos hundidos en los desfiladeros por los que habían venido. Los que podían ver fueron perdiendo la vista de forma tan gradual que apenas notaron su pérdida. Se dedicaron a guiar a los jóvenes invidentes a un lado y a otro del valle, hasta que conocieron a la perfección todos sus secretos, y cuando por fin no quedó uno solo de entre ellos que pudiera ver, la raza continuó viviendo. Incluso tuvieron tiempo de adaptarse a la manipulación a ciegas del fuego, que encendían cuidadosamente en hornos de piedra. Al principio, habían sido un grupo de gente humilde, analfabeta, apenas rozada por la civilización española, aunque provista de vestigios de la tradición de las artes del Perú antiguo y de su filosofía perdida. Las generaciones se sucedieron. Los colonos olvidaron muchas cosas e inventaron otras. Su recuerdo del mundo exterior, del que procedían, se volvió vago y adquirió tintes míticos. Era una gente fuerte y capaz en todos los aspectos, salvo en el de la visión. Y pronto los azares del nacimiento y la herencia pusieron entre ellos a uno que tenía una mente original y que era capaz de hablar y de persuadirlos, y luego a otro. Aquellos dos pasaron a mejor vida, aunque dejaron huella, y la pequeña comunidad creció en población y en entendimiento, y afrontó y resolvió los problemas sociales y económicos que fueron surgiendo. Se sucedieron las generaciones y llegó un momento en que nació un niño separado por quince generaciones de aquel antepasado que abandonó el valle con un lingote de plata en busca de la ayuda de Dios y que no regresó jamás. Y sucedió entonces que un hombre llegó a aquella comunidad procedente del mundo exterior. Y ésta es la historia de ese hombre.
Se trataba de un montañero de la comarca de Quito, un hombre que había salido al mar y había visto mundo, un gran lector lleno de curiosidad, un hombre agudo y emprendedor. Un grupo de ingleses que habían venido a Ecuador a hacer escalada lo contrató para que sustituyera a uno de sus tres guías suizos, que había caído enfermo. Así, montaña tras montaña, escalaron hasta que intentaron el ascenso del Parascotepetl, el Matterhorn de los Andes, y el hombre se perdió a todos los efectos. La historia del accidente se ha escrito una docena de veces. La mejor versión del episodio es la de Pointer. Nos cuenta Pointer que el grupo llevó a cabo su difícil y casi vertical ascenso hasta los pies del último y más grande precipicio, que entonces construyeron un refugio para pasar la noche en medio de la nieve sobre un pequeño peñasco, y con un toque de verdadero poder dramático, añade que al cabo de poco descubrieron que Núñez no estaba con ellos. Lo llamaron a gritos y no obtuvieron respuesta. Gritaron y silbaron, y ya no pegaron ojo durante el resto de la noche.
Con las primeras luces del alba, vieron las huellas de su caída. Parecía imposible que no hubieran oído ruido alguno. Había resbalado hacia el este, en dirección al lado desconocido de la montaña. Mucho más abajo, una abrupta ladera nevada había detenido su caída y luego el hombre había seguido deslizándose hacia abajo en medio de una avalancha de nieve. Su rastro continuaba hasta el borde de un aterrador precipicio, y más allá del mismo no se veía nada. Mucho, mucho más abajo, en un punto difuminado a causa de la distancia, pudieron ver árboles que se elevaban en un valle estrecho y cerrado, el País perdido de los Ciegos. Pero ellos no sabían que era el País perdido de los Ciegos, ni tampoco pudieron distinguirlo en absoluto de ninguna otra franja estrecha de valle montañoso. Turbados por la desgracia, abandonaron las tareas de rescate por la tarde, y antes de poder intentarlo otra vez Pointer fue llamado a servir en la guerra. Todavía hoy el Parascotepetl sigue sin coronar, y el refugio de Pointer languidece deshabitado entre las nieves.
Y el hombre que había caído sobrevivió.
Al acabarse la ladera, cayó unos trescientos metros y aterrizó, en medio de una nube de nieve, sobre otra ladera nevada todavía más abrupta que la de arriba. Y cayó rodando por ella, aturdido e insensible, pero sin un solo hueso roto, y así llegó a pendientes más suaves, y por fin dejó de rodar y permaneció inmóvil, sepultado en medio de un cúmulo de la nieve semiderretida que lo había acompañado y le había salvado la vida. Recobró el conocimiento con la vaga sensación de estar enfermo y en cama. Luego su experiencia de montañero le hizo tomar conciencia de su situación, de manera que empezó a abrirse camino entre la nieve y, tras un momento de descanso, logró salir a la superficie y ver las estrellas. Se quedó un rato tumbado boca abajo, preguntándose dónde estaba y qué le había pasado. Examinó sus brazos y piernas, y descubrió que había perdido varios botones y que tenía la chaqueta por encima de la cabeza. Le había saltado el cuchillo del bolsillo y tampoco tenía ya el sombrero, a pesar de que lo llevaba atado por debajo de la barbilla. Recordó que había estado buscando piedras para levantar su parte de la pared del refugio. El piolet también había desaparecido.
Imaginó que había perdido pie y que se había precipitado montaña abajo, y levantó la vista para hacerse una idea de la tremenda caída libre que había protagonizado, exagerada ahora por la luz fantasmal de la luna que ascendía por el cielo. Pasó un rato tumbado, mirando con cara inexpresiva aquella enorme mole blanquecina que se cernía sobre su cabeza y asomaba por momentos de debajo de una marea menguante de oscuridad. Su belleza fantasmagórica y misteriosa lo cautivó durante un buen rato y después fue presa de un paroxismo de carcajadas y sollozos.
Tras un largo intervalo de tiempo, se dio cuenta de que estaba cerca del borde inferior de la nieve. Más abajo, al final de lo que ahora era una pendiente practicable iluminada por la luna, divisó un contorno oscuro e irregular de hierba salteada de rocas. Se incorporó con esfuerzo, con todos los miembros y articulaciones doloridos, y se alejó con dificultad de la nieve que tenía amontonada alrededor. Descendió hasta alcanzar la hierba y, una vez allí, se dejó caer junto a una roca de gran tamaño, dio un trago largo a la petaca que llevaba en el bolsillo interior y se quedó dormido al instante.
Lo despertó el canto de los pájaros en los árboles de más abajo.
Se incorporó y vio que estaba en un pequeño barranco al pie de un gigantesco precipicio, donde todavía podía verse el surco que habían trazado en su caída él y el cúmulo de nieve que lo acompañaba. Justo delante se levantaba contra el cielo otra pared de piedra. El desfiladero que quedaba entre ambos precipicios se extendía hacia el este y el oeste y estaba bañado por el sol de la mañana, que proyectaba hacia poniente su luz sobre la montaña de rocas desprendidas que bloqueaba el desfiladero hundido. Por debajo de él parecía abrirse un precipicio igual de abrupto, pero detrás de la nieve del surco encontró una especie de abertura parecida a una chimenea por la que un hombre desesperado podía aventurarse. Le resultó más fácil de lo que había creído en un principio, y así llegó a otro barranco desolado, y tras trepar por unas rocas que no presentaban ninguna dificultad especial, llegó a una ladera poblada de árboles. Cogió sus cosas y se volvió hacia el desfiladero, pues vio que desembocaba en unos pastos verdes entre los cuales pudo vislumbrar ahora con claridad un grupo de cabañas de piedra construidas en un estilo desconocido. En algunas partes, la dificultad del ascenso era similar a la de escalar por una pared de roca; al cabo de un rato, el sol naciente dejó de iluminar el desfiladero, los cantos de los pájaros se apagaron y el aire que lo rodeaba se volvió frío y oscuro. Pero el valle lejano con sus casas parecía todavía más luminoso. Por fin llegó a un talud, y se fijó —pues era un hombre observador— en que entre las rocas había un helecho insólito que parecía agarrar las grietas con unas manos verdes y fuertes. Cogió un par de frondas, se puso a masticar sus tallos y aquello le reconfortó un poco.
…
H. G. Wells. Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, fue un influyente escritor y novelista británico nacido el 21 de septiembre de 1866 en Bromley, Kent. Su vida y obra abarcaron una amplia gama de géneros literarios, dejando un legado duradero en la literatura y la cultura. Wells es ampliamente reconocido como uno de los padres de la ciencia ficción junto con Julio Verne y Hugo Gernsback.
Wells nació en una familia de clase media-baja, donde su padre, Joseph Wells, tenía una tienda que vendía productos deportivos y loza fina. Su temprano interés por la lectura se despertó cuando, a la edad de ocho años, sufrió un accidente que lo dejó confinado a la cama con una pierna quebrada. Durante ese tiempo, comenzó a explorar libros de la biblioteca local y desarrolló una pasión por la lectura y la escritura.
A lo largo de su vida, Wells estudió biología y, más tarde, se especializó en zoología en el Royal College of Science de Londres, donde fue alumno de Thomas Henry Huxley. Sin embargo, perdió su beca en 1887 y se enfrentó a dificultades económicas antes de graduarse en 1890. Su experiencia en trabajos diversos, como aprendiz de una tienda de textiles y profesor en la Henley House School, influyó en sus obras posteriores que describían la vida de la clase media-baja.
Wells se unió a la Sociedad Fabiana, un grupo de pensadores socialistas, en un momento y fue un defensor apasionado de la justicia social y los derechos de los marginados. Sus primeras obras de ciencia ficción, como "La máquina del tiempo" (1895), "La isla del doctor Moreau" (1896) y "El hombre invisible" (1897), reflejaron temas relacionados con la lucha de clases y los límites éticos de la ciencia.
Entre sus obras más famosas se encuentran "La guerra de los mundos" (1898), que exploró temas como el imperialismo y las prácticas de la época victoriana. También escribió "Los primeros hombres en la luna" (1901), que es otra de sus obras destacadas.
A medida que avanzaba su carrera, Wells se adentró en la literatura de carácter social, escribiendo novelas como "Ana Verónica" (1909), que abordaba la liberación de la mujer, y "Tono-Bungay" (1909), una crítica al capitalismo irresponsable. Sus últimas obras, como "El destino del homo sapiens" (1945), reflejaban un tono pesimista sobre el futuro de la humanidad.
Además de su carrera literaria, Wells se destacó en la defensa de causas sociales y fue un pacifista en gran parte de su vida. También se preocupó por la supervivencia de la sociedad contemporánea y escribió extensamente sobre temas políticos y sociales.
H. G. Wells dejó un legado duradero en la literatura y la ciencia ficción, influyendo en generaciones de escritores y pensadores. Su enfoque en la ciencia ficción como una herramienta para explorar temas sociales y políticos lo convierte en una figura fundamental en la historia de la literatura. Falleció el 13 de agosto de 1946 en Londres, dejando una profunda huella en la literatura y la cultura.