El otoño del patriarca
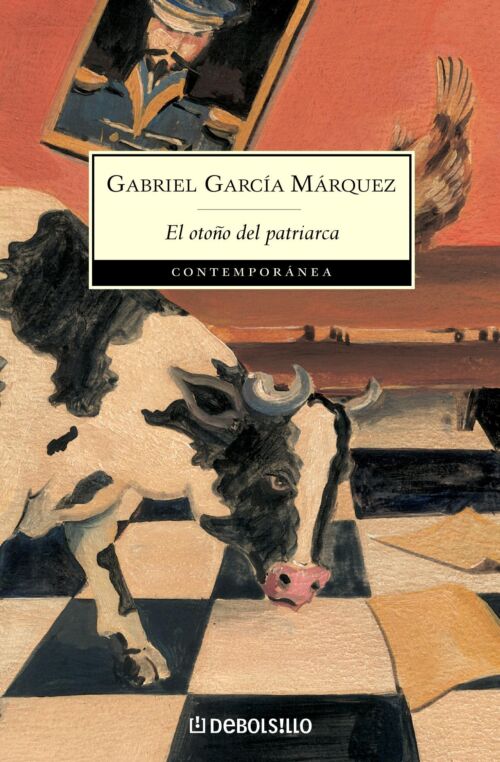
Resumen del libro: "El otoño del patriarca" de Gabriel García Márquez
El otoño del patriarca es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1975. La novela narra la vida y la muerte de un anciano dictador que gobernó con mano de hierro un país ficticio del Caribe durante más de un siglo.
La novela se divide en seis capítulos, cada uno centrado en un aspecto diferente de la personalidad y el poder del dictador. El primero relata su infancia miserable y su ascenso al poder con el apoyo de los ingleses y los estadounidenses. El segundo describe su relación con su madre, Bendición Alvarado, a quien venera y canoniza tras su muerte. El tercero cuenta su romance con Leticia Nazareno, una novicia que se convierte en su esposa y madre de su único hijo legítimo, y que es asesinada por una conspiración de sus enemigos. El cuarto muestra su faceta de amante insaciable, que mantiene un harén de más de mil concubinas y numerosos hijos bastardos. El quinto revela su afición por la poesía y la música, así como su admiración por el papa y el rey de Inglaterra, a quienes recibe en su palacio. El sexto y último capítulo narra su decadencia física y mental, su soledad absoluta y su muerte solitaria, descubierta por unos niños que entran en su casa abandonada.
La novela se caracteriza por su estilo poético y complejo, que utiliza largos párrafos sin puntos ni comas, con múltiples voces narrativas que se entremezclan sin identificarse. La novela también mezcla elementos realistas y fantásticos, creando una atmósfera mágica y opresiva. La novela es una crítica a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, que retrata como sistemas corruptos, violentos e inhumanos, que someten al pueblo a la miseria y la ignorancia. Al mismo tiempo, la novela es una reflexión sobre la soledad, el amor, la muerte y el tiempo.
Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior, y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Sólo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada, como querían los más resueltos, ni desquiciar con yuntas de bueyes la entrada principal, como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que cedieran en sus goznes los portones blindados que en los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Fue como penetrar en el ámbito de otra época, porque el aire era más tenue en los pozos de escombros de la vasta guarida del poder, y el silencio era más antiguo, y las cosas eran arduamente visibles en la luz decrépita. A lo largo del primer patio, cuyas baldosas habían cedido a la presión subterránea de la maleza, vimos el retén en desorden de la guardia fugitiva, las armas abandonadas en los armarios, el largo mesón de tablones bastos con los platos de sobras del almuerzo dominical interrumpido por el pánico, vimos el galpón en penumbra donde estuvieron las oficinas civiles, los hongos de colores y los lirios pálidos entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordinario había sido más lento que las vidas más áridas, vimos en el centro del patio la alberca bautismal donde fueron cristianizadas con sacramentos marciales más de cinco generaciones, vimos en el fondo la antigua caballeriza de los virreyes transformada en cochera, y vimos entre las camelias y las mariposas la berlina de los tiempos del ruido, el furgón de la peste, la carroza del año del cometa, el coche fúnebre del progreso dentro del orden, la limusina sonámbula del primer siglo de paz, todos en buen estado bajo la telaraña polvorienta y todos pintados con los colores de la bandera. En el patio siguiente, detrás de una verja de hierro, estaban los rosales nevados de polvo lunar a cuya sombra dormían los leprosos en los tiempos grandes de la casa, y habían proliferado tanto en el abandono que apenas si quedaba un resquicio sin olor en aquel aire de rosas revuelto con la pestilencia que nos llegaba del fondo del jardín y el tufo de gallinero y la hedentina de boñigas y fermentos de orines de vacas y soldados de la basílica colonial convertida en establo de ordeño. Abriéndonos paso a través del matorral asfixiante vimos la galería de arcadas con tiestos de claveles y frondas de astromelias y trinitarias donde estuvieron las barracas de las concubinas, y por la variedad de los residuos domésticos y la cantidad de las máquinas de coser nos pareció posible que allí hubieran vivido más de mil mujeres con sus recuas de sietemesinos, vimos el desorden de guerra de las cocinas, la ropa podrida al sol en las albercas de lavar, la sentina abierta del cagadero común de concubinas y soldados, y vimos en el fondo los sauces babilónicos que habían sido transportados vivos desde el Asia Menor en gigantescos invernaderos de mar, con su propio suelo, su savia y su llovizna, y al fondo de los sauces vimos la casa civil, inmensa y triste, por cuyas celosías desportilladas seguían metiéndose los gallinazos. No tuvimos que forzar la entrada, como habíamos pensado, pues la puerta central pareció abrirse al solo impulso de la voz, de modo que subimos a la planta principal por una escalera de piedra viva cuyas alfombras de ópera habían sido trituradas por las pezuñas de las vacas, y desde el primer vestíbulo hasta los dormitorios privados vimos las oficinas y las salas oficiales en ruinas por donde andaban las vacas impávidas comiéndose las cortinas de terciopelo y mordisqueando el raso de los sillones, vimos cuadros heroicos de santos y militares tirados por el suelo entre muebles rotos y plastas recientes de boñiga de vaca, vimos un comedor comido por las vacas, la sala de música profanada por estropicios de vacas, las mesitas de dominó destruidas y las praderas de las mesas de billar esquilmadas por las vacas, vimos abandonada en un rincón la máquina del viento, la que falsificaba cualquier fenómeno de los cuatro cuadrantes de la rosa náutica para que la gente de la casa soportara la nostalgia del mar que se fue, vimos jaulas de pájaros colgadas por todas partes y todavía cubiertas con los trapos de dormir de alguna noche de la semana anterior, y vimos por las ventanas numerosas el extenso animal dormido de la ciudad todavía inocente del lunes histórico que empezaba a vivir, y más allá de la ciudad, hasta el horizonte, vimos los cráteres muertos de ásperas cenizas de luna de la llanura sin término donde había estado el mar. En aquel recinto prohibido que muy pocas gentes de privilegio habían logrado conocer, sentimos por primera vez el olor de carnaza de los gallinazos, percibimos su asma milenaria, su instinto premonitorio, y guiándonos por el viento de putrefacción de sus aletazos encontramos en la sala de audiencias los cascarones agusanados de las vacas, sus cuartos traseros de animal femenino varias veces repetidos en los espejos de cuerpo entero, y entonces empujamos una puerta lateral que daba a una oficina disimulada en el muro, y allí lo vimos a él, con el uniforme de lienzo sin insignias, las polainas, la espuela de oro en el talón izquierdo, más viejo que todos los hombres y todos los animales viejos de la tierra y del agua, y estaba tirado en el suelo, bocabajo, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada, como había dormido noche tras noche durante todas las noches de su larguísima vida de déspota solitario. Sólo cuando lo volteamos para verle la cara comprendimos que era imposible reconocerlo aunque no hubiera estado carcomido de gallinazos, porque ninguno de nosotros lo había visto nunca, y aunque su perfil estaba en ambos lados de las monedas, en las estampillas de correo, en las etiquetas de los depurativos, en los bragueros y los escapularios, y aunque su litografía enmarcada con la bandera en el pecho y el dragón de la patria estaba expuesta a todas horas en todas partes, sabíamos que eran copias de copias de retratos que ya se consideraban infieles en los tiempos del cometa, cuando nuestros propios padres sabían quién era él porque se lo habían oído contar a los suyos, como éstos a los suyos, y desde niños nos acostumbraron a creer que él estaba vivo en la casa del poder porque alguien había visto encenderse los globos de luz una noche de fiesta, alguien había contado que vi los ojos tristes, los labios pálidos, la mano pensativa que iba diciendo adioses de nadie a través de los ornamentos de misa del coche presidencial, porque un domingo de hacía muchos años se habían llevado al ciego callejero que por cinco centavos recitaba los versos del olvidado poeta Rubén Darío y había vuelto feliz con una morrocota legítima con que le pagaron un recital que había hecho sólo para él, aunque no lo había visto, por supuesto, no porque fuera ciego sino porque ningún mortal lo había visto desde los tiempos del vómito negro, y sin embargo sabíamos que él estaba ahí, lo sabíamos porque el mundo seguía, la vida seguía, el correo llegaba, la banda municipal tocaba la retreta de valses bobos de los sábados bajo las palmeras polvorientas y los faroles mustios de la Plaza de Armas, y otros músicos viejos reemplazaban en la banda a los músicos muertos. En los últimos años, cuando no se volvieron a oír ruidos humanos ni cantos de pájaros en el interior y se cerraron para siempre los portones blindados, sabíamos que había alguien en la casa civil porque de noche se veían luces que parecían de navegación a través de las ventanas del lado del mar, y quienes se atrevieron a acercarse oyeron desastres de pezuñas y suspiros de animal grande detrás de las paredes fortificadas, y una tarde de enero habíamos visto una vaca contemplando el crepúsculo desde el balcón presidencial, imagínese, una vaca en el balcón de la patria, qué cosa más inicua, qué país de mierda, pero se hicieron tantas conjeturas de cómo era posible que una vaca llegara hasta un balcón si todo el mundo sabía que las vacas no se trepaban por las escaleras, y menos si eran de piedra, y mucho menos si estaban alfombradas, que al final no supimos si en realidad la vimos o si era que pasamos una tarde por la Plaza de Armas y habíamos soñado caminando que habíamos visto una vaca en un balcón presidencial donde nada se había visto ni había de verse otra vez en muchos años hasta el amanecer del último viernes cuando empezaron a llegar los primeros gallinazos que se alzaron de donde estaban siempre adormilados en la cornisa del hospital de pobres, vinieron más de tierra adentro, vinieron en oleadas sucesivas desde el horizonte del mar de polvo donde estuvo el mar, volaron todo un día en círculos lentos sobre la casa del poder hasta que un rey con plumas de novia y golilla encarnada impartió una orden silenciosa y empezó aquel estropicio de vidrios, aquel viento de muerto grande, aquel entrar y salir de gallinazos por las ventanas como sólo era concebible en una casa sin autoridad, de modo que también nosotros nos atrevimos a entrar y encontramos en el santuario desierto los escombros de la grandeza, el cuerpo picoteado, las manos lisas de doncella con el anillo del poder en el hueso anular, y tenía todo el cuerpo retoñado de líquenes minúsculos y animales parasitarios de fondo de mar, sobre todo en las axilas y en las ingles, y tenía el braguero de lona en el testículo herniado que era lo único que habían eludido los gallinazos a pesar de ser tan grande como un riñón de buey, pero ni siquiera entonces nos atrevimos a creer en su muerte porque era la segunda vez que lo encontraban en aquella oficina, solo y vestido, y muerto al parecer de muerte natural durante el sueño, como estaba anunciado desde hacía muchos años en las aguas premonitorias de los lebrillos de las pitonisas. La primera vez que lo encontraron, en el principio de su otoño, la nación estaba todavía bastante viva como para que él se sintiera amenazado de muerte hasta en la soledad de su dormitorio, y sin embargo gobernaba como si se supiera predestinado a no morirse jamás, pues aquello no parecía entonces una casa presidencial sino un mercado donde había que abrirse paso por entre ordenanzas descalzos que descargaban burros de hortalizas y huacales de gallinas en los corredores, saltando por encima de comadres con ahijados famélicos que dormían apelotonadas en las escaleras para esperar el milagro de la caridad oficial, había que eludir las corrientes de agua sucia de las concubinas deslenguadas que cambiaban por flores nuevas las flores nocturnas de los floreros y trapeaban los pisos y cantaban canciones de amores ilusorios al compás de las ramas secas con que venteaban las alfombras en los balcones, y todo aquello entre el escándalo de los funcionarios vitalicios que encontraban gallinas poniendo en las gavetas de los escritorios, y tráficos de putas y soldados en los retretes, y alborotos de pájaros, y peleas de perros callejeros en medio de las audiencias, porque nadie sabía quién era quién ni de parte de quién en aquel palacio de puertas abiertas dentro de cuyo desorden descomunal era imposible establecer dónde estaba el gobierno. El hombre de la casa no sólo participaba de aquel desastre de feria sino que él mismo lo promovía y comandaba, pues tan pronto como se encendían las luces de su dormitorio, antes de que empezaran a cantar los gallos, la diana de la guardia presidencial mandaba el aviso del nuevo día al cercano cuartel del Conde, y éste lo repetía para la base de San Jerónimo, y ésta para la fortaleza del puerto, y ésta volvía a repetirlo para las seis dianas sucesivas que despertaban primero a la ciudad y luego a todo el país, mientras él meditaba en el excusado portátil tratando de apagar con las manos el zumbido de sus oídos, que entonces empezaba a manifestarse, y viendo pasar la luz de los buques por el voluble mar de topacio que en aquellos tiempos de gloria estaba todavía frente a su ventana. Todos los días, desde que tomó posesión de la casa, había vigilado el ordeño en los establos para medir con su mano la cantidad de leche que habían de llevar las tres carretas presidenciales a los cuarteles de la ciudad, tomaba en la cocina un tazón de café negro con cazabe sin saber muy bien para dónde lo arrastraban las ventoleras de la nueva jornada, atento siempre al cotorreo de la servidumbre que era la gente de la casa con quien hablaba el mismo lenguaje, cuyos halagos serios estimaba más y cuyos corazones descifraba mejor, y un poco antes de las nueve tomaba un baño lento de aguas de hojas hervidas en la alberca de granito construida a la sombra de los almendros de su patio privado, y sólo después de las once conseguía sobreponerse a la zozobra del amanecer y se enfrentaba a los azares de la realidad….
…
Gabriel García Márquez. Fue un escritor y periodista colombiano que nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa caribeña. Su infancia estuvo marcada por las historias que le contaba su abuela, quien le transmitió la riqueza de la tradición oral y la imaginación que caracterizarían su obra literaria.
García Márquez estudió derecho y periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, pero pronto se dedicó a la escritura de ficción y de reportajes. Su primera novela, La hojarasca, se publicó en 1955 y fue el inicio de su exploración del mundo de Macondo, una aldea ficticia inspirada en su pueblo natal y en la historia de su país.
Su consagración internacional llegó con la publicación de Cien años de soledad en 1967, una obra maestra del realismo mágico que narra la saga de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones. En esta novela, García Márquez mezcla la realidad con lo fantástico, creando un universo propio que refleja la vida y los conflictos de un continente.
García Márquez escribió otras novelas y cuentos que lo confirmaron como uno de los grandes maestros de la literatura universal, como El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera o El general en su laberinto. También cultivó el género de la no ficción con obras como Relato de un náufrago, Noticia de un secuestro o Vivir para contarla, sus memorias.
Además de su labor literaria, García Márquez fue un activo defensor de las causas sociales y políticas de América Latina. Fue amigo del líder cubano Fidel Castro y participó en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. También apoyó los procesos de paz en Colombia y medió entre varios gobiernos y grupos guerrilleros.
En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura «por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente». Fue el primer colombiano y el cuarto latinoamericano en obtener este galardón.
García Márquez murió el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México a los 87 años, tras padecer un linfoma y una neumonía. Su legado literario y cultural sigue vigente y ha inspirado a numerosos escritores y artistas. Su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha sido adaptada al cine, al teatro y al cómic.