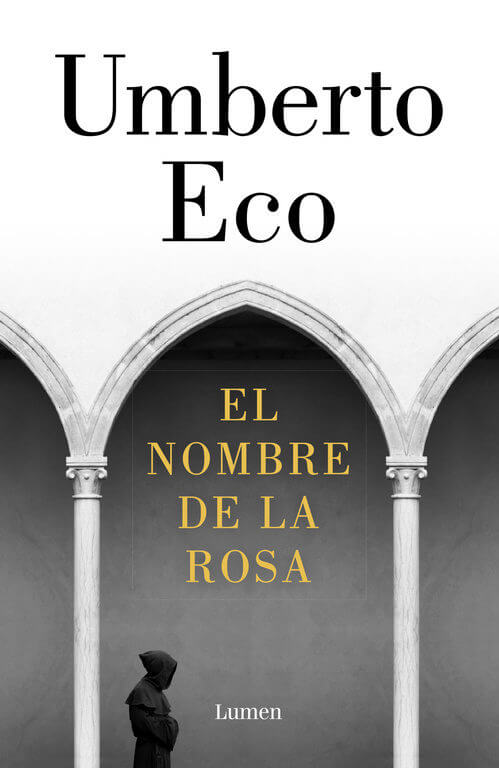Resumen del libro:
La obra maestra de Umberto Eco, “El Nombre de la Rosa”, es un verdadero tour de force que amalgama diversos géneros literarios, desplegando una trama intrincada y cautivadora. La novela, con ecos de la narrativa gótica, la crónica medieval, el misterio detectivesco y la alegoría, se erige como un monumental despliegue narrativo que promete deleitar tanto a los amantes del misterio como a los aficionados a la historia.
La trama, que sigue las investigaciones del sagaz Guillermo de Baskerville en una abadía benedictina, teje una red de giros sorprendentes que mantendrán al lector al borde de su asiento. Eco despliega su talento para el suspense, urdiendo una serie de crímenes en el entorno monástico, donde los secretos ancestrales y las convicciones religiosas se entrelazan de manera asombrosa. Guillermo, acompañado por su joven discípulo Adso de Melk, emprende una búsqueda por la verdad, enfrentándose a una serie de desafíos y descubriendo pistas que revelan oscuros secretos.
Más allá de la trama, la novela se destaca por su hábil recreación del siglo XIV, una época de inestabilidad y fervor religioso. Eco nos transporta magistralmente a ese período tumultuoso, no solo en términos de ambientación histórica, sino también al explorar las mentalidades y las creencias de la época. Su prosa evocadora nos sumerge en la psicología de los personajes, capturando sus luchas internas y sus dilemas éticos en un mundo marcado por tensiones dogmáticas y conflictos de poder.
Es interesante destacar cómo Eco, un reconocido teórico y ensayista, transforma su erudición en una trama narrativa envolvente. Su escritura se convierte en un vehículo para explorar “aquello” que no puede teorizarse, sino que debe ser narrado. Esta es su primera incursión en la ficción, y su dominio del lenguaje y la estructura narrativa es evidente en cada página.
En resumen, “El Nombre de la Rosa” es un laberinto literario que amalgama ingeniosamente diversos géneros, cautivando con su intrigante trama, inmersión histórica y exploración de la naturaleza humana. Eco ha tejido una obra que perdura como un monumento a su genio creativo y su profunda comprensión de la intersección entre la historia, la teoría y la narración. No es simplemente una novela; es un viaje literario que cautivará a lectores de todas las épocas.
El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal abate Vallet, Le manuscript de Dom Adson de Melk, traduit en français d’après l’édition de Dom J. Mabillon (Aux Presses de l’Abbaye de la Source, Paris, 1842). El libro, que incluía una serie de indicaciones históricas en realidad bastante pobres, afirmaba ser copia fiel de un manuscrito del siglo XIV, encontrado a su vez en el monasterio de Melk por aquel gran estudioso del XVII al que tanto deben los historiadores de la orden benedictina. La erudita trouvaille (para mí, tercera, pues, en el tiempo) me deparó muchos momentos de placer mientras me encontraba en Praga esperando a una persona querida. Seis días después las tropas soviéticas invadían la infortunada ciudad. Azarosamente logré cruzar la frontera austriaca en Linz; de allí me dirigí a Viena donde me reuní con la persona esperada, y juntos remontamos el curso del Danubio.
En un clima mental de gran excitación leí, fascinado, la terrible historia de Adso de Melk, y tanto me atrapó que casi de un tirón la traduje en varios cuadernos de gran formato procedentes de la Papeterie Joseph Gibert, aquellos en los que tan agradable es escribir con una pluma blanda. Mientras tanto llegamos a las cercanías de Melk, donde, a pico sobre un recodo del río, aún se yergue el bellísimo Stijt, varias veces restaurado a lo largo de los siglos. Como el lector habrá imaginado, en la biblioteca del monasterio no encontré huella alguna del manuscrito de Adso.
Antes de llegar a Salzburgo, una trágica noche en un pequeño hostal a orillas del Mondsee, la relación con la persona que me acompañaba se interrumpió bruscamente y ésta desapareció llevándose consigo el libro del abate Vallet, no por maldad sino debido al modo desordenado y abrupto en que se había cortado nuestro vínculo. Así quedé, con una serie de cuadernos manuscritos de mi puño y un gran vacío en el corazón.
Unos meses más tarde, en París, decidí investigar a fondo. Entre las pocas referencias que había extraído del libro francés estaba la relativa a la fuente, por azar muy minuciosa y precisa:
Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &. cum. itinere germanico, adnotationibus aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri. – Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azymo et Fermentato, ad Eminentiss. Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola. De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis.
Encontré en seguida los Vetera Analecta en la biblioteca Sainte Geneviève, pero con gran sorpresa comprobé que la edición localizada difería por dos detalles: ante todo por el editor, que era Montalant, ad Ripam P. P. Augustinianorum (prope Pontem S. Michaelis), y, además, por la fecha, posterior en dos años. Es inútil decir que esos analecta no contenían ningún manuscrito de Adso o Adson de Melk; por el contrario, como cualquiera puede verificar, se trata de una colección de textos de mediana y breve extensión, mientras que la historia transcrita por Vallet llenaba varios cientos de páginas. En aquel momento consulté a varios medievalistas ilustres, como el querido e inolvidable Étienne Gilson, pero fue evidente que los únicos Vetera Analecta eran los que había visto en Sainte Geneviève. Una visita a la Abbaye de la Source, que surge en los alrededores de Passy, y una conversación con el amigo Dom Arne Lahnestedt me convencieron, además, de que ningún abate Vallet había publicado libros en las prensas (por lo demás inexistentes) de la abadía. Ya se sabe que los eruditos franceses no suelen esmerarse demasiado cuando se trata de proporcionar referencias bibliográficas mínimamente fiables, pero el caso superaba cualquier pesimismo justificado. Empecé a pensar que me había topado con un texto apócrifo. Ahora ya no podía ni siquiera recuperar el libro de Vallet (o, al menos, no me atrevía a pedírselo a la persona que se lo había llevado). Sólo me quedaban mis notas, de las que ya comenzaba a dudar.
Hay momentos mágicos, de gran fatiga física e intensa excitación motriz, en los que tenemos visiones de personas que hemos conocido en el pasado («en me retraçant ces details, j’en suis à me demander s’ils son réels, ou bien si je les ai rêvés»). Como supe más tarde al leer el bello librito del Abbé de Bucquoy, también podemos tener visiones de libros aún no escritos.
Si nada nuevo hubiese sucedido, todavía seguiría preguntándome por el origen de la historia de Adso de Melk; pero en 1970, en Buenos Aires, curioseando en las mesas de una pequeña librería de viejo de Corrientes, cerca del más famoso Patio del Tango de esa gran arteria, tropecé con la versión castellana de un librito de Milo Temesvar, Del uso de los espejos en el juego del ajedrez, que ya había tenido ocasión de citar (de segunda mano) en mi Apocalípticos e integrados, al referirme a otra obra suya posterior, Los vendedores de Apocalipsis. Se trataba de la traducción del original, hoy perdido, en lengua georgiana (Tiflis, 1934); allí encontré, con gran sorpresa, abundantes citas del manuscrito de Adso; sin embargo, la fuente no era Vallet ni Mabillon, sino el padre Athanasius Kircher (pero, ¿cuál de sus obras?). Más tarde, un erudito —que no considero oportuno nombrar— me aseguró (y era capaz de citar los índices de memoria) que el gran jesuita nunca habló de Adso de Melk. Sin embargo, las páginas de Temesvar estaban ante mis ojos, y los episodios a los que se referían eran absolutamente análogos a los del manuscrito traducido del libro de Vallet (en particular, la descripción del laberinto disipaba toda sombra de duda). A pesar de lo que más tarde escribiría Beniamino Placido, el abate Vallet había existido y, sin duda, también Adso de Melk.
Todas esas circunstancias me llevaron a pensar que las memorias de Adso parecían participar precisamente de la misma naturaleza de los hechos que narran: envueltas en muchos, y vagos, misterios, empezando por el autor y terminando por la localización de la abadía, sobre la que Adso evita cualquier referencia concreta, de modo que sólo puede conjeturarse que se encontraba en una zona imprecisa entre Pomposa y Conques, con una razonable probabilidad de que estuviese situada en algún punto de la cresta de los Apeninos, entre Piamonte, Liguria y Francia (como quien dice entre Lerici y Turbia). En cuanto a la época en que se desarrollan los acontecimientos descritos, estamos a finales de noviembre de 1327; en cambio, no sabemos con certeza cuándo escribe el autor. Si tenemos en cuenta que dice haber sido novicio en 1327 y que, cuando redacta sus memorias, afirma que no tardará en morir, podemos conjeturar que el manuscrito fue compuesto hacia los últimos diez o veinte años del siglo XIV.
Pensándolo bien, no eran muchas las razones que podían persuadirme de entregar a la imprenta mi versión italiana de una oscura versión neogótica francesa de una edición latina del siglo XVII de una obra escrita en latín por un monje alemán de finales del XIV.
Ante todo, ¿qué estilo adoptar? Rechacé, por considerarla totalmente injustificada, la tentación de guiarme por los modelos italianos de la época: no sólo porque Adso escribe en latín, sino también porque, como se deduce del desarrollo mismo del texto, su cultura (o la cultura de la abadía, que ejerce sobre él una influencia tan evidente) pertenece a un periodo muy anterior; se trata a todas luces de una suma plurisecular de conocimientos y de hábitos estilísticos vinculados con la tradición de la baja edad media latina. Adso piensa y escribe como un monje que ha permanecido impermeable a la revolución de la lengua vulgar, ligado a los libros de la biblioteca que describe, formado en el estudio de los textos patrísticos y escolásticos; y su historia (salvo por las referencias a acontecimientos del siglo XIV, que, sin embargo, Adso registra con mil vacilaciones, y siempre de oídas) habría podido escribirse, por la lengua y por la citas eruditas que contiene, en el siglo XII o en el XIII.
Por otra parte, es indudable que al traducir el latín de Adso a su francés neogótico, Vallet se tomó algunas libertades, no siempre limitadas al aspecto estilístico. Por ejemplo: en cierto momento los personajes hablan sobre las virtudes de las hierbas, apoyándose claramente en aquel libro de los secretos atribuido a Alberto Magno, que tantas refundiciones sufriera a lo largo de los siglos. Sin duda, Adso lo conoció, pero cuando lo cita percibimos, a veces, coincidencias demasiado literales con ciertas recetas de Paracelso, y, también, claras interpolaciones de una edición de la obra de Alberto que con toda seguridad data de la época tudor. Por otra parte, después averigüé que cuando Vallet transcribió (?) el manuscrito de Adso, circulaba en París una edición dieciochesca del Grand y del Petit Albert, ya irremediablemente corrupta. Sin embargo, subsiste la posibilidad de que el texto utilizado por Adso, o por los monjes cuyas palabras registró, contuviese, mezcladas con las glosas, los escolios y los diferentes apéndices, ciertas anotaciones capaces de influir sobre la cultura de épocas posteriores.
Por último, me preguntaba si, para conservar el espíritu de la época, no sería conveniente dejar en latín aquellos pasajes que el propio abate Vallet no juzgó oportuno traducir. La única justificación para proceder así podía ser el deseo, quizá errado, de guardar fidelidad a mi fuente. He eliminado lo superfluo pero algo he dejado. Temo haber procedido como los malos novelistas, que, cuando introducen un personaje francés en determinada escena, le hacen decir «parbleu!» y «la femme, ah! la femme!».
En conclusión: estoy lleno de dudas. No sé, en realidad, por qué me he decidido a tomar el toro por las astas y presentar el manuscrito de Adso de Melk como si fuese auténtico. Quizá se trate de un gesto de enamoramiento. O, si se prefiere, de una manera de liberarme de viejas, y múltiples, obsesiones.
Transcribo sin preocuparme por los problemas de la actualidad. En los años en que descubrí el texto del abate Vallet existía el convencimiento de que sólo debía escribirse comprometiéndose con el presente, o para cambiar el mundo. Ahora, a más de diez años de distancia, el hombre de letras (restituido a su altísima dignidad) puede consolarse considerando que también es posible escribir por el puro deleite de escribir. Así pues, me siento libre de contar, por el mero placer de fabular, la historia de Adso de Melk, y me reconforta y me consuela el verla tan inconmensurablemente lejana en el tiempo (ahora que la vigilia de la razón ha ahuyentado todos los monstruos que su sueño había engendrado), tan gloriosamente desvinculada de nuestra época; intemporalmente ajena a nuestras esperanzas y a nuestras certezas.
Porque es historia de libros, no de miserias cotidianas, y su lectura puede incitarnos a repetir, con el gran imitador de Kempis: «In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro».
5 de enero de 1980
…