El monasterio
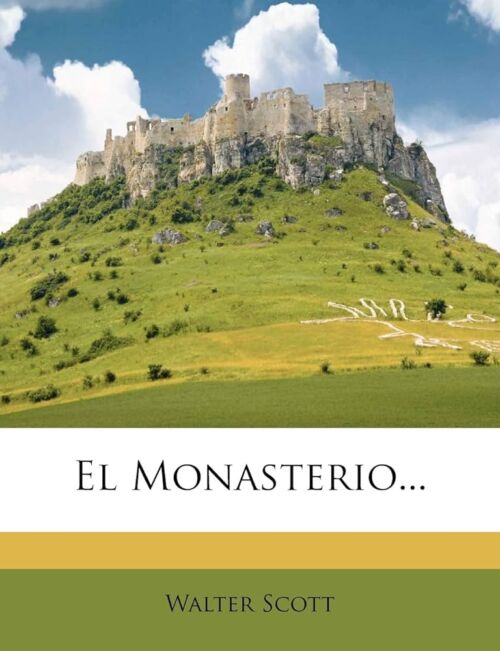
Resumen del libro: "El monasterio" de Walter Scott
“El Monasterio” de Sir Walter Scott es una novela que se desenvuelve en el marco de las famosas ruinas de Melrose, ubicadas cerca de la residencia del autor. Scott, conocido por su habilidad para transportar a los lectores a diferentes épocas y lugares, sorprende al situar esta trama en su tierra natal, un cambio notable respecto a su aclamada obra “Ivanhoe”. Esta elección está impregnada de sus propios recuerdos y experiencias, demostrando que no siempre es necesario recurrir al pasado lejano para encontrar relevancia y profundidad en una historia.
La trama se centra en un siglo marcado por la agitación y el conflicto religioso. Scott ingeniosamente enfrenta a dos personajes, cada uno con sus pasiones y prejuicios, que abrazan perspectivas opuestas sobre la Reforma. Uno se dedica fervorosamente a la defensa de la Iglesia Católica, mientras que el otro abraza con igual fervor las nuevas doctrinas religiosas. Este choque de ideas proporciona el núcleo de la narración y aporta un inmenso interés a la trama.
El escenario de Melrose se revela como un marco perfecto para este conflicto. Las majestuosas ruinas proporcionan un telón de fondo evocador para todo tipo de incidentes trágicos. Además, el caudaloso río Tweed y los vestigios de antiguos cercados y árboles imponentes contribuyen a crear una atmósfera mágica y memorable.
La novela también se sumerge en el folklore y las supersticiones de la región, añadiendo capas de misterio y encanto. Las viejas creencias en seres fantásticos y la asociación de un cementerio ruinoso con las hadas confieren un aura especial al entorno.
En resumen, “El Monasterio” es una obra magistral en la que Walter Scott demuestra su maestría en la creación de paisajes literarios evocadores y personajes vívidos. A través del choque de ideologías en un contexto histórico turbulento, el autor logra mantener el interés del lector en todo momento. Melrose y sus alrededores cobran vida de manera tan palpable que es fácil entender por qué este escenario fue elegido para albergar una trama tan rica y compleja. En definitiva, Scott nos brinda una experiencia literaria cautivadora que perdura en la memoria del lector mucho después de cerrar el libro.
PRÓLOGO
En el otoño de 1777, la señora Cockburn, prima hermana de la madre de Walter Scott, pasó una velada en casa de los Scott. Al día siguiente escribía al cura de su parroquia:
«… Anoche cené con los Scott. Tienen un hijo que es el genio más extraordinario que he visto en mi vida. Cuando llegué, estaba leyéndole un poema a su mamá. No le dejé que interrumpiera la lectura; se trataba del naufragio de un barco. Su ímpetu arreciaba con la tempestad. Apartaba los ojos del papel, levantaba la mano: “¡Ahí cae el mástil! —dice— ¡lo arrancó de cuajo!, ¡están perdidos!”. Calmada su fogosidad, se vuelve hacia mí. “Es demasiado triste —dice—, será mejor que lea algo más entretenido”».
«Preferí darle un poco de conversación, y le pedí su opinión sobre las obras de Milton y otros libros que el pequeñuelo estaba leyendo. Supo responder magníficamente. ¿Y sabe usted qué se le dio por preguntarme? Pues: “¡qué raro, ¿no?, que Adán, que acababa de llegar al mundo, lo supiera ya todo!…”. Cuando lo llevaron a acostar, ya tarde, le dijo a su tía que esa señora le gustaba. “¿Qué señora?” —dice ella—. “¿Quién ha de ser?, la señora Cockburn: creo que es una virtuosa como yo”. “Querido Walter —exclama la tía Jenny— ¿qué es eso de virtuosa?”. “¿Cómo, no lo sabe? ¡Pues es alguien que no se queda satisfecho hasta saberlo todo!”».
Y aquí Mrs. Cockburn llega al punto culminante de su carta: «¿Qué edad cree usted, padre, que tiene este chico? Imagíneselo ya, antes que yo se lo diga. ¿Catorce? ¿Doce? Pues no, señor. ¡No tiene ni siquiera seis años!».
El pequeño «virtuoso» de seis años tenía una mente prodigiosa, un cuerpo vigoroso y una pierna coja. A los ocho meses de edad había sufrido un ataque de parálisis infantil, y una de sus piernas había quedado lisiada para toda la vida; pero el resto de él, repitiendo sus propias palabras, era «sano, animoso y recio».
Aprendió a caminar, a cabalgar, y hasta a correr a la par del más pintado.
Descendía por línea paterna y materna de sangre «noble». Esa nobleza era para él motivo de orgullo, pero no de arrogancia. Fue a lo largo de toda su vida un caballero entre caballeros. «Sir Walter Scott le habla a uno —decía un obrero años después— como si fuera de su misma sangre».
Fue, desde la infancia, «incansable como el remolino». Siempre estaba haciendo o diciendo alguna cosa. Tenía una memoria que semejaba un papel secante: absorbía todo lo que oía o leía. Se paseaba por la casa recitando —o digamos gritando— poesías. Nadie era capaz de hacerse oír estando él presente. El cura de la parroquia decía de él: «Más valiera hablar en la boca de un cañón que donde está ese chico».
Un «diablillo porfiado», con un voraz apetito de saber. Cuando comenzó a ir a la escuela —a los ocho años— se sabía casi de memoria a Shakespeare y Homero, pero no sabía nada de aritmética. El maestro le hizo sentar al final de la clase, entre los alumnos más torpes.
Al principio los condiscípulos le hicieron a un lado a causa de su cojera. «No vale la pena perder el tiempo con un lisiado». Los desafió a uno tras otro, y más de una vez salió con las narices sangrando, pero al fin logró que lo respetasen.
Y le admirasen. Pues se enteraron de que sabía relatar cuentos. «¡Y qué cuentos, señores!». Del monte y del llano escocés, y de las «sangrientas refriegas» entre montañeses y llaneros, en la tierra de nadie de la frontera.
Lectura, peleas y relatos, pero también encontraba tiempo para la aritmética; y a los dos años era el mejor de la clase. Dos años más y estaba en condiciones de matricularse para la escuela secundaria.
Mas he aquí que una seria enfermedad interrumpió sus estudios y casi acabó con su vida; la rotura de un vaso sanguíneo de los intestinos. Siguieron semanas de agonía, meses de convalecencia… y al fin pudo reanudar su educación. Comenzó los estudios secundarios con la intención de prepararse para seguir la carrera del padre: Derecho. Walter Scott hubiera preferido mil veces el cuartel al bufete, pero la carrera militar no es para lisiados.
Se graduó, pues, en Derecho, y resignose a copiar documentos legales en la oficina de su padre.
Su mente seguía, empero, vagando por el ancho mundo, y su corazón estaba henchido de música marcial. Tanto, que se alistó a un tiempo como voluntario en el cuerpo de caballería, y tomó parte en los adiestramientos diarios. A causa de su defecto físico, debieron darle de baja. De vuelta, pues, al bufete y a la aventuras de la fantasía.
Empezó a escribir poesías, emulando a «mi conterráneo, Roberto Burns». El padre hizo lo posible por disuadirlo. «Esos estériles vuelos de tu fantasía no te traerán provecho, ni te conducirán a ninguna parte». Pero Scott no se dio por vencido. Uno de sus deberes en el aprendizaje que realizaba junto a su padre, era el de viajar por las Highlands (tierras altas) para recaudar los arrendamientos de las propiedades que aquel administraba. Menudeaban en sus andanzas los encuentros con tipos raros e interesantes, de quienes el joven Scott oía relatos y leyendas encantadores. ¡Él mismo no les iba en zaga en eso de contar historias! ¡Y con qué atención sabía escuchar! «¡Vaya si tenía humor aquel mozo! —observaba uno de los montañeses—. Decía diez palabras y ya nos tenía celebrándolas con risas, carcajadas o alguna canción».
En esas «correrías de recaudador por las Highlands», fue enriqueciéndose la poesía de Walter Scott, y más tarde sus novelas de la serie de Waverley.
Se enamoró de una joven que no quiso casarse con él, y se casó con una que no quiso amarle. Pero esta admiraba en él la fortaleza de carácter, la alegría de espíritu y el superior talento. Agració al matrimonio un afecto perdurable aunque no demasiado ardiente; justamente el clima templado necesario al sano desenvolvimiento de su numen.
Él mismo calificaba a su genio de «simple talento de escritorzuelo». Borroneó unos poemas en dialecto escocés e hizo varias traducciones del alemán. Aunque había cumplido veintiocho años no alentaba la menor ambición de una carrera literaria, y a la sazón concordaba con la opinión del padre cuando este le decía que «no se come con los vuelos de la fantasía». Para él, escribir era «la vocación de las horas libres de un abogado». Estaba decidido a no abandonar el bufete. Con el cargo de Sheriff (oficial de justicia) de Selkirkshire, pudo disponer de un buen estipendio y de mucho tiempo libre, tiempo que le permitía atender a su práctica profesional en la curia.
Y tenía no escasas horas para su ocupación predilecta. Durante años enteros había estado coleccionando antiguas baladas de la frontera escocesa. Reunió la colección y preparó su publicación; no, empero, para galardón de su nombre, sino con el fin de socorrer a su antiguo compañero de escuela, el impresor Jaime Ballantyne. A este le escaseaba el trabajo en su taller de imprenta, y Scott ofreció las Border Ballads a un editor con la sola condición de que la impresión se hiciera en el taller gráfico de Ballantyne.
The Minstrelsy of the Scottish Border (Canciones de la frontera escocesa) —que así se titulaba la colección— no fue un éxito económico, ni Scott esperaba que lo fuese. «Mis aspiraciones literarias —escribía— son para mí asunto de esparcimiento más que de ganancias».
Ni esperaba que su primer poema original, El canto del último bardo, resultara un éxito financiero. Mas lo fue, con gran sorpresa suya. La estrella de su destino no apuntaba hacia la carrera de las leyes, sino hacia la literatura. Y sin embargo, aún ahora —cumplidos los treinta y cuatro años— estaba lejos de sospechar su verdadera vocación. «En cuanto a mi apego a la literatura —escribía a la sazón—, por no renunciar a él sacrifico buenas posibilidades de bienestar material y honores profesionales». Ansiaba sobre todo convertirse en el más insignificante entre los juristas escoceses; le produjo, pues, gran desencanto el verse convertido en el escritor escocés de mayor significación.
Y los escoceses de su tiempo lo estimaban por los mismos valores que él más apreciaba en sí mismo. «Encontraba un hogar —solía expresar— en cada casa de aldeanos, no porque fuera el Gran Poeta del Norte, sino porque era el sheriff de Selkirkshire». Y si hubierais pedido a sus contemporáneos que analizaran sus sentimientos, les habríais oído decir que no era a Walter Scott sheriff a quien adoraban, sino al Walter Scott hombre. ¡Era tan amable, espontáneo y modesto, tan lleno de anécdotas, tan despojado de toda pedantería, tan sinceramente afecto a sus amigos!… Era deliciosamente humano en sus errores, lo mismo que en sus virtudes. «Verá que soy —escribía a uno de sus lectores— semiabogado de cabeza de chorlito y un semideportista, en cuya cabeza ha estado ejercitándose un regimiento de caballos desde que contaba cinco años; un semieducado, o semichiflado, como me llaman a veces mis amigos; un poco de todo, pero enteramente su muy afecto y fiel servidor».
«Enteramente… su servidor». Era esa la tónica de su carácter.
Walter Scott era generoso, pero no por ello menos precavido. Ansioso de asegurar el bienestar de su familia, que contaba ya con cuatro vástagos, invirtió sus ahorros en la imprenta de Ballantyne.
Se convirtió así en socio en un negocio que hubiese podido tener éxito de no ser por dos factores: la incapacidad de Ballantyne para apreciar toda una situación comercial y la de Scott por «calar» a Ballantyne. Por varios años el negocio fue arrastrándose penosamente, mientras Scott no dejaba de invertir allí más y más de su renta. Marchaba derechamente a un descalabro, pero tardó mucho tiempo en advertirlo.
Mientras tanto, atendía a su clientela, que le proporcionaba una renta escasa, y continuaba escribiendo por pasatiempo versos, que le aseguraban un ingreso apreciable. Escribió Marmion, La dama del lago (Lady of the Lake) y otros poemas breves. Encogíase de hombros ante sus triunfos literarios y acogía los fracasos con una sonrisa. Cierta vez, que le hablaban de una crítica adversa de La dama del lago, prorrumpió en una jovial carcajada… pues la crítica era de su propia hija Sofía, una jovencita de trece años. Ballantyne, al encontrarse con Sofía en la biblioteca de Scott, poco después de publicarse la Dama, preguntó a la niña qué le había parecido el poema. «Me respondió con toda naturalidad —referíale Ballantyne a Walter Scott—: “Oh, no lo he leído. Papá dice que nada daña tanto a la gente joven como leer mala poesía”».
A pesar de ello, la poesía de Scott, aunque estaba lejos de ser perfecta, no lo estaba menos de ser mala. La prueba del pastel está en el comerlo; y para apreciar un bocado sabroso no hace falta ser gourmet. Un día Scott quiso probar en un aldeano amigo, que, aunque apasionado cazador, poco sabía de libros, el efecto que producía el Primer Canto de La dama del lago —«la caza del ciervo»—. «Con la mano en la frente —escribe Scott— escuchó con gran atención el relato de la caza del ciervo, hasta que los perros se arrojan al lago para seguir a su amo… allí se levantó lanzando una exclamación, golpeó el puño en la mesa y dijo con voz de censura, cual cuadraba a la ocasión, que los perros quedarían estropeados para siempre al tomar aquella mojadura después de tan prolongada carrera».
Para ese aldeano sin educación literaria así como para el lector ilustrado, vibraba en el poema la cuerda de la vida; y hasta el día de hoy, a pesar del sonsonete y algunos pasajes algo difusos, La dama del lago sigue siendo vibrante y vivida.
El éxito del poema fue mayor por lo inesperado. No solo enriqueció al autor, sino a los posaderos, cocheros, mozos de cuadra y ganapanes de los alrededores de Loch Katrine, pues de todos los rincones de Gran Bretaña, y hasta del continente, «la gente se ponía en marcha para admirar el paisaje que había servido de escenario al poema, famoso ya, del Mago del Norte…,y cada casa y posada de la vecindad estaba atestada de visitantes que se sucedían sin interrupción».
Loch Katrine acababa de transformarse en un santuario, y el poema en evangelio y en grito de batalla. En 1811, el capitán de una compañía que luchaba en España a las órdenes de Wellington leía a sus soldados, en voz alta, la descripción de la batalla del Canto VI. Los soldados, cuerpo a tierra, escuchaban la inspiradora poesía, mientras las balas de la artillería francesa pasaban silbando por encima de sus cabezas. Atención silente y extática apenas interrumpida por un alegre ¡Viva!, cada vez que alguna granada francesa hacía impacto en el terraplén que les servía de defensa…
La venta del poema aumentaba con cada edición. Los derechos de autor permitiéronle a Scott realizar el sueño de toda su vida: construirse una casa de campo. Y ahora, establecido en las riberas del Tweed, «el señor de Abbotsford» tenía las puertas de su casa y el corazón, abiertos a «todo el vecindario, desde el duque al aldeano». Cuando los amigos le prevenían contra tanta liberalidad, él les aseguraba que todos los visitantes «pagaban su escote, de un modo u otro». Porque cada uno, por más humilde que fuera, le llevaba el más preciado de los regalos: un nuevo amigo. Aceptaba complacido la amistad como medio de pago de su hospitalidad.
«Voy encaneciendo —escribía a un amigo—, pero no siento que la nieve me haya entibiado el cerebro ni el corazón». Al contrario, lejos de entibiarle el cerebro y el corazón, los años habían de encenderle nuevas luces en la imaginación. Después de haber compuesto poesías hasta sus años maduros, no había logrado más que calificarse como bardo de mediana jerarquía. Ahora se dedicaría a la prosa, para convertirse en poeta de primer orden.
Años antes había tratado por un par de veces de escribir prosa novelada, pero la había abandonado por considerarla superior a sus aptitudes. En 1805, había remitido siete capítulos de su Waverley a un crítico amigo, William Erskine. «Tíralos —habíale aconsejado este, lisa y llanamente—. Estos capítulos te dicen con toda elocuencia que la novela no es tu género». Scott no tiró aquellos capítulos, pero no pensó más en ellos, hasta que en 1813 volvió a encontrarlos, mientras buscaba unos avíos de pescar, en una vieja escribanía arrumbada en un desván. Volvió a leer el principio de la novela y decidiose a terminarla, «por el gusto de hacerlo».
Y así, sin sospecharlo, Walter Scott tomó posesión de una mina de oro.
Pero aun después de haberse dado cuenta del valor práctico de sus novelas, dudaba del valor artístico de ellas.
Las publicó sin poner su nombre al frente; porque, según confesó hacia el fin de sus días, creyó indigno de un sheriff el escribir novelas. Escribía sus manuscritos a escondidas, como si se entregara a algún vicio vergonzoso que a toda costa debía ocultar. Una vez terminadas, «les daba suelta libre —para usar sus propias palabras— y dejaba que el viento las llevara donde quisiera».
Y el viento, que recibía los valiosos cargamentos de sus novelas, le devolvía ráfagas no menos valiosas de oro y gloria. Gloria impersonal. Algún crítico sagaz se atrevía de tarde en tarde a mencionar a Scott como autor de las novelas. Cuando María Edgeworth acabó de leer Waverley, dirigió una carta al «autor desconocido —aut Scotus aut Diabolus» (o Scott o el Diablo)—. Pero Scott ni negó ni confirmó su relación con el libro. Una vez, sentado a la mesa del Príncipe Regente de Inglaterra, pidió este «un brindis… por el autor de Waverley», dirigiendo una mirada significativa a Scott, quien llenó su copa hasta el borde y dijo: «Su Alteza Real me mira como si yo pudiera tener algún derecho al honor del brindis. No abrigo tal pretensión, pero tendré buen cuidado de que el verdadero Simón Pure oiga los gratos cumplidos que acaban de serle dispensados».
El dinero que le producían sus libros, entraba a torrentes en su caja, pero Scott desviaba esos torrentes hacia el pozo sin fondo de la imprenta de Ballantyne, sin reparar ni una vez en el hecho de que el negocio iba de mal en peor. Compró más tierras, se metió en una maraña de hipotecas, agasajaba a gran número de visitantes en los prados de su residencia, daba comidas y bailes a los lugareños, vagaba (a pesar de su cojera) a través de calles y colinas, participaba en las partidas de caza, creaba («¿De dónde, ¡en nombre del cielo!, sacaba tiempo para tanto?»), se regodeaba con sus títulos nobiliarios (inclusive una baronía), casó a sus hijos, escribió más novelas, ganó más dinero, interesose más aún en los desastrosos negocios de Ballantyne… y, al fin, el desastre. ¡Ballantyne se declaró en quiebra, y todos los bienes de Scott se esfumaron de la noche a la mañana!
El golpe fue tan repentino como trágico, pero transformó a Scott, de un buen hombre, en un gran hombre. En adelante, había de ser el protagonista de una historia más subyugante que cualquiera de las que había escrito. Sus deudas, como resultado de la quiebra de Ballantyne, ascendían a 117 000 libras. Sus amigos le aconsejaron que se declarase a su vez en quiebra. Pero Scott, que como abogado había aconsejado ese recurso a muchos de sus clientes, rehusó resueltamente aprovecharse de tal refugio legal. «Nadie —decía— habrá de perder un solo centavo por culpa mía». Cuando los de su familia trataban de compadecerle, los echaba de su estudio. «Detesto los ojos enrojecidos y ese sonar de narices». Se puso a trabajar estoicamente hasta saldar el último céntimo de la deuda. Se convirtió en máquina viviente. Cierto día en que dos jóvenes —Lockhart y Menzies— almorzaban en casa de este último, Lockhart vio que su amigo miraba molesto a través de la ventana.
—¿Qué te ocurre —preguntóle Lockhart— no te sientes bien?
—No —replicó Menzies—, pero me sentiría mejor si me dejaras sentar en tu lugar… veo desde aquí una maldita mano… La estoy observando desde que nos sentamos a la mesa… me hechiza los ojos… no se detiene un instante… llena cuartilla tras cuartilla, que va echando a un montón; supongo que así habrá de seguir hasta que le traigan las velas… y Dios sabe hasta cuándo… Todas las noches ocurre lo mismo… Será algún pasante estúpido, entusiasmado con su trabajo…
No, señor, no era un pasante estúpido, sino Walter Scott que estaba pagando sus deudas.
El exceso de trabajo lo postró, pero supo hacer frente al mal como un estoico. «Es de valientes el sufrir y seguir trabajando». Cuando no podía levantarse de la cama, dictaba acostado, y había momentos en que rechinaba los dientes de dolor; pero desaparecido el acceso proseguía el dictado. Murió su mujer. «La soledad es terrible…», pero no cejaba en su trabajo. Escribía novelas, poemas, biografías. Liquidó una cuarta parte de la deuda… la mitad… tres cuartas partes. Bajo la tensión del esfuerzo su mente sucumbió como lo había hecho el cuerpo. Cayó en el error de creer que había saldado la deuda… ¡piadosa ilusión! En uno de sus momentos más lúcidos describió a un hombre enfermo —el personaje de una de sus novelas—. Era en realidad el retrato de sí mismo: «El sillón cubierto de almohadones, los miembros tullidos envueltos en franelas, la holgada bata y el gorro de dormir, hablaban de enfermedad; pero los ojos sin brillo, que antaño llameaban de vida, los labios balbucientes, que antes al distenderse y contraerse daban tanta personalidad a su animado semblante —la lengua torpe, de la que otrora saliera fluido torrente de palabras de varonil elocuencia y que tantas veces habíase impuesto a opiniones eruditas—, eran síntomas todos de que mi amigo había caído en el melancólico estado de aquellos en quienes el principio de la vida animal ha sobrevivido al de la inteligencia…».
Sin embargo, en los intervalos de su calvario, la imaginación de Scott se elevaba hasta dar cima a otra novela —Roberto de París—. Y luego, el descanso. «El arado está llegando al cabo del surco».
Sus amigos le enviaron a realizar un crucero por el Mediterráneo, en una fragata gentilmente cedida por el Almirantazgo. Entre quienes fueron a despedirle había lores y nobles damas, además de un «hombre oscuro», a quien Scott admiraba más que a todos: Guillermo Wordsworth. A bordo comenzó dos novelas más, pues en la penumbra de su amnesia había lumbraradas de actividad. «Hay algo que debo hacer antes de morir». Al recibir la noticia de la muerte de Goethe, rogó al capitán que pusiera fin al crucero. «Al menos Goethe ha muerto en su lecho. Volvamos a Abbotsford».
Arribó el 11 de julio de 1832. Impedido casi de andar, pidió que le sentaran al escritorio. «Ahora dame la pluma. Quiero estar solo un momento». Mas cuando su hija le puso la pluma en la mano, él no atinó a cerrar los dedos.
Le metieron en cama. Fue apagándose lentamente, y a los dos meses cerró los ojos, con sublime expresión de serenidad. «Ningún escultor ha modelado jamás una figura en reposo más majestuosa».
¿Cómo no había de reflejar serenidad su rostro? Scott había saldado su deuda con el Acreedor del Cielo.
Henry Thomas.
…
Walter Scott. Escritor, poeta y editor escocés, fue una de las principales figuras del movimiento romántico en Gran Bretaña, cuyas novelas históricas, en las que se le considera un verdadero pionero del género, se hicieron famosas en toda Europa. Tras estudiar derecho en Edimburgo, Scott comenzó a escribir recopilando leyendas y cuentos escoceses, germen del componente nacionalista que luego imprimiría a sus obras históricas, de corte romántico.
Scott compaginó la escritura con su trabajo de abogado y hasta montó una pequeña editorial en la que publicó sus poemarios, versos que le dieron sus primeros momentos de fama, aunque la crítica restó importancia a estos trabajos en comparación con su narrativa posterior.
Las obras históricas de Scott se iniciaron con la publicación de Waverley (1814) y Rob Roy, pero fue con una de sus obras más conocidas, Ivanhoe (1819) con la que alcanzó un mayor éxito que le llevó a escribir no sólo sobre Escocia o Inglaterra sino sobre otros países como la Francia de los Luises. Sin embargo, Scott mantuvo su identidad como novelista en secreto para que no interfiriera en su carrera como poeta, algo que no pudo hacer a partir de 1825, momento en el que su popularidad comenzó a decaer.
La obra de Scott está considerada como una de las más influyentes en el continente europeo y su componente romántico se aprecia en multitud de obras posteriores en distintos países. Sus novelas han sido llevadas al teatro al cine y la televisión en multitud de ocasiones y su figura se alinea con la de los grandes autores de la literatura universal.
Sir Walter Scott murió en Abbotsford el 21 de septiembre de 1832.