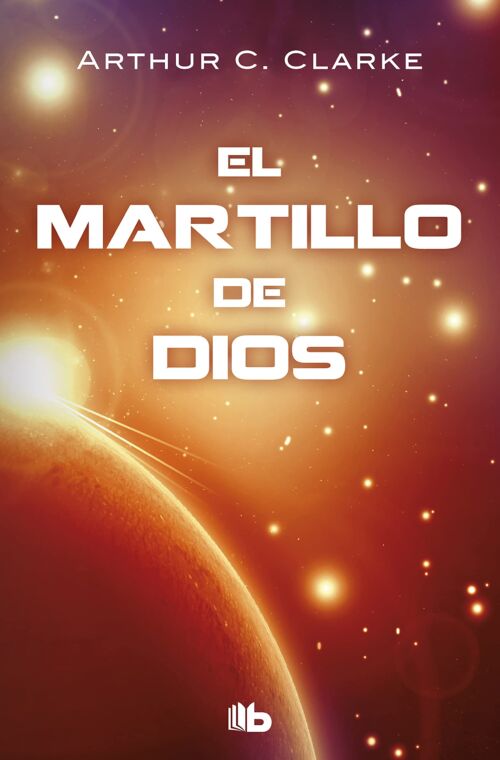Resumen del libro:
En el siglo XXII, los humanos habitan la Luna y Marte; una veterana de guerra ha fundado Crislam, doctrina religiosa impartida a través de módulos de realidad virtual; no queda comida natural, pero reciclando desechos se consigue cualquier plato; los pisos son pequeños, pero es fácil reconvertir su espacio y reunir a los seres queridos gracias a los hologramas. La ingeniería genética es capaz de todo, pero el Papa se opone a cada nuevo avance… La aparición de un asteroide llamado Kali (descubierto por el Dr. Angus Miller, un astrónomo aficionado de Marte) está en ruta de colisión con la Tierra. Desencadenará una crisis de consecuencias imprevisibles y plantea un gran dilema de fondo: ¿hay que destruirlo en el espacio? ¿No sería mejor dejar que caiga y contribuya a arreglar el problema de la superpoblación de la Tierra? El capitán Robert Singh, de la nave espacial Goliat es enviado para destruirlo.
I
ENCUENTRO UNO
Oregón, 1972
Tenía el tamaño de una casa pequeña, pesaba nueve mil toneladas y se desplazaba a cincuenta mil kilómetros por hora. A su paso sobre el parque nacional Grand Tetón, un turista alerta fotografió el bólido incandescente y su larga estela de vapor. En menos de dos minutos, la bola de fuego atravesó la atmósfera terrestre y volvió a perderse en el espacio.
Si se hubiera producido un pequeño cambio en la órbita durante los miles de millones de años que llevaba girando en tomo al sol, habría podido caer sobre cualquiera de las grandes ciudades del mundo con una potencia explosiva cinco veces superior a la de la bomba que destruyó Hiroshima.
El suceso tuvo lugar el 10 de agosto de 1972.
1
MEMORIAS DE ÁFRICA
A Robert Singh le deleitaban aquellos paseos por el bosque en compañía de su hijo, el pequeño Toby. Naturalmente, era un bosque controlado y apacible en el que estaba garantizada la ausencia de animales peligrosos, pero constituía un estimulante contraste con el último ambiente en el que habían vivido, el desierto de Arizona. Era agradable sobre todo estar tan cerca del océano, por el que todos los espacianos sentían una profunda devoción. Incluso desde el claro del bosque donde se hallaban en aquel momento, más de un kilómetro tierra adentro, alcanzaba a oír débilmente el rugido del oleaje que batía el arrecife, impulsado por el monzón.
—¿Qué es eso, papá? —preguntó el pequeño, que apenas había cumplido cuatro años, señalando un rostro pequeño y peludo, enmarcado en una orla de pelo blanco, que los observaba a través de una cortina de hojas.
—Pues… alguna clase de mono. ¿Por qué no consultas el Cerebro?
—Ya lo he hecho. No quiere contestar.
Otro problema, se dijo Singh. Había ocasiones en las que añoraba la vida sencilla de sus antepasados en las llanuras polvorientas de la India, aunque sabía perfectamente que no habría sido capaz de soportarla más de unos milisegundos.
—Inténtalo otra vez, Toby. A veces hablas demasiado deprisa y Central Doméstica no siempre reconoce tu voz. ¿Te has acordado de enviar una imagen? El Cerebro no puede decirte qué estás viendo, a menos que él lo vea también.
—¡Huy! Me he olvidado.
Singh recuperó el canal privado de su hijo justo a tiempo de captar la respuesta de Central.
—Es un colobo blanco, familia Cercopithecidae…
—Gracias, Cerebro. ¿Puedo jugar con él?
—No creo que sea una buena idea —se apresuró a responder su padre—. Podría morderte y seguro que está lleno de pulgas. Tus robojuguetes son mucho más divertidos.
—Prefiero jugar con Tigresa.
—Pero Tigresa da más problemas, incluso ahora que afortunadamente está entrenada para vivir en la casa. Bien, va siendo hora de volver a casa…
«Y de ver —añadió para sí— qué progresos está haciendo Freyda en sus problemas con Central».
Desde el instante en que el Servicio de Aerotransporte había instalado la casa allí, en el corazón de África, se había producido una serie de fallos de funcionamiento. El último de ellos —cuyas consecuencias podían resultar bastante serias— tenía que ver con el sistema de reciclado de comida. Aunque el sistema estaba garantizado contra fallos y el riesgo de envenenamiento era astronómicamente pequeño, Singh había notado un curioso sabor metálico en el filet mignon de la noche anterior. Freyda había apuntado con ironía que tal vez tendrían que retroceder a una existencia de cazadores y recolectores anterior a la electrónica y cocer sus alimentos en fogatas de leña. Su sentido del humor resultaba a veces un poco extravagante: la mera idea de engullir carne natural cortada de animales muertos era totalmente nauseabunda.
—¿No vamos a bajar a la playa?
Toby, que había pasado la mayor parte de su vida rodeado de arena, estaba fascinado por el mar, no acababa de asimilar que pudiera existir tanta agua junta. Su padre se proponía llevarlo hasta el arrecife tan pronto como amainara el monzón del nordeste, para mostrarle las maravillas que en aquel momento ocultaban las olas embravecidas.
—Veamos qué dice mamá.
—Mamá dice que es hora de que los dos volváis a casa. ¿Habéis olvidado que esta tarde tenemos invitados? Y no has ordenado tu habitación,
Toby. Esta vez tenías que ocuparte tú, y no dejárselo a Dorcas.
—Pero si la programé…
—No discutas. ¡A casa los dos!
Toby empezó a fruncir los labios en una respuesta muy habitual y previsible, pero había ocasiones en que la disciplina tenía prioridad sobre el amor. Su padre lo cogió en brazos e inició el regreso hacia la casa con su carga, que se revolvía sin mucha convicción. El pequeño ya pesaba demasiado como para llevarlo mucho rato, pero la resistencia de Toby no tardó en cesar y su padre se alegró de poder dejarlo en el suelo para que caminara junto a él por sus propios medios.
El hogar que compartían Robert Singh, Freyda Carroll, su hijo Toby, la minitigresa de éste y diversos robots le habría parecido sorprendentemente pequeño a un visitante de un siglo anterior. Más que una casa era una cabaña. Sin embargo, las apariencias eran muy engañosas, porque la mayoría de las habitaciones eran multifuncionales y podían transformarse a una orden de sus ocupantes. A una palabra de éstos, el mobiliario se metamorfoseaba, y paredes y techos se desvanecían para dar paso a panorámicas terrestres, aéreas o incluso espaciales (lo bastante convincentes como para engañar a cualquiera, salvo a un astronauta).
Singh tenía que reconocer que el complejo de cúpula central y cuatro alas semicilíndricas no resultaba demasiado agradable a la vista, y que parecía claramente fuera de lugar en aquel claro de la jungla. Sin embargo encajaba perfectamente en su descripción como «una máquina en la que vivir», y Singh había pasado prácticamente toda su vida adulta en tales máquinas, a menudo en gravedad cero. No se habría sentido realmente cómodo en ningún otro ambiente.
La puerta delantera se plegó hacia arriba, y una centella dorada salió disparada hacia ellos. Con los brazos abiertos, Toby echó a correr para recibir a Tigresa.
Pero no se encontraron jamás pues aquella realidad estaba a treinta años y quinientos millones de kilómetros de distancia.
…