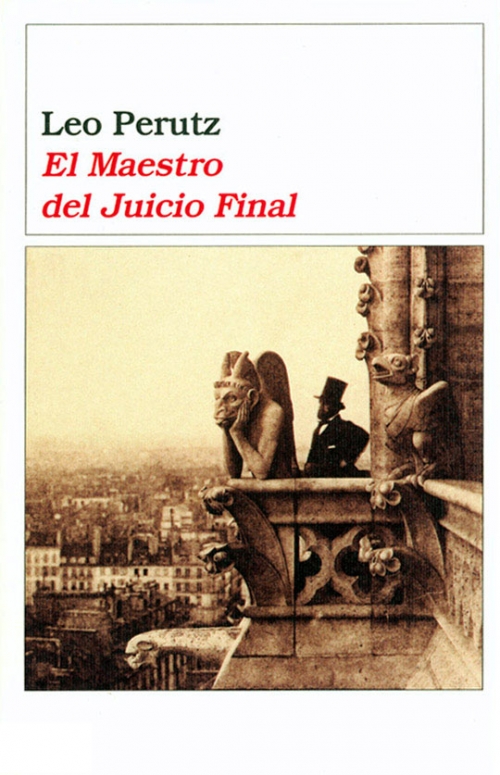Resumen del libro:
Viena, 1909. Cuando aparece el cadáver del célebre actor Bischoff, que aparentemente se ha suicidado, todas las sospechas recaen sobre un oficial del ejército enamorado de la mujer del difunto, el barón Von Yosch, como inductor de la muerte, pese a que este clama desesperadamente su inocencia. La sucesión de nuevos suicidios cada vez más enigmáticos que se producen en los siguientes días llevan a una indagación detectivesca que se remontará varios siglos para descubrir el origen maléfico de tan macabra epidemia. Esta deslumbrante joya literaria, que fusiona la literatura policiaca y la fantástica despertó el entusiasmo de Jorge Luis Borges, que la eligió para su canon de novelas fantásticas El séptimo Círculo.
Un prólogo en lugar de un epílogo
Mi trabajo ha terminado. He puesto por escrito los sucesos del otoño de 1909, aquella trágica sucesión de acontecimientos en los que me vi envuelto de manera tan extraña. He escrito toda la verdad. Nada he pasado por alto ni nada he omitido. ¿Qué razón hubiera podido tener para hacerlo? No había ningún motivo para ocultar nada.
Durante el trabajo de redacción descubrí que en mi memoria habían quedado retenidos un sinfín de detalles, muchos de los cuales carecían de la menor importancia: charlas, ocurrencias insignificantes, los pequeños eventos de cada día… Me di cuenta, sin embargo, de que me había formado una concepción completamente falsa del lapso de tiempo en el que todo había sucedido. Aún ahora, cuando pienso en ello, tengo la impresión de que los hechos tuvieron lugar a lo largo de varias semanas, lo cual es totalmente erróneo. Sé muy bien la fecha del día en que el doctor Gorski vino a recogerme a casa para que fuéramos a tocar algo de música en la villa de los Bischoff: era el 26 de septiembre de 1909, un domingo. Todavía recuerdo, como si los tuviera ante mis ojos, los detalles y acontecimientos de aquel día. El correo de la mañana me había traído una carta de Noruega, y mientras intentaba descifrar el matasellos pensé en aquella joven estudiante con la que tuve el placer de compartir mi mesa durante la travesía del fiordo de Stavanger. De hecho, ella misma había prometido escribirme. Abrí la carta, pero cuál no fue mi decepción al ver que sólo contenía el prospecto publicitario de un hotel junto al glaciar de Hardanger especializado en deportes de invierno.
Luego fui un rato al club de esgrima. Durante el trayecto, en la Florianigasse, me sorprendió un aguacero, de modo que tuve que correr a refugiarme en el portal de una casa en cuyo patio interior descubrí un viejo jardín bastante descuidado, con una fuente barroca hecha de piedra. Una mujer anciana se dirigió a mí para preguntarme si en aquella casa vivía una modista llamada Kreutzer. Lo tengo todo tan presente que parece que hubiera sucedido ayer mismo. Después dejó de llover. De hecho, aquel día lo recuerdo más bien con un cielo sin nubes y un viento cálido que soplaba del sur.
Al mediodía almorcé con dos camaradas del regimiento en el jardín de un restaurante. No leí los diarios de la mañana hasta después de comer. Traían los consabidos artículos en torno a la cuestión de los Balcanes y la estrategia política empleada por el partido de los Jóvenes Turcos. Es verdaderamente sorprendente que pueda acordarme de todo esto. Uno de los editoriales hablaba de un viaje del rey de Inglaterra, y otro de los planes del sultán turco: «Abdul Hamid se mantiene a la expectativa», rezaba el titular impreso en letra gruesa. Las crónicas del día traían detalles de las vidas de Shefket Pashá y Niazi Bey. ¿Quién se acuerda hoy de estos nombres? Por la noche había tenido lugar un incendio en la estación del Noroeste que había «convertido en carbón importantes partidas de madera». Una asociación universitaria anunciaba una puesta en escena del Danton de Büchner. En la ópera se estaba representando el Crepúsculo de los dioses, con un cantante de Breslau como figura invitada en el papel de Hagen. En la Kunstschau se exponían obras de Jaan Toorop y Lovis Corinth, y al parecer la ciudad entera corría a admirarlas. No sé muy bien dónde, creo que en San Petersburgo, había huelgas y disturbios de trabajadores. En Salzburgo se había profanado una iglesia, y de Roma llegaba la noticia de ciertos alborotos que habían tenido lugar en el palacio de la Consulta. Impresa en letra más pequeña, también venía una noticia sobre la quiebra del banco Bergstein. No me sorprendió, ni mucho menos, pues era algo que ya se veía venir desde hacía tiempo y yo había tomado la precaución de retirar el dinero que tenía depositado allí. Pero no pude evitar el pensar en un conocido mío, el actor Eugen Bischoff, quien también había confiado su fortuna a ese banco. Tendría que haberle advertido, pensé. Pero ¿me hubiera hecho caso? Él era de la opinión de que yo estaba siempre mal informado, y además, ¿para qué iba yo a mezclarme en los asuntos ajenos? Y al punto recordé una charla que había mantenido días antes con el director del Hoftheater. El diálogo recayó sobre Eugen Bischoff. «El hombre está envejeciendo y es una verdadera lástima, pero yo no puedo ayudarlo», dijo mi interlocutor, y luego añadió algo sobre el empuje de las nuevas generaciones, que suben con más fuerza que nunca. Si mi impresión era la correcta, pocas posibilidades tenía Eugen Bischoff de renovar su contrato. Sólo le faltaba ahora la desgracia de Bergstein & Cía.
Todo esto lo recuerdo perfectamente. Y cuanto más claro conservo en mi memoria lo ocurrido aquel 26 de septiembre, tanto más incomprensible me resulta el hecho de que pueda situar a mediados de octubre el día en que entramos los tres en aquel inmueble de la Dominikanerbastei. Quizá sea el recuerdo de la hojarasca caída de los castaños sobre el camino de grava en el jardín, de las uvas maduras que los vendedores ofrecían desde sus puestos en las esquinas de las calles, o de la llegada del primer frío otoñal; puede que sea este cúmulo de recuerdos inconscientes que de algún modo relaciono con aquel día lo que me induce a la confusión. Es muy probable que sea eso. Pero lo cierto es que el 30 de septiembre fue la fecha en que todo concluyó. Así lo he podido constatar con la ayuda de las notas personales que conservo de aquellos días.
Así pues, aquel trágico espectro solamente duró del 26 al 30 de septiembre. Durante cinco días se prolongó la afanosa cacería, la persecución de aquel enemigo invisible, que no era ya ningún ser de carne y hueso sino una espantosa aparición surgida de siglos pasados. Pudimos encontrar un rastro de sangre y comenzamos a seguirlo. En silencio, sin hacer ningún ruido, se había abierto la puerta de los tiempos. Ninguno de nosotros sabía adónde iba a conducirnos aquel camino, y hoy, cuando pienso en ello, me parece como si hubiéramos recorrido a tientas, paso a paso, con esfuerzo, un largo y oscuro corredor en cuyo final nos esperaba un monstruo blandiendo su maza amenazadora. Y aquella maza cayó con un silbido dos, tres veces. Su último golpe fue para mí, que hubiera corrido la misma suerte que Eugen Bischoff y Solgrub si una mano salvadora no hubiera llegado justo a tiempo para devolverme a la vida.
¿Cuántas serán las víctimas que ese monstruo sangriento ha encontrado a lo largo de su camino por entre el espeso zarzal de los siglos, en su vagabundeo a través de los tiempos y los países más dispares? Ahora puedo mirar con otros ojos ciertos destinos del pasado. Tras la cubierta del libro he descubierto, entre las firmas de sus antiguos propietarios, un nombre medio borrado, casi ilegible. ¿Lo habré descifrado correctamente? ¿Es posible que también Heinrich von Kleist…? Pero no, no tiene ningún sentido hacer conjeturas de este tipo ni mezclar en ellas el nombre de los que han alcanzado la gloria. Nubes de niebla recubren su imagen. El pasado guarda silencio. Nunca surgirá una respuesta de la oscuridad.
Y todavía no he conseguido olvidarlo, no, todavía no lo he conseguido. Otra vez renacen desde lo más profundo de mi alma todas aquellas imágenes para acosarme día y noche. Aunque ahora, a Dios gracias, ya sólo son fantasmas incorpóreos, espectros cada vez más desdibujados y remotos. He conseguido que aquel nervio en mi cerebro se haya vuelto a dormir, pero su sueño todavía no es lo suficientemente profundo y a veces siento que me asalta un miedo repentino que me empuja hacia la ventana. Entonces es como si la espantosa luz del cielo se convirtiera en un tumulto de olas gigantes, y no soy capaz de darme cuenta de que es sólo la luz del sol lo que me deslumbra… ¡El sol, cubierto por el vapor de una neblina plateada, rodeado de nubes purpúreas, o solitario en medio del azul infinito del cielo! Luego, a mi alrededor aparecen tan sólo, mire adonde mire, los antiguos y ancestrales colores de este mundo terrenal. Nunca más, desde aquel día, he vuelto a ver un color tan terrible como aquel rojo cobrizo. Pero las sombras siguen ahí, y vuelven una y otra vez, me rodean, alargan hacia mí sus garras. ¿Debo creer que ya no me abandonarán nunca más?
¡Oh alma acosada! ¡Quién sabe! Quizás he conseguido conjurar para siempre la causa de todas mis angustias al haberla puesto por escrito. Mi historia está contada, convertida en un montón de hojas sueltas. Ahora ya puedo marcar una cruz sobre ella. ¿Qué más me queda por hacer? Nada, la aparto a un lado, como si fuera otro quien la hubiera vivido o como si hubiera nacido de otra mente; como si fuera otro quien la hubiera escrito, no yo.
Pero hay una segunda razón por la que me he decidido a escribir todo esto que tanto deseo borrar de mi memoria.
Solgrub destruyó poco antes de su muerte una hoja de pergamino manuscrita. Lo hizo para que, a partir de ese momento, nadie más pudiera caer en la tentación de convertirse en víctima de aquel horrendo engaño. ¿Pero quién puede asegurar que aquel pergamino era el único que contenía aquel engendro diabólico? ¿Acaso no es perfectamente posible que en cualquier rincón olvidado del mundo se encuentre una copia del texto de aquel organista florentino? Amarillenta, cubierta de polvo, de moho, roída por las ratas, enterrada bajo los cachivaches de cualquier chatarrero o escondida detrás de los infolios de alguna vieja biblioteca, o entre tapices, o cubierta de ejemplares del Corán en cualquier bazar de Erzincan, de Diyarbakir, de Jaipur… ¿Acaso no es posible que esté allí al acecho, ansiosa de resucitar, sedienta de nuevas víctimas?
Todos nosotros no somos más que imágenes fallidas ante la voluntad inmensa del Creador. Llevamos dentro un enemigo terrible y ni lo sospechamos. Permanece inmóvil, dormido, parece como si estuviera muerto. Sin embargo, ¡ay de nosotros si cobrara vida otra vez! Ojalá nunca jamás ningún otro ojo humano contemple aquel color que yo vi. Y que Dios se apiade de mí, porque yo soy de los que lo vieron.
Es por esta razón que he querido escribir mi historia. Tal como ahora la tengo ante mí, como un montón de hojas sueltas, sé muy bien que no tiene aún ningún comienzo.
Así pues, ¿cómo empezó todo? Me encontraba en casa, sentado en mi escritorio, con la pipa entre los dientes y hojeando un libro. Entonces llegó el doctor Gorski.
Doctor Eduard Gorski, Caballero von Gorski. Fue un hombre poco conocido en vida, fuera, claro está, de un reducido grupo de especialistas. Sólo después de su muerte le llegó la fama. Acabó sus días en Bosnia, aquejado de una enfermedad infecciosa que había convertido en el objeto de sus investigaciones.
Todavía hoy creo verlo ante mí: con su figura algo contrahecha, mal afeitado y vestido de manera descuidada, con la corbata torcida y tapándose la nariz con el índice y el pulgar.
—¡Otra vez esta condenada pipa! —rugió al entrar—. ¿No puede usted vivir sin ella? ¡Qué humo más espantoso! Para que lo sepa, se nota desde la calle.
—Es el olor que hacen las estaciones de ferrocarril en el extranjero. A mí me gusta —le respondí al tiempo que me levantaba para ir a saludarlo.
—¡Al diablo! —tronó—. ¿Dónde tiene su violín? Vamos a tocar a casa de Eugen Bischoff, tengo el encargo de llevarle conmigo.
Lo miré sorprendido.
—¿No ha leído usted hoy los periódicos? —le pregunté.
—¡Ah! ¿De modo que también usted se ha enterado? Al parecer lo sabe todo el mundo menos el propio Eugen Bischoff, que no tiene ni idea. Un mal asunto. Me imagino que quieren ocultárselo para no agravar más las preocupaciones que tiene con su director en el teatro. Hasta que no haya pasado lo primero, nada debe saber de lo otro. Debería haber visto a Dina: parece su ángel protector montando guardia a su lado. Venga, barón, acompáñeme. Creo que cualquier forma de distracción y esparcimiento será bien recibida en aquella casa.
Ardía de deseos por ver a Dina, pero debía guardar prudencia. Hice como si todavía estuviera indeciso, como si quisiera pensármelo un momento.
…