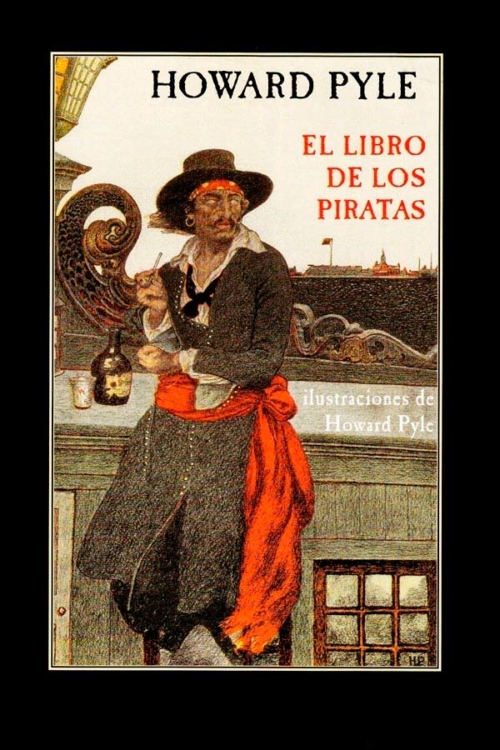Resumen del libro:
Ficción, realidad y fantasía sobre los Bucaneros, Piratas y Maroneros que poblaron el Mar de las Antillas Español, a partir de los escritos y pinturas de Howard Pyle.
Capítulo I
BUCANEROS Y MARONEROS DEL CARIBE ESPAÑOL
Justo encima de las costas noroccidentales de la vieja Isla de La Española —el Santo Domingo de nuestros días— y separada de ellas por un estrecho canal de unos ocho o nueve kilómetros de ancho, se halla una pequeña y extraña isla conocida, a causa de su remoto parecido con semejante animal, por el nombre de Tortuga de Mar, o galápago de mar. Apenas tiene treinta y dos kilómetros de largo por once o doce de ancho; no es más que un simple grano de arena, y, si se mira su situación en un mapa, la cabeza de un alfiler basta por sí sola para ocultarla por completo; y sin embargo, desde esa mota de polvo, como desde el núcleo de una hoguera, surgió una llama ardiente de crueldad, salvajismo y codicia que se extendió por todo el mundo y sembró de terror y muerte las Indias Occidentales españolas, desde San Agustín a la Isla de Trinidad y desde Panamá a las costas del Perú.
Hacia la mitad del siglo XVII, ciertos aventureros franceses abandonaron la isla fortificada de San Cristóbal, haciéndose a la mar en botes y embarcaciones ligeras, y se dirigieron hacia poniente en busca de nuevas islas. Llegados a La Española avistaron en ella «abundantes encantos», tomaron tierra y exploraron la región, encontrando gran cantidad de vacas salvajes, caballos y cerdos.
Las naves que iban de regreso a Europa desde las Indias Occidentales necesitaban vituallas, y la comida, especialmente la carne, era un bien escaso en las islas del Caribe español; había un gran negocio en auge, con provechosos beneficios, en el salado y secado de la carne de vaca y cerdo para luego ser vendida a los barcos que regresaban al continente.
Las costas al norte y oeste de La Española, que se abren a la parte oriental del viejo Estrecho de las Bahamas, entre la isla de Cuba y los grandes Bancos de las Bahamas, se encuentran en medio de la ruta principal. Aquellos pioneros franceses en seguida se dieron cuenta de la doble ventaja que podían obtener gracias al ganado salvaje que a ellos no les costaba nada y a un mercado de carne que estaba en pleno auge. Así que empezaron a llegar en lanchas y barquichuelos, como una plaga de mosquitos, y colonizaron la parte más occidental de la isla. Se establecieron en esa zona, repartiendo su tiempo entre la caza del ganado y el bucaneo de la carne, y el despilfarro de sus magras ganancias en salvajes orgías, las cuales nunca escaseaban en las Indias Occidentales españolas.
Al principio los españoles no prestaron mucha atención a los escasos exploradores de origen francés que embarrancaban sus botes y canoas en la arena de la playa, y que cazaban uno o dos bueyes para mantener juntos cuerpo y espíritu; pero cuando aquellos escasos viajeros empezaron a convertirse en docenas, y las docenas en veintenas, y las veintenas en cientos, entonces la cosa cambió drásticamente y los pobladores originales comenzaron a murmurar y quejarse cada vez más encolerizados.
Pero los despreocupados bucaneros no se dieron cuenta, lo único que les preocupaba era la ausencia en la isla principal de un lugar más adecuado para que los barcos fondearan.
Este problema fue finalmente solucionado gracias a una partida de exploradores que se aventuraron a atravesar el estrecho canal que separaba la isla principal de la Tortuga. Allí descubrieron exactamente lo que necesitaban: un buen puerto natural que se abría justo en la unión del Canal de Barlovento con el viejo Canal de las Bahamas, un lugar de paso por el que las cuatro quintas partes de todo el comercio de las Indias españolas debía pasar justo delante de sus barbas.
En la isla moraban unos pocos españoles, pero eran gentes tranquilas y predispuestas a hacer amistad con los forasteros; pero cuando cada vez más y más franceses continuaron cruzando el estrecho canal, invadiendo la Tortuga y convirtiéndola en un enorme almacén de la carne que cazaban en la isla vecina, entonces los españoles comenzaron a inquietarse por todo aquel asunto, de la misma forma que ya les había sucedido en la isla principal.
Y de esta forma, un buen día, media docena de barcazas cargadas de españoles armados hasta los dientes, tomaron tierra en la parte opuesta de la Tortuga y pusieron en fuga a los franceses que se ocultaron despavoridos en los bosques y peñascos como si fueran una nube de mosquitos que se dispersa ante las ráfagas de vientos tormentosos. Aquella noche los españoles bebieron hasta emborracharse salvajemente, quedándose roncos de tanto gritar por su victoria, mientras que los franceses remaban hoscamente en sus embarcaciones de vuelta a la isla principal, y la Tortuga fue de nuevo posesión española.
Pero los españoles no quedaron satisfechos con un triunfo tan insignificante como era el de limpiar la Isla Tortuga de los nauseabundos extranjeros; seguidamente se dirigieron a La Española, enardecidos por su fácil victoria, con la intención de echar a todos los franceses que allí permanecían y no dejar en sus tierras ni un solo bucanero. Al principio fue muy fácil ya que los cazadores franceses vagaban solos por los bosques, acompañados únicamente por sus perros medio salvajes, de tal forma que, cuando se encontraban con dos o tres españoles que iban juntos, el francés casi nunca se aventuraba a salir de los bosques de nuevo, pues incluso su lugar de descanso estaba perdido.
Sin embargo, esta victoria tan rápida y fácil pronto se volvió en contra de los españoles, ya que los bucaneros se vieron obligados a unirse unos con otros en busca de protección, y de esta manera creció una extraña unión entre estos hombres sin ley, una unión tan próxima, tan fuerte, que difícilmente puede ser comparada con otra que no sea la del esposo con su mujer. Cuando dos de ellos se hacían compañeros, tomaban nota de sus posesiones y firmaban el documento por ambas partes, hacían un lote único con todas sus pertenencias y marchaban a los bosques para inventariar sus fortunas; era como si se tratara de una sola persona; de día vivían juntos, de noche dormían juntos; si uno sufría, el otro también; si uno ganaba, el otro también ganaba. La única cosa que conseguía separarles era la muerte, y el superviviente heredaba todos los bienes que el otro dejaba. Y de esta forma se consiguió algo más en contra del cazador bucanero español, ya que la unión de dos bucaneros temerarios, de vista aguda y presteza de ánimo, equivalía a casi media docena de isleños españoles.
Poco a poco, mientras los franceses se iban organizando cada vez mejor en aras de la autoprotección, comenzaron a tomar la iniciativa. Regresaron a la Isla Tortuga y entonces les tocó el turno a los españoles, que fueron cazados como sabandijas mientras los franceses proclamaban su victoria.
Una vez que se hubieron establecido firmemente, fue enviado un gobernador francés a la Tortuga, un tal M. le Passeur, desde la isla San Cristóbal; se hizo fortificar la Tortuga y los colonizadores, principalmente hombres de dudosa fama y mujeres sobre cuya ocupación ya no quedaba ninguna duda, comenzaron a invadir la isla, ya que de todos es sabido que a los bucaneros tanto les daba un doblón como una judía de Lima, de tal forma que el lugar se convirtió en burdel y tienda de licores, todo con el objeto de recolectar su dorada cosecha, y la isla quedó en manos de Francia.
Hasta ahora los habitantes de la Tortuga se conformaban con ganar todo lo posible a costa de los navíos que hacían el camino de regreso a casa, pero siempre por los canales del comercio legítimo. Fue a Pierre el Grande a quien le estaba reservado introducir la piratería como medio para conseguir con mayor rapidez y facilidad las ganancias que antes se obtenían con trueques medianamente honestos.
Reuniendo otros veintiocho espíritus tan fuertes y temerarios como él mismo, se hizo arriesgadamente a la mar en un bote que apenas daba para llevar a toda su tripulación, y bajando por el Canal de Barlovento hacia el Mar Caribe se puso al acecho de una presa que compensara todos los riesgos de su empresa.
Al principio la suerte fue esquiva con ellos; sus provisiones de agua comenzaron a escasear y seguían sin ver nada más allá del hambre o un regreso humillante. Y entonces avistaron un navío español que pertenecía a una «flota» y que había quedado un poco separado de sus consortes.
La embarcación en la cual los bucaneros remaban con esfuerzo podía haber servido, quizá, como bote salvavidas del gran navío; los españoles les superaban en número a razón de tres para uno, y Pierre y sus hombres tan sólo estaban armados con pistolas y cuchillos; sin embargo aquélla era su única oportunidad y decidieron tomar el navío español o morir en el intento. Cayeron sobre los españoles cobijados por las brumas nocturnas y después de ordenar al último que barrenase su embarcación una vez hubiesen salido todos, subieron como un enjambre de hormigas por el costado de la desprevenida nave y se desperdigaron por sus cubiertas como un torrente, la pistola en una mano y el cuchillo en la otra. Un grupo corrió hacia la santabárbara para asegurar las armas y municiones, disparando y dando tajos a todo aquel que ofreciera resistencia o se cruzara en su camino; el resto se precipitó tras los pasos de Pierre el Grande hacia la cabina principal, en donde encontraron al capitán que estaba jugando a las cartas con unos compañeros; Pierre le puso la pistola en el pecho y le exigió que le entregara el barco. Los españoles no tuvieron otra opción que rendirse o morir. Y de esta manera se consiguió una presa tan importante.
…