El Libro de los Baltimore
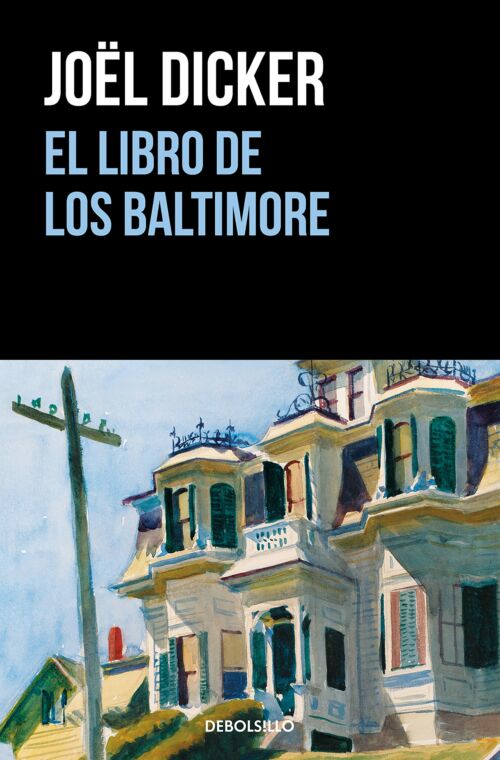
Resumen del libro: "El Libro de los Baltimore" de Joël Dicker
«Si encontráis este libro, por favor, leedlo. Querría que alguien supiera la historia de los Goldman-de-Baltimore.»
Hasta que tuvo lugar el Drama existían dos ramas de la familia Goldman: los Goldman de Baltimore y los Goldman de Montclair. Los Montclair, de los que forma parte Marcus Goldman, autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert, es una familia de clase media que vive en una pequeña casa en el estado de Nueva Jersey. Los Baltimore, prósperos y a los que la suerte siempre ha sonreído, habitan una lujosa mansión en un barrio de la alta sociedad de Baltimore.
Ocho años después del Drama, Marcus Goldman pone el pasado bajo la lupa en busca de la verdad sobre el ocaso de la familia. Entre los recuerdos de su juventud revive la fascinación que sintió desde niño por los Baltimore, que encarnaban la América patricia con sus vacaciones en Miami y en los Hamptons y sus colegios elitistas. Con el paso de los años la brillante pátina de los Baltimore se desvanece al tiempo que el Drama se va perfilando. Hasta el día en el que todo cambia para siempre.
Prólogo
Domingo 24 de octubre de 2004
UN MES ANTES DEL DRAMA
Mañana ingresa en la cárcel mi primo Woody. Va a pasar allí los próximos cinco años de su vida.
Por la carretera que lleva del aeropuerto de Baltimore a Oak Park, el barrio de su infancia, adonde voy para acompañarlo en su último día de libertad, me lo imagino ya presentándose ante las verjas del impresionante penal de Cheshire, en Connecticut.
Pasamos el día con él en casa de mi tío Saul, donde fuimos tan felices. Están Hillel y Alexandra, y juntos volvemos a formar, durante unas pocas horas, aquel cuarteto maravilloso que fuimos. Ahora mismo no tengo ni idea de la incidencia que tendrá este día en nuestras vidas.
Dos días después, recibo una llamada de mi tío Saul.
—¿Marcus? Soy Tío Saul.
—Hola, Tío Saul, ¿cómo es…?
No me deja hablar.
—Atiende, Marcus: necesito que vengas ahora mismo a Baltimore. Sin hacer preguntas. Ha pasado algo grave.
Cuelga. Primero pienso que se ha cortado la comunicación y vuelvo a llamar acto seguido: no lo coge. Insisto y acaba por descolgar y me dice de un tirón:
—Ven a Baltimore.
Y vuelve a colgar.
Si encontráis este libro, por favor, leedlo.
Querría que alguien supiera la historia de los Goldman-de-Baltimore.
Primera parte
EL LIBRO DE LA JUVENTUD PERDIDA
(1989-1997)
1.
Soy el escritor.
Así es como me llama todo el mundo. Mis amigos, mis padres, mi familia e incluso aquellos a quienes no conozco pero que sí me reconocen a mí en un lugar público y me dicen: «¿No será usted el escritor…?». Soy el escritor, es mi identidad.
La gente piensa que, en nuestra calidad de escritores, llevamos una vida más bien sosegada. Hace poco, uno de mis amigos, que se estaba quejando de lo largos que eran los trayectos cotidianos entre su casa y la oficina, acabó por decirme, una vez más:
—En el fondo, tú te levantas por las mañanas, te sientas detrás de la mesa y escribes. Y ya está.
No le contesté nada, demasiado deprimido desde luego al darme cuenta de hasta qué punto consistía mi trabajo, en la imaginería colectiva, en no hacer nada. La gente piensa que uno no pega palo al agua, pero resulta que es precisamente cuando no haces nada cuando más trabajas.
Escribir un libro es como montar un campamento de vacaciones. La vida de uno, que suele ser solitaria y tranquila, te la dejan manga por hombro un montón de personajes que llegan un día sin avisar y te ponen patas arriba la existencia. Llegan una mañana, subidos a un autocar del que se bajan metiendo bulla, entusiasmados con el papel que les ha correspondido. Y tienes que apañarte con lo que hay, tienes que ocuparte de ellos, tienes que darles de comer, tienes que alojarlos. Eres responsable de todo. Porque eres el escritor.
Esta historia empezó en el mes de febrero de 2012, cuando me marché de Nueva York para irme a escribir mi nueva novela en la casa que acababa de comprar en Boca Ratón, en Florida. La había adquirido tres meses antes con el dinero de la cesión de los derechos cinematográficos de mi último libro y, sin contar unos cuantos viajes rápidos de ida y vuelta para amueblarla en diciembre y enero, era la primera vez que iba a pasar una temporada en ella. Era una casa espaciosa, llena de ventanales, que tenía delante un lago muy del agrado de los paseantes. Estaba en un barrio muy tranquilo y con mucha vegetación en el que vivían sobre todo jubilados acomodados entre los que yo desentonaba. Tenía la mitad de años que ellos, pero si había escogido ese lugar era precisamente por su absoluta quietud. Era el sitio que necesitaba para escribir.
A diferencia de mis anteriores estancias, que habían sido muy breves, en esta ocasión tenía mucho tiempo por delante y me fui a Florida en coche. Las mil doscientas millas del viaje no me asustaban en absoluto: en los años anteriores había hecho incontables veces ese trayecto desde Nueva York para ir a ver a mi tío, Saul Goldman, que se había afincado en los arrabales de Miami después del Drama que le había sucedido a su familia. Me sabía el camino de memoria.
Salí de Nueva York, con una fina capa de nieve y el termómetro marcando diez grados bajo cero, y llegué a Boca Ratón dos días después en plena tibieza del invierno tropical. Al volver a encontrarme con ese escenario familiar de sol y palmeras, no podía por menos de acordarme de Tío Saul. Lo echaba muchísimo de menos. Caí en la cuenta de cuánto lo añoraba en el momento de salir de la autopista para ir a Boca Ratón: habría querido seguir para llegar hasta Miami y volver a verlo. Tanto fue así que llegué a preguntarme si mis anteriores estancias en la zona habían sido realmente por el asunto de los muebles o más bien una manera de restablecer las relaciones con Florida. Sin mi tío, nada era lo mismo.
Mi vecino más próximo en Boca Ratón era un septuagenario simpático, Leonard Horowitz, una antigua eminencia de Harvard en Derecho Constitucional, que pasaba los inviernos en Florida y se dedicaba, desde el fallecimiento de su mujer, a escribir un libro que no conseguía empezar. La primera vez que coincidí con él fue el día en que compré la casa. Llamó a mi puerta con un lote de cervezas para darme la bienvenida y enseguida congeniamos. Desde aquel día tomó la costumbre de entrar a saludarme cada vez que pasaba yo por allí. No tardamos en entablar amistad.
Le gustaba mi compañía y creo que se alegraba cuando me veía llegar para quedarme cierto tiempo. Cuando le dije que había ido a escribir mi siguiente novela, me habló en el acto de la suya. Ponía mucho empeño en ello, pero le costaba avanzar con la historia. Llevaba siempre consigo un cuaderno grande de espiral en el que había puesto con rotulador Cuaderno n.º 1, dando a entender que iba a haber más. Lo veía siempre con las narices metidas en él: desde por la mañana en la terraza de su casa o sentado a la mesa de la cocina; lo vi varias veces en una mesa de un café céntrico, concentrado en su texto. Él, en cambio, me veía pasearme, nadar en el lago, ir a la playa, salir a correr. Por la noche llamaba a mi puerta con unas cervezas frías. Nos las tomábamos en mi terraza, jugando al ajedrez y oyendo música. A nuestra espalda, el paisaje sublime del lago y de las palmeras, sonrosadas por el sol poniente. Entre dos movimientos, me preguntaba siempre, sin apartar la vista del tablero:
—¿Qué tal va su libro, Marcus?
—Va avanzando, Leo. Va avanzando.
Llevaba allí dos semanas cuando una noche, en el instante en que me iba a comer la torre, se paró en seco y me dijo con tono repentinamente irritado:
—¿No había venido para escribir su nueva novela?
—Sí. ¿Por qué?
—Porque no da usted palo al agua y me pone de los nervios.
—¿Y qué le hace pensar que no hago nada?
—¡Si es que lo veo! Se pasa el día pensando en las musarañas, haciendo deporte, mirando pasar las nubes. Tengo setenta y ocho años: debería ser yo quien anduviera vegetando como hace usted, mientras que usted, que apenas si pasa de los treinta, debería estar matándose a trabajar.
—¿Qué es lo que lo pone de verdad de los nervios, Leo? ¿Mi libro o el suyo?
Había dado en el clavo. Se apaciguó:
—Solo quería saber cómo se organiza. Mi novela no avanza. Tengo curiosidad por saber cómo trabaja usted.
—Me siento en esta terraza y pienso. Y, créame, no es poco trabajo. Usted escribe para tener la cabeza en algo. Es diferente.
Adelantó el caballo y me amenazó el rey.
—¿No podría darme una buena idea para ambientar una novela?
—Es imposible.
—¿Por qué?
—Porque tiene que salir de usted.
—En cualquier caso, evite mencionar Boca Ratón en su libro, se lo ruego. Lo que me faltaba: tener aquí a todos sus lectores de plantón para ver dónde vive.
Con una sonrisa, añadí:
—La idea no hay que buscarla, Leo. La idea acude a uno. La idea es un acontecimiento que puede ocurrir en cualquier segundo.
¿Cómo iba a imaginarme que eso era exactamente lo que iba a suceder en el mismo instante en que estaba diciendo esas palabras? Vi, a la orilla del lago, la silueta de un perro que andaba vagabundeando. Cuerpo musculoso pero delgado, orejas puntiagudas y el hocico metido en la hierba. No había ningún paseante por las inmediaciones.
—Parece que ese perro está solo —dije.
Horowitz alzó la cabeza y miró al animal vagabundo.
—Por aquí no hay perros que anden errantes —declaró.
—No he dicho que anduviera errante. He dicho que iba de paseo solo.
Me gustan muchísimo los perros. Me levanté de la silla, hice altavoz con las manos y silbé para que viniera. El perro enderezó las orejas. Volví a silbar y vino.
—Está usted loco —refunfuñó Leo—. ¿Cómo sabe que ese perro no tiene la rabia? Le toca mover.
—No lo sé —repuse, adelantando distraídamente la torre.
Horowitz me comió la reina para castigar mi insolencia.
El perro llegó a la altura de la terraza. Me acuclillé a su lado. Era un macho bastante grande, con el pelo oscuro, un antifaz negro en los ojos y bigotes largos, de foca. Me arrimó la cabeza y lo acaricié. Parecía muy manso. Noté de inmediato que nacía un vínculo entre ambos, como un flechazo, y los que entienden de perros saben a qué me refiero. No llevaba collar, nada que pudiera identificarlo.
—¿Había visto antes a este perro? —le pregunté a Leo.
—Nunca.
El perro, tras pasarle revista a la terraza, se marchó otra vez, sin que consiguiera retenerlo, y desapareció entre unas palmeras y unos matorrales.
—Parece que sabe dónde va —me dijo Horowitz—. Seguramente es el perro de algún vecino.
Hacía mucho bochorno esa noche. Cuando se fue Leo, se intuía, pese a la oscuridad, un cielo amenazador. No tardó en estallar una fuerte tormenta que proyectó relámpagos impresionantes en la otra orilla del lago antes de que las nubes se rasgasen y soltaran una lluvia torrencial. Alrededor de la medianoche, cuando estaba leyendo en el salón, oí unos ladridos que venían de la terraza. Fui a ver lo que sucedía y por la puerta acristalada vi al perro, con el pelo chorreando y aspecto muy infeliz. Le abrí y se coló en el acto en casa. Me miró con una expresión de lo más suplicante.
—Está bien, puedes quedarte —le dije.
Le di de beber y de comer en dos escudillas que improvisé con unas cazuelas, me senté a su lado para secarlo con una toalla y miramos chorrear la lluvia por los cristales.
Pasó la noche en casa. Cuando me desperté por la mañana me lo encontré tranquilamente dormido en las baldosas de la cocina. Le fabriqué una correa con un cordel, lo que no pasaba de ser una precaución, porque me seguía, muy formal, y nos fuimos a buscar a su amo.
Leo estaba tomándose el café en el porche de su casa, con el Cuaderno n.º 1 abierto ante sí por una página desesperadamente en blanco.
—¿Qué está haciendo con ese perro, Marcus? —me preguntó cuando me vio subiendo al perro al maletero del coche.
—Estaba en mi terraza esta noche. Con la tormenta que había, lo metí en casa. Creo que se ha perdido.
—¿Y dónde va?
—A poner un anuncio en el supermercado.
—En realidad, no trabaja nunca.
—Ahora mismo estoy trabajando.
—Bueno, pues no se pase, muchacho.
—Se lo prometo.
Tras poner un anuncio en los dos supermercados más cercanos, fui a dar una vuelta con el perro por la calle principal de Boca Ratón con la esperanza de que alguien lo reconociera. Todo inútil. Acabé por ir a la comisaría, donde me encaminaron a una consulta veterinaria. Los perros llevan a veces un chip identificativo que permite localizar al dueño. No era tal el caso y el veterinario fue incapaz de ayudarme. Me propuso enviar el perro a la perrera, cosa a la que me negué, y volví a casa junto a mi nuevo compañero, que era, debo decir, pese a su tamaño imponente, particularmente manso y dócil.
Leo estaba acechando mi regreso en el porche de su casa. Cuando me vio llegar, se abalanzó a mi encuentro enarbolando unas páginas que acababa de imprimir. Había descubierto hacía poco la magia del motor de búsqueda de Google y tecleaba a mansalva las preguntas que le pasaban por la cabeza. La magia de los algoritmos le causaba un efecto particular a ese profesor de universidad que se había pasado buena parte de su vida en las bibliotecas buscando referencias.
—He hecho una somera investigación —me dijo como si acabase de resolver el caso Kennedy, alargándome las decenas de páginas que iban a costarme, a no mucho tardar, el tener que ayudarle a cambiar el cartucho de tinta de la impresora.
—¿Y qué ha descubierto, profesor Horowitz?
—Los perros siempre encuentran su casa. Los hay que recorren miles de millas para volver al hogar.
Leo puso cara de anciano sabio:
—Siga al perro, en vez de obligarlo a seguirle a usted. Él sabe dónde va y usted, no.
Mi vecino no andaba equivocado. Decidí soltar la cuerda que le servía de correa al perro y dejarlo andar a su aire. Se fue al trote primero por las inmediaciones del lago y, después, por un camino peatonal. Cruzamos un campo de golf y llegamos a otro barrio residencial que no conocía, a la orilla de un brazo de mar. El perro fue por la carretera, torció dos veces a la derecha y por fin se detuvo ante una verja de entrada tras la cual vi una casa espléndida. Se sentó y ladró. Llamé al interfono. Me contestó una voz de mujer y le comuniqué que había encontrado a su perro. Se abrió la verja y el perro echó a correr hacia la casa, visiblemente feliz de volver al hogar.
Fui detrás de él. Apareció una mujer en las escaleras de la fachada y el perro se abalanzó en el acto hacia ella en un arrebato de alegría. Oí a la mujer llamarlo por su nombre. «Duke.» Los dos se hicieron la mar de arrumacos y yo me acerqué más. Luego, ella levantó la cabeza y me quedé estupefacto.
—¿Alexandra? —articulé por fin.
—¿Marcus?
Ella tampoco se lo podía creer.
Poco más de siete años después del Drama que nos había separado, volvía a encontrarla. Abrió los ojos como platos y repitió, dando voces de pronto:
—Marcus, ¿eres tú?
Me quedé quieto, aturdido.
Se me acercó corriendo.
—¡Marcus!
En un impulso de cariño espontáneo, me cogió la cara con las manos. Como si ella tampoco se lo creyera y quisiera asegurarse de que todo aquello era real. Yo no conseguía decir ni palabra.
—Marcus —dijo ella—, no puedo creer que seas tú.
*
Tendría que haber vivido en una cueva para no haber oído hablar, inevitablemente, de Alexandra Neville, la cantante y música más conocida de los últimos años. Era el ídolo que la nación llevaba mucho tiempo esperando, la que había enderezado la industria discográfica. De sus tres álbumes se habían vendido veinte millones de discos; por segundo año consecutivo estaba entre las personalidades más influyentes elegidas por la revista Time y se le calculaba una fortuna personal de ciento cincuenta millones de dólares. El público la adoraba y la crítica la adulaba. Les gustaba a los más jóvenes y les gustaba a los más viejos. A todo el mundo le gustaba, hasta tal punto que me parecía que Estados Unidos solo sabía ya esas cuatro sílabas, que repetía rítmicamente con cariño y fervor. ¡A-lex-an-dra!
Vivía en pareja con un jugador de hockey oriundo de Canadá, Kevin Legendre, que precisamente salió detrás de ella.
—¡Ha encontrado usted a Duke! ¡Llevábamos buscándolo desde ayer! Alex estaba fuera de sí. ¡Gracias!
Me tendió la mano para saludarme. Vi cómo se le contraía el bíceps mientras me trituraba las falanges. Solo había visto a Kevin en los tabloides, que no se cansaban de comentar su relación con Alexandra. Era insolentemente guapo. Más aun que en las fotos. Estuvo mirándome un ratito con cara de curiosidad y me dijo:
—Lo conozco, ¿verdad?
—Me llamo Marcus. Marcus Goldman.
—El escritor, ¿no?
—Eso mismo.
—He leído su último libro. Me recomendó Alexandra que lo leyera, le gusta mucho lo que escribe usted.
Yo no podía creerme aquella situación. Acababa de reencontrarme con Alexandra, en casa de su novio. Kevin, que no se había dado cuenta de lo que sucedía, me propuso que me quedase a cenar y acepté muy gustoso.
Hicimos a la parrilla unos filetes enormes en una barbacoa gigantesca que había en la terraza. Yo no estaba al tanto de los últimos avances de la carrera de Kevin: creía que seguía siendo defensa en los Depredadores de Nashville, pero lo había fichado el equipo de los Panteras de Florida en los traspasos estivales. Aquella casa era suya. Ahora vivía en Boca Ratón y Alexandra había aprovechado una pausa en la grabación de su último disco para ir a verlo.
Hasta el final de la cena no cayó Kevin en la cuenta de que Alexandra y yo nos conocíamos muy bien.
—¿Eres de Nueva York? —me preguntó.
—Sí. Vivo allí.
—¿Qué te trae por Florida?
—Me he acostumbrado a venir por aquí desde hace unos años. Mi tío vivía en Coconut Grove y yo iba mucho a verlo. Acabo de comprar una casa en Boca Ratón, cerca de aquí. Quería un sitio tranquilo para escribir.
—¿Qué tal tu tío? —preguntó Alexandra—. No sabía que se había ido de Baltimore.
Eludí la pregunta y me limité a responder:
—Se fue de Baltimore después del Drama.
Kevin nos apuntó con el tenedor sin darse cuenta siquiera.
—¿Son imaginaciones mías o vosotros ya os conocéis? —preguntó.
—Viví unos cuantos años en Baltimore —explicó Alexandra.
—Y parte de mi familia vivía en Baltimore —proseguí yo—. Mi tío, precisamente, con su mujer y mis primos. Vivían en el mismo barrio que Alexandra y su familia.
A Alexandra le pareció oportuno no entrar en más detalles y cambiamos de tema. Después de cenar, como había ido a pie, me propuso llevarme a casa.
A solas con ella en el coche, noté perfectamente que estábamos incómodos. Al final solté:
—Hay que ver qué cosas. Tenía que presentarse tu perro en mi casa…
—Se escapa muchas veces —me contestó.
Tuve el mal gusto de querer bromear.
—A lo mejor no le gusta Kevin.
—No empieces, Marcus.
Tenía un tono cortante.
—No seas así, Alex…
—¿Que no sea cómo?
—Sabes muy bien a qué me refiero.
Se paró en seco en plena carretera y clavó los ojos en los míos.
—¿Por qué me hiciste eso, Marcus?
Me costó sostenerle la mirada. Exclamó:
—¡Me abandonaste!
—Lo siento mucho. Tenía mis razones.
—¿Tus razones? ¡No tenías ninguna razón para mandarlo todo a la mierda!
—Alexandra… ¡Se murieron!
—¿Y qué? ¿Tengo yo la culpa?
—No —contesté—. Lo lamento. Lo lamento todo.
Hubo un silencio denso. Las únicas palabras que dije fueron para guiarla hasta mi casa. Cuando la tuvimos delante, me dijo:
—Gracias por lo de Duke.
—Me gustaría volver a verte.
—Creo que es mejor que se quede aquí la cosa. No vuelvas, Marcus.
—¿A casa de Kevin?
—A mi vida. No vuelvas a mi vida, por favor.
Se fue.
No me sentía con ánimos para entrar en casa. Tenía las llaves del coche en el bolsillo y decidí ir a dar una vuelta. Fui hasta Miami y, sin pensarlo, crucé la ciudad hasta el barrio tranquilo de Coconut Grove y aparqué delante de la casa de mi tío. Fuera hacía bueno y salí del coche. Apoyé la espalda en la carrocería y me quedé mucho rato mirando la casa. Me daba la impresión de que mi tío Saul estaba allí, de que podía sentir su presencia. Me apetecía volver a verlo y solo había una forma de conseguirlo. Escribirle.
*
Saul Goldman era el hermano de mi padre. Antes del Drama, antes de los acontecimientos que me dispongo a narraros, era, por usar las palabras de mis abuelos, «un hombre muy importante». Un abogado que dirigía uno de los bufetes con mejor reputación de Baltimore, y su experiencia lo había llevado a intervenir en causas famosas en todo Maryland. El caso Dominic Pernell, fue él. El caso Ciudad de Baltimore contra Morris, fue él. El caso de las ventas ilegales de Sunridge, fue él. En Baltimore lo conocía todo el mundo. Salía en los periódicos y en la televisión y me acuerdo de cómo, hace tiempo, todo eso me parecía muy impresionante. Se había casado con su amor de juventud, la que se había convertido para mí en Tía Anita. Era para mis ojos infantiles la más hermosa de las mujeres y la más dulce de las madres. Era médica y una de las eminencias del Servicio de Oncología del hospital Johns Hopkins, uno de los más conocidos del país. Habían tenido un hijo maravilloso, Hillel, un muchacho bondadoso y dotado de una inteligencia tremendamente superior que tenía mi misma edad, con una diferencia de pocos meses, y con quien tenía yo una relación fraternal.
Los mejores momentos de mi juventud fueron los que pasé con ellos y, durante mucho tiempo, solo con recordar su nombre me volvía loco de orgullo y de alegría. Me habían parecido superiores a todas las familias a las que había podido conocer hasta entonces, a todas las personas con quienes había podido coincidir: más felices, más logrados, más ambiciosos, más respetados. Durante mucho tiempo la vida me dio la razón. Eran seres de una dimensión diferente. Me fascinaba la facilidad con la que iban por la vida, me deslumbraba su resplandor, me subyugaba su soltura. Admiraba su porte, sus bienes, su posición social. Su casa inmensa, sus coches de lujo, su residencia de verano en los Hamptons, su piso en Miami, sus tradicionales vacaciones para esquiar en marzo en Whistler, en la Columbia Británica. Su sencillez, su felicidad. Lo cariñosos que eran conmigo. Esa superioridad suya tan magnífica por la que se los admiraba espontáneamente. No causaban envidia; eran demasiado inigualables para que nadie los envidiase. Los habían bendecido los dioses. Durante mucho tiempo, creí que nunca les pasaría nada. Durante mucho tiempo, creí que serían eternos.
…
Joël Dicker. Escritor suizo, Joël Dicker estudió Drama en París, pero volvió a Suiza donde estudió Derecho en la Universidad de Ginebra. Dicker ha desarrollado su carrera en lengua francesa, siendo ganador de premios como el Goncourt des Lycéens, el Lire o el Grand Prix de la Academia Francesa.
Dicker se dio a conocer al ganar el Prix des Ecrivains Genevois, un premio destinado a destacar manuscritos sin publicar. Tras este éxito, su primera novela, Los últimos días de nuestros padres, fue publicada en Francia. Pocos meses después se publicó también La verdad sobre el caso Harry Quebert, que se convirtió en todo un fenómeno de ventas a nivel internacional.
Su obra ha sido traducida a más de treinta idiomas y con La verdad sobre el caso Harry Quebert inició su andadura en el mercado en castellano.