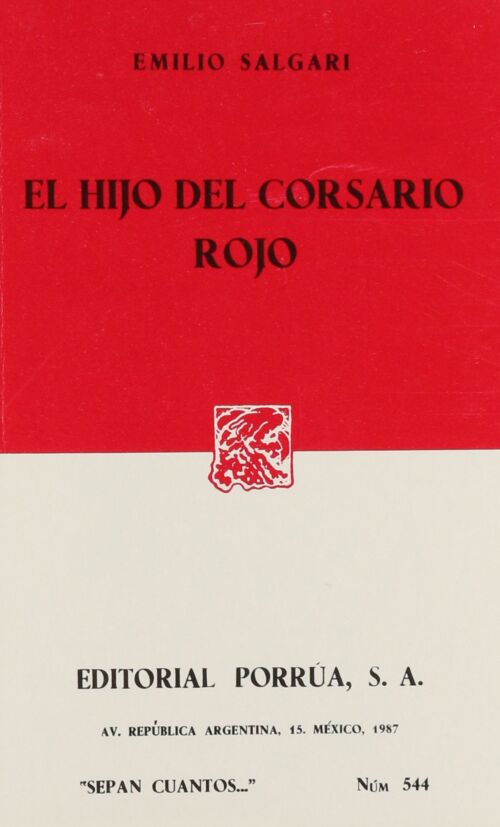Resumen del libro:
El conde de Ventimiglia parte para el Golfo de México para encontrar a su hermana desaparecida desde niña, la cual se encuentra en las manos del Marqués de Montelimar, el hombre que envió a la muerte a su propio padre, el Corsario Rojo. Cruzar la espada con los peores bribones será el precio a pagar para encontrar a la muchacha y vengar al Corsario Rojo…
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
LA MARQUESA DE MONTELIMAR
—¡El señor conde de Miranda!
Este nombre, pronunciado en alta voz por un esclavo galoneado, vestido de seda azul con grandes flores amarillas, y de piel negra como el carbón, produjo impresión profunda entre los innumerables invitados que llenaban las magníficas estancias de la marquesa de Montelimar, la bella, celebrada por todos los aventureros y por todos los oficiales de mar y de tierra de Santo Domingo.
El baile, animadísimo hasta aquel momento, interrumpióse de pronto, porque caballeros y damas precipitáronse casi hacia la puerta del salón grande, como atraídos por irresistible curiosidad de ver de cerca a aquel conde, que según decían había hecho volver la cabeza a mucha gente en las pocas horas que se dejó ver en las calles de la capital de Santo Domingo.
Apenas el criado negro levantó la rica cortina de damasco con ancha franja de oro, apareció el personaje anunciado.
Era un arrogante joven de veintiocho a treinta años, de estatura más bien alta, continente elegantísimo, que denunciaba al gran señor, ojos negros y ardientes, bigotes negros rizados hacia arriba, y piel blanquísima, cosa bastante extraña en un comandante de fragata, acostumbrado a navegar bajo el sol abrasador del Golfo de México.
Aquel extraño e interesante personaje, tal vez por capricho, iba vestido todo de seda roja.
Roja era la casaca, rojos los alamares, rojos los calzones, rojo el amplio fieltro, adornado con larga pluma, y también los encajes, los guantes y aun las altas botas de campaña; ¿qué más? Hasta la vaina de la espada era de cuero rojo.
Al verse en presencia de todas aquellas personas que lo contemplaban con fijeza, el Conde arrugó un poco la frente, mirando con altivez a los hombres, como enojado por tal curiosidad; luego levantóse cortésmente el sombrero, rozando, con un movimiento gracioso, la alfombra con la larguísima pluma, e hizo un ligero saludo, teniendo siempre la diestra en la empuñadura de la espada.
La marquesa de Montelimar, abrióse paso entre los invitados, acercándose apresuradamente al conde.
No sin razón la llamaban la bella viuda de Santo Domingo.
Era una bellísima hija de Andalucía, la tierra célebre de las mujeres hermosas de España, joven aún, porque tal vez no contaba veinticinco primaveras, alta, esbelta, con talle flexible, ojos fulgurantes y al mismo tiempo húmedos, cabellos negrísimos y piel alabastrina, el color característico de las criollas del Golfo mexicano.
Aunque viuda apenas hacía un año de un viejo marqués, muerto combatiendo contra los filibusteros de la isla Tortuga, lucía soberbio vestido de damasco de seda blanco, adornado por delante con pequeñas esmeraldas reunidas en artísticos grupos, y alrededor del níveo cuello llevaba una doble hilera de perlas de California, de inestimable valor. Detúvose ante el conde, haciendo una graciosa reverencia, acompañada de deliciosa sonrisa, luego tendiéndole la diestra, le dijo:
—Agradezco mucho, señor conde, que hayáis aceptado mi invitación.
—Los hombres de mar son rudos, marquesa; pero no rehúsan jamás invitación alguna, especialmente cuando la hace una señora tan bella como vos…
Estas palabras fueron causa de que se contrajera más de una frente y de que se levantaran algunos murmullos entre los adoradores de la marquesa.
El conde de Miranda volvióse al punto, con la siniestra apoyada orgullosamente en la empuñadura de la espada y la derecha en la cadera, diciendo con voz clara:
—Parece que mis palabras han desagradado a alguien; sépase que nosotros, hijos del Océano, somos capaces de guiar un barco y de regalar además una buena estocada.
—Os engañáis, señor conde —dijo la marquesa—. Aquí todos sienten gran afecto por los hombres que, desafiando tempestades y peligros, nos defienden de los filibusteros de la Tortuga.
Nadie osaba respirar, y las frentes serenáronse. Únicamente la de un capitán de alabarderos de Granada, un hombretón tres palmos más alto que el joven conde, permanecía contraída.
—Señor conde —dijo la marquesa de Montelimar—, ¿queréis ofrecerme el brazo? Me sentiré orgullosa de apoyarme en un fuerte hombre de mar.
—Que pondrá siempre su espada y su vida a vuestra disposición, marquesa —respondió el arrogante joven, atusándose una de las guías del bigote y mirando con cierta insolencia a los invitados, que manifestaban cierto descontento por la preferencia que la bella viuda concedía a aquel capitán, desconocido de todos.
—No pido tanto, conde. ¿Bailáis?
—Sí, señora; pero a la francesa, porque he sido educado en Provenza.
—¿Es posible?… Sin embargo, vos sois español. Los Mirandas, si no me engaño, son castellanos.
—Pura sangre; más mi padre casó con una francesa, y, a poco de nacer, me confió a los cuidados de los parientes de mi madre.
—Noto, en efecto, que tenéis acento distinto del nuestro.
—Los hombres de mar, visitando muchos países, pierden el acento de su propio idioma; además, he vivido largas temporadas en Italia.
—Por eso habláis tan dulcemente. ¡Ah, Italia! También yo la he visitado en mi juventud. ¿Y venís ahora?…
—De Veracruz, marquesa.
—¿Después de haber corrido tal vez algunas aventuras?
—No, marquesa: una tempestad y un par de abordajes con dos barcos filibusteros.
—Que habréis echado a pique, supongo.
—Los he remolcado, marquesa, con las tripulaciones colgadas de los mástiles.
—Y ahora, ¿adónde vais?
—Me detengo aquí para defender a Santo Domingo.
—¿Estamos amenazados?
—Se dice que los bucaneros, de acuerdo con los filibusteros, preparan un golpe de mano contra esta ciudad; pero se encontrarán en el camino con los cincuenta cañones de mi «Nueva Castilla», y os aseguro, marquesa, que les haré…
El conde se detuvo bruscamente, volviéndose de espaldas.
Un capitán de alabarderos, el mismo que poco antes había murmurado más que el resto de los invitados, un hombre arrogante que representaba cuarenta años, casi tan alto como un granadero, con bigotes inmensos caídos a estilo chinesco, se hallaba muy cerca, cual si tratase de sorprender sus palabras.
Ante la interrupción repentina del joven capitán, giró rápidamente sobre los talones, golpeando lleno de impaciencia con la siniestra la empuñadura de su larga espada y abordó a una señora que en aquel momento atravesaba la sala.
—¿Quién es ese caballero? —preguntó el conde, frunciendo el entrecejo.
—El conde de Santiago, capitán de alabarderos del regimiento de Granada —respondió la marquesa del Montelimar sonriendo—. ¿Os interesa?
—Absolutamente nada, señora. Se me antoja que nos seguía para escuchar lo que hablábamos.
—Es un pretendiente a mi mano.
A una dama tan bella no deben faltarle adoradores —repuso el conde—. Apostaría cualquier cosa a que el diablo mismo perdería la cabeza en presencia vuestra.
—¡Oh, conde!… —exclamó la marquesa, golpeándole en una mano con su soberbio abanico de varillaje de oro.
—¿Os ama?
—Con locura. La semana anterior mató de una estocada terrible a un alférez de marina, porque supo que yo mostraba cierta preferencia por aquel desgraciado.
—¡Ah! ¿Es celoso el capitán?…
—Y buen espadachín, según dicen.
—Querría poner a prueba su habilidad —dijo el conde con acento ligeramente irónico.
—Guardaos bien de ello, señor de Miranda.
—¿Por qué? ¿Me suponéis, marquesa, hombre capaz de sentir miedo del capitán?
—No, conde; pero lamentaría…
—¿Qué?
—Que os ocurriese alguna desgracia —repuso la marquesa, cuyo acento pareció alterado de pronto por viva emoción.
El joven capitán separóse del brazo y la contempló con sorpresa.
—¿A vos… que apenas hace cinco minutos que me conocéis?… —preguntó—. ¿Vos sentiríais que me sucediese una desgracia?
—Admiro a los hidalgos valientes y amables como vos, conde.
El joven ahogó un suspiro; luego dijo a media voz:
—Es extraño: también mi tío…
En el acto, se detuvo, cerrando fuertemente los labios.
—¿Qué decíais, conde? —preguntó la marquesa de Montelimar.
—Que la orquesta es excelente y que podríamos bailar.
—Eso mismo pensaba proponeros.
—A vuestras órdenes, marquesa.
El baile se reanudó.
Damas y caballeros giraban vertiginosamente en los espléndidos salones del palacio de Montelimar, electrizados por una docena de citaristas y de bandolinistas, ocultos tras una especie de jardincillo formado por una doble hilera de soberbios bananos.
El conde abrazó a la marquesa y se lanzó agilísimo en medio del torbellino de bailarines.
Algunas parejas detuviéronse para contemplar al apuesto joven y a su bellísima compañera, admirando su ligereza y su gracia. Hasta entonces no habían visto nunca danzar de aquel modo a un marino.
Apenas terminó la orquesta y el conde condujo de nuevo a la marquesa a su puesto, cuando oyó una voz que le decía:
—Caballero, vos que bailáis tan bien, ¿sabríais jugar del mismo modo?
El joven capitán de la «Nueva Castilla» volvióse instantáneamente, y no pudo refrenar un movimiento de sorpresa al hallarse con el capitán de alabarderos.
El conde lo miró un instante, luego respondió con cierta ironía:
—Un hidalgo debe saber danzar, jugar y dar estocadas cuando se presenta la ocasión.
—Por ahora os propongo únicamente jugar —dijo el capitán de alabarderos.
—Si esto os agrada, estoy a vuestras órdenes, señor conde de Santiago.
—¡Cómo! ¿Me conocéis? —exclamó el capitán, haciendo un gesto de asombro.
—Sí… por casualidad.
La marquesa de Montelimar, un poco pálida se puso en pie.
—¿Qué deseáis, conde de Santiago del conde de Miranda? —preguntó.
—Solamente proponerle una partida de monte, señora. Los hombres de mar prefieren el juego a la danza, ¿no es verdad, conde?
—Algunas veces —contestó secamente el señor de Miranda.
—Y además, ya habéis bailado una vez con la reina de la fiesta.
—No obstante, si la marquesa desea dar otra vuelta, renuncio en el acto a la partida que me proponéis.
—La noche no ha terminado aún y tendréis tiempo de mover las piernas cuando os plazca —dijo el capitán con sutil ironía.
—No juguéis, conde —interrumpió la marquesa.
—¡Oh, una sola partida! —repuso el joven—. Son distracciones que agradan a la gente que navega. Vamos, caballero.
Besó galantemente la mano a la marquesa de Montelimar y siguió al rudo capitán de alabarderos, no sin hacer antes una ligera seña a la bella viuda, como para decirle:
—No os preocupéis por mí.
Atravesaron la amplia sala, fulgurante de luces, donde militares y marinos danzaban alegremente con las señoras y señoritas más distinguidas de Santo Domingo, y entraron en un saloncito en el que una docena de oficiales, ancianos en su mayoría, jugaban y fumaban grandes cigarros habanos, sin ocuparse lo más mínimo de la fiesta.
Los doblones centelleaban en las mesitas de juego, y cartas y dados eran arrojados con cierta indiferencia, más afectada que real, por los jugadores.
—Señor conde —dijo el capitán de alabarderos—, ¿preferís los dados, o las cartas?
El joven pareció pensar un momento, luego respondió:
—Se me figura que los dados producen una emoción más violenta que las cartas, y esto sienta bien a los hombres de guerra, acostumbrados a las estocadas y a los cañonazos. ¿No opináis del mismo modo, caballero? No somos pacíficos cultivadores de caña de azúcar o de índigo.
—Tenéis ingenio, conde.
—De mar, condimentado con mucha sal —repuso el joven sonriendo—. Somos hombres muy salados.
—En cambio, nosotros estamos muy perfumados —replicó el capitán de alabarderos.
—¿Por qué?
—Vivimos siempre en los bosques, dando caza a los bucaneros.
—¿Y matáis muchos de esos pillos?
—¡Uf! En ocasiones alguno cae bajo nuestros arcabuces, pero casi nunca bajo las alabardas de nuestros numerosos soldados. Apenas los bribones oyen un arcabuzazo, en vez de atacar, escapan como liebres.
—¿Quiénes? ¿Los bucaneros o los nuestros?
—Los nuestros, conde.
—¿Tanto miedo sienten?
—Basta a veces un bucanero bien emboscado para derrotar a nuestros alabarderos; y tened en cuenta que nunca se ponen en campaña menos de cincuenta soldados.
—¡Qué valientes! —exclamó el conde de Miranda, con sonrisa sarcástica.
—¡Oh! ¡Querría veros en el lugar de ellos!…
—Atacaría al enemigo de frente, a la cabeza de mis marineros.
—Ya sabemos todos qué figura tan bonita hacen los marinos que tripulan nuestros galeones —dijo el capitán burlonamente—. Al oír los primeros cañonazos, arrían la bandera española y entregan a los bandidos de la Tortuga las barras de oro que llevan en la bodega.
—Los míos, sin embargo…
El conde de Miranda se detuvo, mordiéndose los labios como arrepentido de haber dejado escapar aquella frase.
—Capitán —dijo—, ¿queréis que juguemos?
—Para esto os había invitado. Veremos si el amor os trae fortuna o desgracia.
—¿Qué pretendéis decir?
El conde de Santiago, en vez de responder, hizo señas a un esclavo negro galoneado y vestido de seda, y le ordenó:
—Los dados: vamos a jugar.
—En seguida, señor conde.
Momentos después, el esclavo llevaba en una bandeja de plata, primorosamente cincelada, una tacita de oro con los dados de marfil.
—¿Qué jugamos, señor conde de Miranda?
—Lo que queráis.
—Mucho cuidado con lo que decís.
—¿Por qué capitán? —preguntó el joven con afecta indiferencia.
—¡Mil rayos!
—¡Mil truenos! Juráis, señor conde.
—Me parece que vos hacéis lo mismo.
—¡Oh, soy hombre de mar! Además, nadie os prohíbe jurar. La gente de tierra y la de mar, en ocasiones, se hallan perfectamente de acuerdo… en este terreno.
—Sois gracioso, conde.
—Algunas veces.
—¿Qué jugamos? —repitió el capitán.
—Ya os lo he dicho: lo que queráis.
—¿Una piel viva?…
El joven miró al capitán con sorpresa.
—No os comprendo. ¿Qué pretendéis decir al proponer que juguemos una piel viva? ¿La de un tiburón acaso?
El capitán de alabarderos llevóse la mano a la cadera en actitud provocativa; luego dijo con voz grave:
—Entre militares se acostumbra a jugar la piel cuando se cansan de arrojar oro sobre la mesa.
—¿Y bien?… —preguntó tranquilamente el conde de Miranda.
—El que pierde se salta los sesos de un pistoletazo.
—¡Bárbaro juego!
—Pero resulta interesantísimo, porque se arriesga la vida de un hombre.
—Prefiero apostar doblones —repuso el joven—. Lo encuentro más cómodo.
—¿Y cuando no queda dinero?
—Se deja la mesa de juego y se marcha uno a dormir a su camarote; al menos así se acostumbra a hacer entre la gente de mar.
—Pero no entre nosotros.
—¡Qué diablo! ¿Seréis hombre distinto de los demás, señor conde?
—Pudiera ser —respondió secamente el capitán.
—Tenéis gustos malísimos.
—¿Pretendéis ofenderme?
—¡Yo! Nada de eso, capitán. He venido aquí para jugar, no para enfadarme o para provocar un escándalo. ¿Qué dirían de mí?
—Acaso tengáis razón.
—Dejad, pues, en paz a las pieles vivas o muertas y juguémonos nuestros doblones o nuestras piastras. Estos al menos no tienen pieles que se vendan.
—¿Apuntáis?
—Cien piastras —contestó el joven hidalgo.
—¿Intentáis arruinarme?
—No, porque soy un jugador pésimo, señor conde de Santiago, y además, nunca tengo suerte, ni en las cartas, ni en los dados.
—La tendréis con las bellas damas, con la marquesa sobre todo —dijo el capitán, casi con rabia.
—En el mar jamás he encontrado sino naves tripuladas por corsarios, y estos no me han recibido con besos, os lo aseguro. Por el contrario, a mi saludo contestaban con balas de grueso calibre que provocaban sudor helado a mi gente.
—Sin embargo, en tierra es otra cosa.
—No por cierto, al menos hasta ahora.
—Supongo que no intentaréis hacerme creer que la marquesa os desagrada.
—Caballero, he venido a este saloncito para jugar algunos miles de piastras y no para charlar. Debierais saber que los marineros no son aficionados a hablar mucho. ¿Cien piastras?
—Sea —contestó el conde de Santiago con cierto aire de indiferencia.
—¿Queréis ser el primero?
El capitán, en vez de responder, cogió el cubilete de oro, agitó los dados y los arrojó sobre la mesa.
—¡Trece! —exclamó—. He aquí un número que me traerá la desgracia.
—¿Sois supersticioso?
—No, sin embargo, este trece ha hecho que mi corazón experimente una sacudida.
—Entonces moriréis muy pronto —dijo el conde de Miranda, sonriendo.
—¿Por mano de quién?
—No soy zahorí.
—¿De algún rival?
—Pudiera ser.
—No lo creo, porque la semana pasada he dado muerte a uno por el sencillo motivo de que me hacía sombra.
—Tenéis la mano muy ligera, capitán.
—Pero que perfora siempre cuando oprime la espada.
—Realmente tampoco la mía es tarda —dijo el joven.
El capitán de alabarderos miró al conde fijamente, como si tratase de comprender bien el significado de aquellas palabras; luego dijo:
—Ahora os toca a vos.
El conde de Miranda cogió a su vez el cubilete e hizo rodar los dados sobre la mesa.
—Catorce —dijo—. ¡Diantre! Un trece y un catorce; ¿qué querrán dar a entender estos dos números tan cerca el uno del otro?…
El capitán de alabarderos pasóse una mano por su frente contraída. Su rostro revelaba honda preocupación.
—¡Que me habéis ganado cien piastras!
—Eso no importa: me refiero a los dos números.
—Tampoco soy zahorí.
—¿Seguimos?
—Sí; quiero ver cómo se combinan los nuevos números. Os propongo tres golpes de quinientas piastras cada uno.
—Conforme: vos echáis.
El capitán cogió de nuevo el cubilete y después de agitar nerviosamente los dados, les hizo colar sobre el tapete.
En el acto dejó escapar una blasfemia mal reprimida, en tanto que su frente se cubría de sudor.
—¡Otra vez trece! —exclamó—. ¿Estoy jugando con el diablo?
—Realmente, voy vestido como él —dijo el conde de Miranda, siempre burlón.
—¡Jugad, vive Dios!
—¡Doce! —exclamó el joven.
El capitán se estremeció.
…