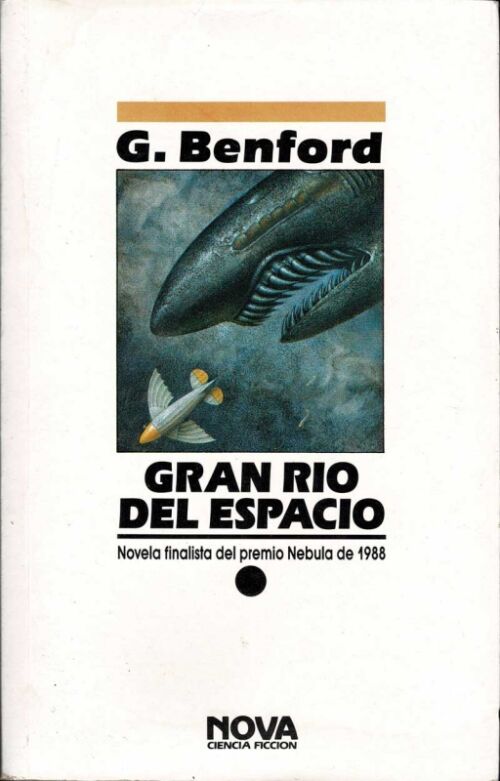Resumen del libro:
“El Gran Río del Espacio” de Gregory Benford, presenta a los lectores una travesía asombrosa a través del vasto lienzo del cosmos, donde la lucha por la supervivencia despierta los rincones más oscuros de la imaginación del autor. Benford, conocido por su destreza en la ciencia ficción hard, se erige como el mejor novelista en este complejo campo, según aclama The Washington Post. Su capacidad para fusionar la aventura con especulaciones fascinantes hace de esta obra una joya literaria que lleva a los lectores a una exploración profunda y emocionante.
En el planeta Nieveclara, la humanidad enfrenta la amenaza inminente de extinción a manos de la maquinaria implacable de los mecs. Las escasas Familias que sobreviven se ven obligadas a llevar una vida nómada, acosadas por los Merodeadores y el temible Mantis, un nuevo tipo de mec capaz de realizar la “muerte total” al absorber todos los recuerdos de los fallecidos. Benford pinta un escenario apocalíptico donde las inteligencias mecánicas y orgánicas libran una batalla despiadada, explorando a fondo la naturaleza de esta lucha cósmica y sus consecuencias para la humanidad.
La trama se desenvuelve en un enfoque ameno y lleno de aventuras, tejiendo una narrativa que cautiva desde la primera página. En medio del peligro y la incertidumbre, Benford da vida a personajes fascinantes que capturan la atención del lector, cada uno aportando su propia dimensión a esta epopeya intergaláctica. Las sugerentes especulaciones del autor alimentan la mente curiosa, sumergiendo al lector en un mundo donde la tecnología y la biología chocan en una danza cósmica.
“El Gran Río del Espacio” no solo es una obra maestra de la ciencia ficción, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza de la inteligencia y la supervivencia en un universo hostil. Benford demuestra su dominio en la amalgama de elementos científicos precisos con una narrativa envolvente, dejando a los lectores con una experiencia literaria que trasciende los límites de la imaginación.
A Lou Aronica y David Brin,
dos caballeros del Sevagram.
PRÓLOGO
LA CALAMIDAD
K
illeen andaba entre las extensas ruinas.
Exhausto, seguía pensando en una confusión de acero hecho pedazos, de techos hundidos, de ladrillos y piedras, de muebles destrozados.
Se le enronqueció la respiración cuando llamó a su padre:
—¡Abraham!
Un viento frío y susurrante arrastró consigo aquel nombre. El humo se elevaba desde los fuegos crepitantes y corría cerca de él, haciendo que el aire pareciera ondularse y desplazarse.
Desde allí, la Ciudadela se extendía ante él y descendía por la ancha y accidentada colina. Las intrincadas aglomeraciones de viviendas aparecían destrozadas y convertidas en montones de escombros y escorias. Tenía las piernas entumecidas por el cansancio y los ojos le escocían a causa del humo y de la pena; se detuvo sobre un terraplén de ruinas de mármol blanco, restos de una cúpula caída que en otro tiempo se levantaba un kilómetro por encima del arbolado de la Ciudadela. Por aquellos lugares había jugado y corrido, amado y reído…
—¡Abraham! —Muy pocas veces había pronunciado antes el nombre de su padre, y en aquella ocasión le sonó raro y remoto. Jadeó y tosió. El acre resquemor del humo se le había quedado en la garganta.
Los terraplenes inferiores de la Ciudadela ardían ferozmente.
Los mecs habían penetrado por allí en primer lugar. Unas tinieblas negras se cernían sobre los barrios más extensos: el Gran Césped, el Mercado Verde y el Reposo de las Tres Damas. El hollín recubría los mellados salientes de las paredes rotas.
Detrás, las majestuosas agujas aparecían mutiladas, reducidas a unas ruinas romas. Aquellos muñones parecían vomitar en todas direcciones lo que quedaba del acero de sus estructuras. La brisa cambió de dirección y llevó hasta él los crujidos de las paredes al derrumbarse.
Pero el viento no traía gemidos ni gritos. La Ciudadela yacía silenciosa. Los mecs se habían llevado vidas y almas; no habían dejado más que cuerpos vacíos.
Killeen se dio la vuelta y anduvo por la ladera. Aquel era su antiguo vecindario. Los bloques destartalados y las vigas retorcidas no llegaban a esconder del todo los caminos y pasillos que había conocido en su juventud.
Aquí yacía un hombre, con los saltones ojos dirigidos hacia el cielo atormentado.
Allá una mujer aparecía partida en dos, bajo una viga.
Killeen les conocía a ambos. Eran amigos, parientes lejanos de la Familia Bishop. Tocó los dos fríos cuerpos y se alejó.
Había huido con los supervivientes de la familia Bishop. Habían alcanzado rápidamente la lejana cordillera, y sólo entonces se habían dado cuenta de que el padre no se hallaba entre ellos. Killeen había emprendido el camino de regreso a la Ciudadela, utilizando unos zapatos motorizados para conseguir una mayor velocidad. Como si fueran unos delgados émbolos, las piernas le llevaron ante los muros defensivos ya derruidos, antes de que ningún miembro de su familia advirtiera que se había ido.
Abraham había defendido las murallas exteriores. Cuando los mecs se abrieron camino a través de ellas, el cerco humano se convirtió en una loca confusión.
Los mecs habían entrado. Killeen estaba seguro de haber oído la voz de su padre gritando por los comunicadores. Pero después de aquello, la batalla los había sumergido a todos ellos en un turbulento ciclón ardiente de muerte y pánico.
—¡Killeen!
Se detuvo. Cermo el Lento le llamaba por el comunicador.
—¡Déjame solo! —replicó Killeen.
—¡Ven! ¡No nos queda tiempo!
—Id hacia atrás.
—¡No! Todavía quedan mecs. Y algunos vienen hacia aquí.
—Ya os alcanzaré.
—¡Corre! ¡No queda tiempo!
Killeen movió la cabeza y no respondió. Con un movimiento de uno de sus dedos se salió de la red de comunicaciones.
Trepó por piedras amontonadas. A pesar de que se desplazaba con el traje motorizado, le resultaba difícil abrirse camino y subir por las pronunciadas pendientes de las paredes en ruinas. Aunque los mecs habían abierto numerosas brechas, las imponentes murallas habían resistido durante un tiempo. Pero, sometidas a los incesantes ataques, hasta aquellas recias fortificaciones al fin habían cedido.
Pasó por debajo de un arco que, milagrosamente, había quedado en pie. Ya sabía qué le esperaba al otro lado, pero no pudo resistir la tentación.
Ella estaba en la misma posición. El rayo de calor había alcanzado a su mujer mientras la llevaba en brazos. El costado izquierdo le había quedado abrasado.
—Verónica.
Se agachó y observó los abiertos ojos grises de ella, que miraban un mundo derrotado para siempre.
Con todo cuidado, intentó cerrar aquellos ojos que parecían acusarle. Pero los párpados, viscosos y a la vez yertos, se negaban a moverse, como si ella no quisiera renunciar a una última mirada a la Ciudadela que tanto había amado. Los pálidos labios se curvaban con la media sonrisa que siempre mostraba antes de empezar a hablar. Pero la piel estaba fría y dura, como si ya hubiera adquirido la rígida solidez del suelo.
Se puso en pie. Todavía percibía aquella mirada clavada en la espalda cuando se obligó a alejarse de allí.
Andaba con dificultad por encima de las desmoronadas ruinas que habían sido hogares, talleres, elegantes arcadas. Brillaban hogueras que todavía surgían de repente en la Biblioteca Central.
Los jardines públicos habían sido siempre sus lugares preferidos, ya que constituían una riqueza exuberante de verdor húmedo en la seca Ciudadela, pero ahora aparecían marchitos y humeantes.
Al pasar frente al destruido Senado, las tribunas de alabastro se quejaron y temblaron antes de derrumbarse lentamente.
Avanzaba con cautela, pero no había ni rastro de los mecs.
—¡Abraham!
A su alrededor se amontonaban las ruinas de su juventud. Allí, en el taller de su padre, había aprendido a utilizar con destreza las herramientas automáticas. Allí, bajo una alta bóveda, había visto por primera vez a una recatada y vergonzosa Verónica.
—¡Abraham!
Nada. Nadie. Probablemente yacía bajo los baluartes derruidos.
Pero todavía no había podido recorrer todo el complejo laberinto que los hombres habían construido durante generaciones. Aún quedaba alguna posibilidad.
—¡Killeen!
No se trataba de Cermo. La voz autoritaria y segura de Fanny le llegó, anulando la interrupción de las comunicaciones.
—¡Retírate! Ahora ya no podemos hacer nada.
—Pero… la Ciudadela…
—Ha desaparecido. Olvídate de ella.
—Mi padre…
—Tenemos que huir.
—Otros… Pudiera ser que…
—No. Estamos seguros. Ahí no queda nadie con vida.
—Pero…
—Ahora. Tengo cinco mujeres cubriendo la Puerta de Krishna. Ven por este camino y nos dirigiremos al Paso de Rolo.
—Abraham…
—¿No me has oído? ¡Date prisa!
Se volvió para dar una última mirada. Aquel había sido todo su mundo, cuando era un muchacho. La Ciudadela había conseguido que el abrazo de la humanidad resultara real y tranquilizante. Se había mantenido firme contra el universo hostil del exterior, con fuerza pero también con astucia. Las finas torres habían relucido como caramelo de piedra. Cuando regresaba a la Ciudadela después de breves ausencias, el corazón siempre le daba un vuelco tan pronto descubría las orgullosas y descollantes agujas. Había paseado durante horas y sin rumbo fijo por el laberinto de corredores de la Ciudadela, admirando los elegantes frisos que adornaban los altos techos artesonados. La Ciudadela tenía una gran extensión, pero a pesar de esto, había logrado ser cálida, con todos sus nichos esculpidos donde se había infundido el espíritu de un pasado humano común.
Miró atrás, hacia donde yacía el cuerpo de Verónica.
No había tiempo para enterrarla. Ahora el mundo pertenecía a los supervivientes, a la huida febril y a la lenta melancolía.
Killeen se convenció a sí mismo de que debía dar un paso y alejarse de ella, hacia la Puerta de Krishna. Y luego otro.
Las derruidas paredes se balanceaban. Tuvo dificultades para encontrar el camino.
La niebla y el humo se arremolinaban ante él.
—¡Abraham! —gritó de nuevo al silencio vacío.
La tela de araña formada por los pasillos elevados de la Ciudadela aparecía caída y rota sobre el polvo, desparramada sobre los patios interiores. Atravesó aquel terreno tan familiar, con un aturdimiento del que apenas si era consciente. Los mismos sitios donde había reído y hecho diabluras de niño eran ahora cráteres que bostezaban.
Cuando alcanzó el borde de las humeantes ruinas, volvió la vista hacia atrás.
—¡Abraham!
Escuchó con atención pero no oyó nada. Después, desde lejos, le llegó el zumbido de las transmisiones de los mecs. Aquel ruido áspero le hizo apretar los labios.
Se volvió y corrió. Avanzaba sin esperanza, dejando que las piernas encontraran el camino por él. Un polvo punzante le nubló la vista…
Una sacudida.
Una luz intensa, cegadora.
—Hey, vamos. Despierta.
Killeen tosió. Bizqueó a causa del intenso resplandor de unos crueles focos amarillos.
—¡Uf! ¿Qué…?
—Vamos, vamos. Tienes que levantarte. Ordenes de Fanny.
—Yo, yo no…
Cermo el Lento se inclinó sobre él. Su ancha cara sonriente tenía aspecto de fatiga pero era amistosa.
—Acabo de desconectarte el mando del estimulador, nada más. No tenía tiempo, así has despertado más fácilmente.
—Ah… fácilmente.
Cermo frunció el entrecejo.
—¿Has estado soñando otra vez?
—Yo… la Ciudadela…
Cermo asintió.
—Me lo temía.
—Verónica… la he encontrado.
—Ya. Mira, no debes pensar en esto, ¿oyes? Era una buena mujer, una esposa maravillosa. Pero ahora tienes que olvidarla.
—Yo… —Killeen notaba la lengua áspera de tanto llamar a su padre. ¿O sería tal vez por todo el alcohol que había engullido la noche anterior?
Era por la mañana, muy temprano. Se notaba entumecido debido a una noche de sueño. Cuando miraba hacia arriba, podía distinguir, entre las sombras, los bultos de la maquinaria alienígena. Recordaba que se habían detenido para pasar la noche en un Comedero; a su alrededor la Familia Bishop se estaba despertando.
—Vamos, vamos. —Era Cermo, que le metía prisa—. Siento haber tirado del mando con tanta brusquedad. Pero espabílate. Nos vamos de aquí.
—¿Qué… qué ha sucedido?
—Ledroff ha descubierto que un Ojeador viene hacia aquí. Suponemos que se acerca a este Comedero para recoger provisiones.
—Oh… —Movió la cabeza de un lado a otro. El dolor se le extendió desde las sienes hasta la frente sudorosa. Unas gotas de sudor nocturno emergieron de su nariz cuando se incorporó para sentarse.
—Será mejor que durante algún tiempo te mantengas alejado del tablero estimulador —aconsejó Cermo con desaprobación—. Te provoca pesadillas.
—Ya —contestó Killeen mientras recogía las botas, que eran lo primero que se ponían y lo último que se quitaban.
—Después de todo, han transcurrido años —continuó Cermo amablemente—. Tiempo suficiente para que dejemos de preocuparnos por eso.
Killeen frunció el ceño.
—¿Años…?
—Claro que sí. —Evidentemente preocupado, Cermo le estudió durante unos instantes—. Ya han pasado seis años desde la Calamidad.
—Seis…
—Mira, a todos nos gusta estimularnos de vez en cuando. Pero lo evitamos cuando esto nos lleva hacia atrás, hacia los malos tiempos.
—Pues… supongo que sí.
Cermo le dio una palmada en el hombro.
—Levántate ya de una vez. Vamos a irnos dentro de un instante.
Killeen respondió con un gesto afirmativo. Cermo el Lento fue a despertar a algunos otros. Su alargado cuerpo se deslizó con rapidez por entre las sombras de los bultos y máquinas alienígenas.
Las manos de Killeen estaban ocupadas en ponerse las botas, pero su mente todavía vagaba entre los recuerdos. Las ropas sucias, las botas desgastadas, las manchas y callosidades que tenía en las manos… todo aquello atestiguaba el tiempo transcurrido desde la caída de la Ciudadela, desde la Calamidad.
Sin prisas, se puso en pie y se dio cuenta de que sus músculos helados se distendían y protestaban.
La Ciudadela había desaparecido.
Verónica.
Abraham.
Ahora sólo le quedaba Toby, su hijo. Sólo un fragmento de la Familia Bishop.
Y, finalmente, ante él sólo se extendían unas inacabables perspectivas de lucha, descanso y vuelta a la lucha.
…