El fantasma de la ópera
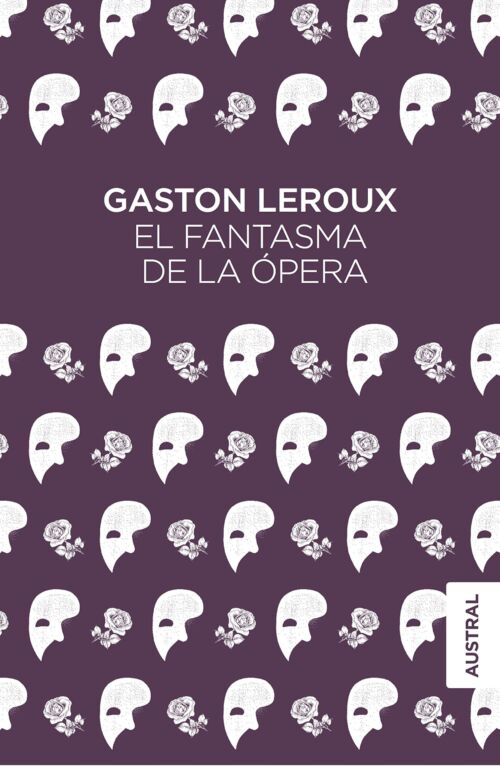
Resumen del libro: "El fantasma de la ópera" de Gastón Leroux
La Ópera de París se convierte en teatro de horrores en la más célebre obra del periodista y escritor de novelas detectivescas Gaston Leroux. En un ambiente de novela gótica, su escenario esconde tras sus tramoyas la morada del Fantasma: pasadizos secretos que serpentean alrededor de un lago subterráneo.
Esta fascinante historia recrea el mito de la Bella y la Bestia: una joven y delicada artista es el objeto de amor un tenebroso ser que oculta su identidad tras una máscara. Para conseguir a su amada Christine, una bailarina convertida en diva, este ser atormentado por su deformidad y fealdad revive su pasado de inventor de trampas y mazmorras.
Publicada por primera vez por entregas en 1909, El fantasma de la Ópera es uno de los argumentos preferidos del teatro y el cine por el misterio de la trama, la progresión del horror, el extremado y melodramático amor del protagonista y las imaginativas posibilidades del espacio creado por Leroux. Su fama se revalida en el éxito mundial del musical de Andrew Lloyd Weber que sigue en las tablas desde 1986.
CAPÍTULO I
¿ES EL FANTASMA?
Aquella noche en la que los señores Debienne y Poligny, directores dimisionarios de la ópera, daban su última sesión de gala con ocasión de su marcha, el camerino de la Sorelli, una de las primeras figuras de la danza, se vio súbitamente invadido por media docena de damiselas del cuerpo de baile que subían de escena después de haber «danzado» el Poliuto. Se precipitaron al camerino con gran confusión, las unas haciendo oír risas excesivas y poco naturales, y las otras gritos de terror.
La Sorelli, que deseaba estar sola un instante para el discurso que debía pronunciar después, en el foyer, ante los señores Debienne y Poligny, había visto con malhumor lanzarse tras ella a todo este grupo alocado. Se volvió hacia sus compañeras y se inquietó al comprobar una emoción tan tumultuosa. Fue la pequeña Jammes —la nariz preferida de Grévin, con sus ojos de nomeolvides, sus mejillas de rosa, su cuello de lirio— quien explicó en tres palabras, con una voz temblorosa que la angustia ahogaba:
—¡Es el fantasma!
Y cerró la puerta con llave. El camerino de la Sorelli era de una elegancia oficial y banal. Una psique, un diván, un tocador y unos armarios formaban el necesario mobiliario. Algunos grabados en las paredes, recuerdos de la madre, que había conocido los bellos días de la antigua ópera de la calle Le Peletier. Retratos de Vestris, Gardel, Dupont, Bigottini. Aquel camerino parecía un palacio a las chiquillas del cuerpo de baile, que ocupaban las habitaciones comunes donde pasaban el tiempo cantando, peleándose, pegando a los peluqueros y a las vestidoras, y bebiendo vasitos de casis ó de cerveza, ó incluso de ron, hasta el toque de campana del avisador.
La Sorelli era muy supersticiosa. Al oír hablar del fantasma a la pequeña Jammes, se estremeció y dijo:
—¡Qué tonta eres!
Como era la primera en creer en los fantasmas en general y en el de la ópera en particular, quiso ser informada inmediatamente.
—¿Lo has visto? —preguntó.
—Como la veo a usted —replicó gimiendo la pequeña Jammes, quien, sin poder aguantarse sobre sus piernas, se dejó caer en una silla.
De inmediato, la pequeña Giry ojos de ciruela, cabellos de tinta, tez color bistre, su pobre piel recubriendo apenas sus huesecitos, añadió:
—Sí, es él, y es muy feo.
—¡Oh, sí! —exclamó el coro de bailarinas.
Y se pusieron a hablar todas a la vez. El fantasma se les había aparecido bajó el aspecto de un señor de frac negro que se había alzado de repente ante ellas, en el pasillo, sin que pudiera saberse de dónde venía. Su aparición había sido tan súbita que podía creerse que salía del muro.
—¡Bah! —dijo una de ellas que más ó menos había conservado la sangre fría—, vosotras veis fantasmas por todas partes.
La verdad es que, desde hacía algunos meses, no había otro tema en la ópera que el del fantasma de frac negro que se paseaba como una sombra de arriba a abajo del edificio, que no dirigía la palabra a nadie, a quien nadie osaba hablar y que, además, se desvanecía nada más ser visto, sin que pudiera saberse por dónde ni cómo. No hacía ruido al andar, como corresponde a un verdadero fantasma. Habían comenzado por reírse y burlarse de aquel aparecido vestido como un hombre de mundo o como un enterrador, pero la leyenda del fantasma en seguida había tomado proporciones colosales en el cuerpo de baile. Todas pretendían haber tropezado más ó menos veces con este ser sobrenatural y haber sido víctima de sus maleficios. Y las que reían más fuerte no eran ni mucho menos las que estaban más tranquilas. Cuando no se dejaba ver, señalaba su presencia ó su pasó acontecimientos chistosos ó funestos de los que la superstición casi general le hacía responsable. ¿Había que lamentar un accidente? ¿Una compañera había gastado una broma a una de las señoritas del cuerpo de baile? ¿Una cajita de polvos faciales se había perdido? ¡Todo era culpa del fantasma, del fantasma de la ópera!
En realidad, ¿quién lo había visto? La ópera está llena de fracs negros que no son de fantasmas… Pero éste tenía una particularidad que no todos los fracs tienen. Vestía a un esqueleto.
Al menos, así lo decían aquellas señoritas.
Y, naturalmente, tenía una calavera.
¿Era serió todo aquello? Lo cierto es que la imagen del esqueleto había nacido de la descripción que había hecho del fantasma Joseph Buquet, jefe de los tramoyistas, que decía haberlo visto. Había chocado, no podemos decir que «había dado de narices», ya que el fantasma no las tenía, con el misterioso personaje en la escalerilla que, cerca de la rampa, llevaba directamente a los «sótanos». Había tenido tiempo de contemplarlo sólo un segundo, ya que el fantasma había huido, pero conservaba un recuerdo imborrable de esa visión.
Y he aquí lo que Joseph Buquet dijo del fantasma a quien quiso oírle:
«Es de una delgadez extrema y sus vestiduras negras flotan sobre una armazón esquelética. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. En resumen, no se ven más que dos grandes huecos negros como en los cráneos de los muertos. Su piel, que está tensa sobre los huesos como una piel de tambor, no es blanca sino desagradablemente amarilla. Tiene tan poca nariz que es invisible de perfil, y la ausencia de nariz es algo terrible de ver. Tres ó cuatro largas mechas oscuras le caen sobre la frente que, por detrás de las orejas, hacen de cabellera».
En vano Joseph Buquet había perseguido a esta aparición. Se esfumó como por arte de magia y él no pudo encontrar su rastro.
El jefe de los tramoyistas era un hombre serió, ordenado, de imaginación lenta, y en aquel momento se encontraba sobrio. Sus palabras fueron escuchadas con estupor e interés, y en seguida hubo gente explicando que también ellos se habían encontrado a un frac con una calavera.
Las personas sensatas que no hicieron caso de esta historia afirmaron, al principio, que Joseph Buquet había sido víctima de la broma de alguno de sus subordinados. Pero después, se produjeron, uno detrás de otro, incidentes tan extraños y tan inexplicables que hasta los más incrédulos comenzaron a preocuparse.
Sabido es que un teniente de bomberos es, desde luego, valiente. No teme a nada, y menos aún al fuego.
Pues bien, el teniente de bomberos en cuestión, que había ido a dar una vuelta de vigilancia por los sótanos y se había aventurado, parece ser, un poco más lejos que de costumbre, había aparecido de repente en el escenario, pálido, asustado, tembloroso, con los ojos fuera de las órbitas, y casi se había desvanecido en los brazos de la noble madre de la pequeña Jammes. ¿Y por qué? Porque había visto avanzar hacia él, ¡a la altura de su mirada, pero sin cuerpo, a una cabeza de fuego! Y lo repito, un teniente de bomberos no teme al fuego.
El teniente de bomberos se llamaba Papin.
Los miembros del cuerpo de baile quedaron consternados. Primero, esa cabeza de fuego no respondía en lo más mínimo a la descripción del fantasma que había dado Joseph Buquet. Se interrogó a conciencia al bombero se interrogó de nuevo al jefe de los tramoyistas, después de lo cual las señoritas quedaron persuadidas de que el fantasma tenía varias cabezas que cambiaba según le convenía. Naturalmente, en seguida imaginaron que corrían el mayor de los peligros. Desde el momento en que un teniente de bomberos no vacilaba en desmayarse, corifeos y «ratas» podían invocar infinidad de excusas para disimular el terror les hacia huir a toda velocidad con sus patitas al pasar ante algún agujero oscuro de un corredor mal iluminado.
Hasta el extremo de que, para proteger en la medida de lo posible al monumento entregado a tan horribles maleficios, la Sorelli misma, rodeada de todas las bailarinas y seguida incluso por la chiquillería de las clases inferiores en maillot, había colocado, al día siguiente de la historia del teniente de bomberos, sobre la mesa que se encuentra en el vestíbulo del portero, del lado del patio de la administración, una herradura de caballo que cualquiera que entrara en la Opera, siempre que no fuera a título de espectador, debía tocar antes de poner el pie en el primer peldaño de la escalera. Y debía hacerlo bajo pena de convertirse en presa del poder oculto que se había adueñado del edificio, desde los sótanos hasta el desván.
La herradura de caballo, como toda esta historia por lo demás, no la he inventado yo, y hoy en día puede verse aún sobre la mesa del vestíbulo, al lado de la portería, al entrar en la Opera por el patio de la administración.
Todo esto nos da con suficiente rapidez una visión del estado de ánimo de tales señoritas, la tarde en la que entramos con ellas en el camerino de la Sorelli.
—¡Es el fantasma! —había gritado pues la pequeña Jammes.
La inquietud de las bailarinas no hizo más que aumentar. Ahora un silencio angustioso reinaba en el camerino. No se oía más que el ruido de las respiraciones jadeantes. Por fin, Jammes, arrojándose al rincón más apartado de la pared, con los síntomas de un verdadero temor, musitó esta sola palabra.
—¡Escuchad!
A todas les pareció, en efecto, oír un roce detrás de la puerta. Ningún ruido de pasos. Era como si una seda ligera se deslizara por el panel. Después, nada. La Sorelli intentó mostrarse menos pusilánime que sus compañeras. Se acercó a la puerta y preguntó con voz tenue:
—¿Quién está ahí?
Pero nadie le respondió.
…
Gastón Leroux. (París, 6 de mayo de 1868 – Niza, 15 de abril de 1927), escritor francés de principios del siglo XX, que ganó gran fama en su tiempo gracias a sus novelas de aventuras y policiacas tales como El fantasma de la ópera (Le Fantôme de l’opéra, 1910), El misterio del cuarto amarillo (Mystère de la chambre jaune, 1907) y su secuela El perfume de la dama de negro (Le parfum de la Dame en noir, 1908). Trabajó en los periódicos L’Écho de Paris y Le Matin. Viajó como reportero por Suecia, Finlandia, Inglaterra, Egipto, Corea, Marruecos. En Rusia cubrió las primeras etapas de la revolución bolchevique. Aparte de su trabajo como periodista, tuvo tiempo para escribir más de cuarenta novelas que fueron publicadas como cuentos por entregas en periódicos de París.
Gastón Leroux fue a la escuela en Normandía, estudió derecho en París y se graduó en 1889. En 1890 él comenzó a trabajar en el diario L’Écho, de París, como crítico de teatro y reportero. Se volvió famoso por un reportaje que hizo, en el cual se hizo pasar por un antropólogo que estudiaba las cárceles de París para poder entrar a la celda de un convicto que, según Gastón, había sido condenado injustamente. Luego, pasó a trabajar para Le Matin, como reportero.
Su hija fue la actriz Madeleine Aile. Leroux murió a sus 57 años, a causa de una complicación después de una cirugía, la cual hizo que se infectara su tracto urinario, y sus restos descansan en el Château du cimetière, en Niza, Francia.
