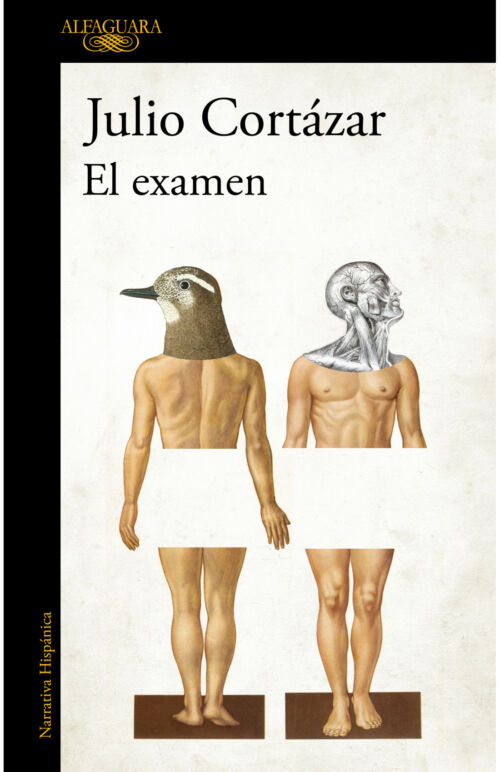Resumen del libro:
El examen (1950) permaneció inédita durante más de treinta años, por voluntad de Cortázar, y fue publicada póstumamente en 1986. Novela iniciática, describe con humor y poesía el deambular de un grupo de amigos por una Buenos Aires fantasmagórica, dominada por la niebla y una rara lluvia. En la Plaza de Mayo la multitud se entrega a un ritual premonitorio de los funerales que, dos años después, se dedicarían a Eva Perón. En las discusiones del grupo de amigos se cruzan la literatura y el arte, la crítica de costumbres y la política, los sueños personales y el sentido de la Historia, anticipando los ejes fundamentales de la obra de madurez de Cortázar.
Nota
Escribí El examen a mediados de 1950, en un Buenos Aires donde la imaginación poco tenía que agregar a la historia para obtener los resultados que verá el lector.
Como la publicación del libro era entonces imposible, sólo lo leyeron algunos amigos. Más adelante y desde muy lejos supe que esos mismos amigos habían creído ver en ciertos episodios una premonición de acontecimientos que ilustraron nuestros anales en 1952 y 1953. No me sentí feliz por haber acertado a esas quinielas necrológicas y edilicias. En el fondo era demasiado fácil: el futuro argentino se obstina de tal manera en calcarse sobre el presente que los ejercicios de anticipación carecen de todo mérito.
Publico hoy este viejo relato porque irremediablemente me gusta su libre lenguaje, su fábula sin moraleja, su melancolía porteña, y también porque la pesadilla de donde nació sigue despierta y anda por las calles.
A Aurora Bernárdez
I
—Il y a terriblement d’années, je m’en allais chasser le gibier d’eau dans les marais de l’Ouest, —et comme il n’y avait pas alors de chemins de fer dans le pays ou. il me fallait voyager, je prenais la diligence…
«Que te vaya bien, y que caces muchas perdices», pensó Clara, apartándose de la entrada del aula. La voz del Lector dejó de oírse; estupendo lo bien aislados que estaban los salones de la Casa, bastaba retroceder un par de metros para reingresar en el silencio levemente zumbador de la galería. Caminó hacia el lado de las escaleras y se detuvo indecisa en el cruce de otro corredor. Desde ahí se oía distintamente a los Lectores de la sección A, novela inglesa moderna. Pero era difícil que Juan estuviera en uno de esos salones. «Lo malo es que con él nunca se sabe», se dijo Clara. Entonces quiso ir a ver, apretó con rabia la carpeta de apuntes y tomó a la izquierda, lo mismo daba un lado que otro. «Was there a husband?» «Yes. Husband died of anthrax.» «Anthrax?» «Yes, there were a lot of cheap chafing brushes on the market just then—»
Nada de malo pararse un segundo para ver si Juan
«some of them infected. There was a regular scandal about it.» «Convenient», suggested Poirot. Pero no estaba. Las siete y cuarenta, y Juan la había citado a las siete y media. El gran sonso. Estaría metido en alguna de las aulas, mezclado con los parásitos de la Casa, escuchando sin oír. Otras veces se encontraban en la planta baja, al lado de la escalera, pero a lo mejor a Juan le había dado por subir al primer piso. «Qué sonso. A menos que se le haya hecho tarde, a menos que…» Otras veces era ella la que llegaba tarde. «Vamos hasta la otra galería, seguro que anda metido por ahí»,
dans les mélodies nous l’avons vu, les emprunts et les échanges s’effectuent tres souvent par—
y nada, no estaba. «Este Lector tiene buena voz», se dijo Clara, parándose cerca de la puerta. La sala estaba muy iluminada y se veía el cartelito con el título del libro: Le Livre des chansons, ou introduction a la chanson populaire frangaise (Henri Davenson). Capítulo II. Lector: Sr. Roberto Chaves. «Éste debe ser el que leyó La Bruyére el año pasado», pensó Clara. Una voz liviana, sin énfasis, soportando bien el turno de cinco horas de lectura. Ahora el Lector hacía una pausa, dejaba caer un silencio como una cucharada de tapioca. Los oyentes sabían, por la duración del silencio, si se trataba de un punto y aparte o de una llamada al pie de página. «Una llamada», pensó Clara. El Lector leyó: «Voir lá-dessus la seconde partie de la thése de C. Brouwer, Das Volklied in Deutschland, Frankreich…». Buen Lector, uno de los mejores. «Yo no serviría, me distraigo, y después corro como un perro.» Y los bostezos nerviosos al rato de leer en voz alta, se acordó de que en quinto grado la señorita Capello le hacía leer pasajes de Marianela. Todo iba tan bien las primeras páginas, después los bostezos, el lento ahogo que poco a poco le ganaba la garganta y la boca, la señorita Capello con su cara de ángel oyendo en éxtasis, la pausa forzada para contener el bostezo —le parecía sentirlo otra vez, lo transfería al Lector, lo lamentaba por él, pobre diablo—, y otra vez la lectura hasta el siguiente bostezo, no, con toda seguridad no serviría para la Casa. «Aquél es Juan», pensó. «Ahí viene tan tranquilo, en la luna, como siempre.»
Pero no era, sólo un muchacho parecido. Clara rabió y se fue al lado opuesto de la galería, donde no había lecturas y en cambio, se olía el café de Ramiro. «Le pido una tacita a Ramiro para sacarme la rabia.» Le molestaba haber confundido a Juan con otro. La gorda Herlick hubiera dicho: «¿Ves? Trampas de la Gestalt: dadas tres líneas, cerrar imaginariamente el cuadrado. Dado un cuerpo más bien flaco y un pelo castaño y una manera de caminar arrastrando un ocio porteño, ver a Juan». La Gestalt podía… Ramiro, Ramiro, qué bien me vendría una taza de su café, pero el café es para los Lectores y para el doctor Menta. Café y lecturas: la Casa. Y las ocho menos cuarto.
Dos chicas salieron casi corriendo de un aula. Cambiaban frases como picotazos, ni vieron a Clara en su apuro por llegar a la escalera. «Capaces de irse a escuchar otro capítulo de otro libro. Como si movieran el dial de la radio, de un tango a Lohengrin, al mercado a término, a las heladeras garantidas, a Ella Fitzgerald… La Casa debería prohibir ese libertinaje. De a uno en fondo, queridos oyentes, y a no prenderse de Stendhal hasta no acabar Zogoibi.» Pero en la casa mandaba el doctor Menta, siervo de la cultura. Lea libros y se encontrará a sí mismo. Crea en la letra impresa, en la voz del Lector. Acepte el pan del espíritu. «Esas dos son capaces de subir para oírle a Menghi alguna novela rusa, o versos españoles tan bien dichos por la señorita Rodríguez. Tragan todo sin masticar, a la salida comen un sándwich en la cantina de la Casa para no perder tiempo, y se largan al cine o a un concierto. Son cultas, son unas ricuras. En mi vida he visto pedantería más al divino botón…» Porque hubiera sido inútil preguntarle a una de esas chicas qué pensaba de lo que ocurría en la ciudad, en las provincias, en el país, en el hemisferio, en la santa madre tierra. Informaciones, todas las que uno quisiera: Arquímedes, famoso matemático, Lorenzo de Médicis hijo de Giovanni, el gato con botas, encantador relato de Perrault, y así sucesivamente… Estaba otra vez en la primera galería. Algunas puertas cerradas, un zumbido de mangangá, el Lector. Les Temps Modernes, núm. 50, diciembre 1949. Lector, Sr. Osmán Caravazzi. «Yo debería hacer la prueba de oír revistas», pensó Clara. «Puede ser divertido, primero un tema y después otro, como cine continuado: La lectura empieza cuando usted llega.» Se sentía cansada, fue hasta donde la galería daba sobre el patio abierto. Y había estrellas y lámparas. Clara se sentó en uno de los fríos bancos, buscó su tableta de Dolca con avellanas. Desde una ventana de arriba llegaba una voz seca y clara. Moyano, o quizá el doctor Bergmann que había leído todo Balzac en tres años. A menos que fuera Bustamante… En el tercer piso estaría la doctora Wolff, gangosa con su Wolfgang gangoso Goethe; y la pequeña Mary Robbins, lectora de Nigel Balchin. Clara sintió que el chocolate la enternecía, ya no estaba enojada con su marido; a las ocho no le molestaron las campanadas del gran reloj de la esquina. En el fondo la culpa la tenía ella por venir a la Casa, porque a Juan maldito si le importaban las lecturas. En un tiempo en que resultaba difícil dictar cursos interesantes o pronunciar conferencias originales, la Casa servía para mantener caliente el pan del espíritu. Sic. Para lo que verdaderamente servía era para juntarse con algún amigo y charlar en voz baja, cumpliendo de paso el vistoso programa de trabajos prácticos combinado por el doctor Menta y el decano de la Facultad. «Pero claro, doctor, pero claro: la juventud es la juventud, no estudian nada en su casa. En cambio si usted les hace oír las obras, dichas por nuestros Lectores de primera categoría (cobraban sueldo de profesores, esas cornucopias), la letra con miel también entra, ¿no es cierto, doctor Menta? El doctor Menta… Pero si sigo reconstruyendo sus canalladas», pensó Clara, «acabaré por creer en la Casa». Prefirió morder a fondo la tableta de Dolca. Y al fin y al cabo la Casa no estaba tan mal; so pretexto de difundir la cultura universal el doctor Menta había acomodado a docenas de Lectores, pero los Lectores leían y las chicas escuchaban (sobre todo las chicas, siempre buenas alumnas y tan atentas al programa de trabajos prácticos), y algo quedaría de todo eso, aunque más no fuera Nigel Balchin.
—Mañana a la noche —explicó Juan—, el examen final. Sí, pero claro que vamos a almorzar. Y al concierto, seguro. El examen es a la noche, hay tiempo para todo.
Cuando colgó, rabiando por lo mal que había oído a su suegro y lo tarde que se le hacía, vio a Abel que entraba al bar por la puerta de Carlos Pellegrini. Abel estaba de azul, palidísimo y flaco, como de costumbre no miraba a nadie de frente y se movía a lo cangrejo, evitando más las caras que las mesas.
—Abelito —murmuró Juan, acodado al mostrador— ¡Abelito!
Pero Abel se quedó en un rincón sin verlo o a lo mejor sin querer verlo, mirando la pared. Juan revolvió el café. Lo había pedido por costumbre, sin ganas de tomarlo. Nunca le había gustado telefonear desde un bar sin pedir antes alguna cosa. De espaldas, Abel parecía todavía más flaco, cargado de espaldas. Hacía tanto que no se veían, en otros tiempos Abelito no tenía ese traje azul. «Anda con plata», pensó Juan. En realidad lo más natural hubiera sido que Abelito y él se saludaran, aunque fuera desde lejos y sin darse la mano. Nunca se habían peleado, como para pelearse con Abel. Se acordó vagamente de las babosas que aparecían a veces en el cuarto de baño de su casa, cuando volvía tarde en sus tiempos de estudiante. Pobre Abelito, realmente era demasiado compararlo con… Tragó el café tibio y demasiado dulce, miró con cariño el paquete con la coliflor. Desde el primer momento había instalado el paquete sobre el mostrador, cerca del teléfono, para que no fueran a plantarle una mano o un codo encima. Ahora un rubio en mangas de camisa hablaba a gritos por teléfono. Juan miró una vez más a Abel que se había sentado en la otra punta del café, pagó y salió llevando con mucho cuidado el paquete.
Caminó por Cangallo, sorteando a los transeúntes apurados. Hacía calor, hacía gente. Los cafés de las esquinas estaban llenos. «Pero a esta hora, ¿qué carajo hacen todos estos tipos?», pensó Juan. «¿Qué vidas, qué muertes están incubando? Yo mismo, qué diablos tengo que hacer en la Casa. Más me hubiera valido toparlo a Abel, preguntarle por qué anda con la cara planchada…» Al verlo en el café, esa rápida sospecha de que quizá Abelito… Pero es que a nadie le gustaba Abelito; razón de más para encontrárselo en los cafés. Pobre Abel, tan solo, tan buscando algo.
«Si buscara de veras ya nos habría encontrado», pensó.
Cruzó Libertad, cruzó Talcahuano. La Casa tenía las luces extra de los jueves. «No se pierden un aula, meten seis mil escuchas en tandas de a mil. Cuánto lamenta Menta no tener el Kavanagh…» Y en su despacho estaría, de azul oscuro o de negro, revisando expedientes, atendiendo a un público lleno de buenas intenciones, creemos que debería repetirse el curso de Lostoyevski, y el de Ricardo Güiraldes. Se pierde demasiado tiempo con las revistas centroamericanas. ¿Cuándo se abrirá la cinemateca? El doctor Menta lamenta, pero en el aula 31 tienen para seis semanas más con Pérez Galdós. «Nada fácil dirigir la Casa», pensó Juan. Subió los escalones de a dos y casi choca con el ñato Gómez que salía corriendo.
—Avisá si andás rajando de la policía.
—Peor que eso, me escapo de la gordita Maers —dijo el ñato—. Cada vez que me pesca se pone a explicarme Darwin y la conducta de los antropoides.
—Mi madre —dijo Juan.
—Y la suya, porque me habla de la familia y de una hermana que tiene en Ramos Mejía. Hasta luego. ¿Te va bien?
—Sí, me va bien. ¿Y vos?
—Yo estoy en Impuesto a los Réditos —dijo el ñato y se fue, lúgubre.
Juan cruzó la galería hasta el patio donde-con-seguridad-Clara-furiosa. Se le acercó por detrás, le hizo cosquillas.
—Odioso —dijo Clara, alcanzándole el final del Dolca.
—Olés a cumpleaños. Correte para que me siente. Tenés el aire de la víctima, del sujeto de laboratorio. El doctor Menta lamenta.
—Asqueroso.
—Y me recibís con la gracia que asiste a las fuentes, a las colinas.
—Son las ocho y veinte.
—Sí, el tiempo ha seguido y nos ha pasado.
El tiempo, como un niño
que llevan de la mano
y que mira hacia atrás…
—Este hai-kai lo escribí hace dos años, date una idea… Clara, en este paquete tengo un coliflor prodigioso.
—Comételo, y si querés vomitalo. Además, se dice la coliflor.
—No es para comerlo —explicó Juan—. Este coliflor es para llevar en un paquete y admirarlo de cuando en vez. Creo que el presente es un momento propicio para la admiración del coliflor. De modo que…
—Me gustaría más no verla —dijo Clara, orgullosa.
—Apenas un segundo, para que lo conozcas. Me costó noventa en el mercado del Plata. No pude resistir a la hermosura, entré y me lo envolvieron. Era más hermoso que un primitivo flamenco y ya sabés que yo… Balconeá un poco…
—Es linda, la veo muy bien así, no la destapés del todo.
—Tiene algo de ojo de insecto multiplicado por miles —dijo Juan, pasando un dedo sobre la apretada superficie grisácea—. Fíjate que es una flor, enorme flor de la col, coliflor. Che, también tiene algo de cerebro vegetal. Oh, coliflor; ¿qué piensas?
—¿Por eso te retrasaste?
—Sí. También le telefoneé a tu papi que nos invita a almorzar mañana, y lo estuve mirando a Abel.
—Sabés perder el tiempo —dijo Clara— Abel y papá… Prefiero la coliflor.
—Contaba además con tu perdón —dijo Juan—, aparte de que estamos a tiempo de oírlo un rato a Moyano. Yo sé que a vos te gusta tanto la voz de Moyano. El gran acariciador acústico, el violador telefónico.
—Sonso.
—Pero si está bien así. El tipo lee con tal perfección que ya no interesa lo que lee. Y a mí me gustan las tres rubias que se sientan a bebérselo en la primera fila. El pobre, el galán superheterodino. Esperá que rehaga el paquete, me podrían estropear el coliseo, el colosal coliflor, el brillante colibriyo, el colifato.
De un salón de la izquierda, al principio de la galería, venía como una salmodia ahogada por las puertas de vidrio. «Leen a Balmes», pensó Clara, «o será Javier de Viana…». Una pareja llegaba corriendo, se separaron para leer los cartelitos en las puertas, cambiando señas iracundas. Zas, de cabeza en Romance de lobos, lector Galiano Sifredi. Un chico de grandes anteojos leía aplicadamente el lema de la Casa, letras de oro en la pared,
L’art de la lecture doit laisser l’imagination de l’audiver, sinon tout á fait libre, du moins pouvant croire a sa liberté.
Stendhal
…