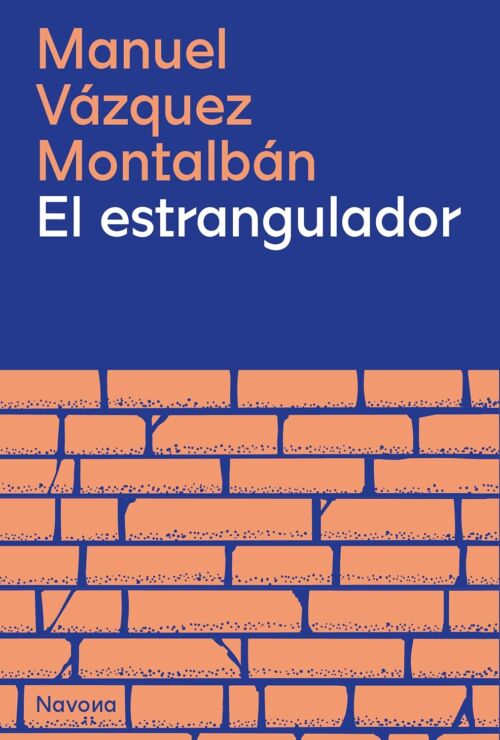Resumen del libro:
“El Estrangulador” de Manuel Vázquez Montalbán es una novela intrigante y provocadora que sumerge al lector en la mente de un protagonista recluido en un manicomio penitenciario. Desde este oscuro escenario, el personaje principal desgrana su propia historia, presentando al lector una peripecia personal marcada por la incertidumbre y la ambigüedad. A lo largo de la trama, el lector se enfrenta a una serie de pistas, algunas verídicas y otras engañosas, que desafían la creencia de que el narrador es, de hecho, el temido estrangulador de Boston, así como la autenticidad de los crímenes y la ubicación geográfica de los mismos.
La habilidad de Vázquez Montalbán para tejer una trama compleja e inquietante es innegable. Su narrativa envolvente y su capacidad para crear una atmósfera opresiva contribuyen a la sensación de inquietud que permea toda la novela. A medida que el lector se adentra en los recuerdos y reflexiones del protagonista, se ve inmerso en un juego de verdades y mentiras, cuestionando constantemente la naturaleza de la realidad y la percepción.
El autor, Manuel Vázquez Montalbán, es reconocido por su maestría en la construcción de personajes complejos y por su habilidad para abordar temas sociales y políticos con agudeza. Su estilo literario se caracteriza por su prosa incisiva y su capacidad para explorar las dimensiones más oscuras de la condición humana. En “El Estrangulador”, Vázquez Montalbán demuestra una vez más su destreza al crear una narración que desafía las expectativas y deslumbra al lector con giros inesperados.
En última instancia, “El Estrangulador” es una obra que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la locura, la culpabilidad y la percepción de la realidad. Con una trama intrigante y un estilo literario impactante, Manuel Vázquez Montalbán consigue mantener al lector en vilo hasta la última página, dejando una profunda impresión y generando preguntas pertinentes sobre la condición humana.
A mis víctimas
I
Retrato del estrangulador adolescente
—Sí, pero todos allí, a su manera, son partidarios de las nuevas verdades. Si a Vd. éstas no le interesan no debe venir con nosotros.
—Insisto en que no tengo la menor idea de cuáles pueden ser. En el mundo hasta hoy, sólo he tropezado con viejas verdades…, tan viejas como el sol y la luna. ¿Cómo puedo conocerlas? Será para mí una oportunidad de conocer Boston.
—¡No se trata de Boston, sino de la humanidad!
Henry JAMES: Los bostonianos
1
SIEMPRE HAY ¿o hubo? una primera vez, pero el cerebro se me vuelve papilla cuando trato de recordarla y llego a la conclusión de que «la primera vez» es una metáfora y en cambio todas las demás, no. Puede considerarse «primera vez», el primer acto, aunque sea el resultado de una serie de «otras veces» imaginarias y traigo a colación a mi tierna vecina Alma, la muchacha dorada por excelencia, a la que degollé con un cuchillo japonés mucho antes de que tuviéramos la imaginería japonesa modernizada. Degollar a alguien con un cuchillo japonés en los años cincuenta podía ser fruto de la influencia metafísica de Rashomon, la película de Akira Kurosawa, o de la promiscuidad degolladora atribuida a los japoneses, kamikazes o no, en las películas norteamericanas sobre la epopeya yanqui en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el instrumento hubiera estado más cerca del puñal o del machete que de la sofisticada condición de cuchillo de cocina. Pero a comienzos de los años ochenta y con el cuchillo que yo utilicé, mi acto fue premonitorio de una futura sensibilidad ante lo japonés, común en el próximo milenio, en el que los japoneses volverán a ser l’ennemi à battre, por fin la llegada del tan esperado «peligro amarillo» que Occidente añora desde los tiempos de las invasiones turcas reales y de las literaturizadas hordas tártaras de Miguel Strogoff. Occidente es un sedimento de bárbaros sucesivos y por eso siempre ha deseado, a la par que temido y rechazado, la invasión de nuevas oleadas regeneradoras y parte de su decadencia real se debe a la presunción de que ya no quedan bárbaros y en cualquier caso la barbarie ajena es menos temible que la propia.
Se trataba de uno de esos cuchillos que hoy todo el mundo utiliza en la cocina amateur más culta, largo, de hoja ancha y puntiaguda, capaz de delinear más que de cortar filetes de los pescados más duros y dotar a esos filetes de una transparencia de ala de mariposa. En mi expediente penitenciario 1988/712, el ajusticiamiento de Alma figura bajo el despectivo título: Sobre el crimen improbable y gratuito. Improbables, según los psiquiatras, psicoanalistas y demás ralea, lo son todos mis ajusticiamientos, también llamados crímenes por los criminólogos, es decir, los sabios y a la vez profesionales de la criminalidad. Gratuito es un adjetivo que ningún crimen mío se merece, porque suelo prepararlos durante décadas, como el de Alma, desde mi obsesión de voyeur de aquella mujer dotada del don de la inocencia, casi tanto como del de la generosidad. Yo asistí arrobado al desarrollo de su anatomía asimétrica que ella me fue mostrando desde niña hasta que le asaltaron los pudores de la adolescencia y me la ocultó entonces hasta el momento de su muerte, cuarenta o cincuenta años después, tras haber sido protagonista de una ejemplar historia de muchacha dorada y mítica.
En mi archivo secreto, el caso de Alma figura bajo el rótulo certero de Asesinato de Danae, aunque cuando yo conocí a Alma, nada sabía del personaje del cuadro de Klimt, de las similitudes de las dos diosas ensimismadas y Alma careciera de la malicia masturbatoria y por lo tanto castradora de las mujeres lascivas de Klimt. Ni conocía las relaciones entre la futura Alma Mahler y Klimt, para el que posaría en Judith, Palas Atenea y quizás El beso, antes de hacerlo para La novia del viento de Kokoschka. Mi Alma diosa era fruto de un culto secreto y menor. El que dedicaba a uno de sus pechos, un prodigio armónico desde la desarmonía que seccioné y conservo en una botella de formol enterrada en el parque del Luxemburgo de París, muy cerca de la estatua dedicada a Pierre Mendès-France, ocultando en una coraza de gabardina su probable pulsión de exhibicionista de parque importante. Por cierto que, no muy lejos de la entrada por la que se accede al infame monumento al exhibicionismo disfrazado de Mendès-France, está la réplica de la estatua que Rodin dedicara a la fealdad profunda de Balzac, aquel maligno chismoso reaccionario tan elogiado por Marx, Engels y Lenin, no por una real afinidad del gusto literario, sino porque el reaccionarismo ancien régime de Honoré les venía bien para su crítica de la burguesía, según pude demostrar en mi tesis de licenciatura sobre El realismo como Fatalidad presentada en la universidad de Praga días antes de las famosas defenestraciones de 1948 que dieron paso a la dictadura del Partido Comunista.
Mis digresiones cultas siempre han puesto nerviosos a mis interlocutores y ahora suelo extremarlas ante los psiquiatras penitenciarios, empeñados en demostrarme que es imposible un nivel cultural tan cualificado en un supuesto fontanero por más especializado que esté en la instalación, ojo con la palabra, y arreglo de cisternas de retretes. Resulta curioso que cada vez que ponen en duda mi nivel cultural, y lo ponen porque lo exhibo, es decir, lo demuestro, suelen traerme el Diccionario Enciclopédico de Boston en diez tomos y un apéndice e invariablemente me preguntan si lo reconozco ¿Cómo no reconocerlo si asesiné al editor? Fue en una circunstancia todavía no aclarada por los investigadores públicos, ni privados, segundos antes de que anunciara el ganador del premio Boston, ganador que nunca se supo, sin que jamás se hayan encontrado ni el original del posible vencedor ni el de concursante alguno, aunque puedo avanzar que si maté al editor fue porque el ganador del premio iba a ser yo. Finalmente han dejado en mi celda nueve de esos diez tomos, falta el que va de Tam a Zyw y el suplemento progresivamente actualizador, pero ante la desesperación de mis verdugos, jamás, jamás les he ni siquiera insinuado que deseaba tenerlos. En los primeros tiempos, sin darme cuenta, les seguía el juego y les preguntaba qué relación de causa y efecto había entre mis exhibiciones culturales y aquel costoso acarrear del Diccionario que me traían entre diez psiquiatras y una enfermera, porque el tono muscular de esta gente es muy deficiente y son incapaces de cargar con los diccionarios aligerados que hoy suelen comercializarse. ¿Cómo habrían salido del lance estos brujos minusválidos de haber tenido que acarrear aquellos diccionarios enciclopédicos de antaño, que más parecían un templo griego, tomo por tomo, diríase que hechos de mármol y con la letra esculpida por el cincel preciso de los mejores calígrafos del espíritu? Cuanto más cansados les veía, más pesado me ponía yo reclamando la relación causa-efecto de aquel estúpido esfuerzo y me respondían que la relación de causa y efecto era algo que yo debería aclarar y no ellos, como si fuera yo el espía de sus conductas y su lógica y no al revés. De hecho utilizaban la retórica de medicuchos para disimular lo que querían decir, lo que un policía sin doblez hubiera expresado así: ¡Aquí las preguntas las hago yo! Así que cada vez que se presentan con el diccionario les canto la canción de los bateleros del Volga o Sixteen Tons, ambas en clara referencia a lo cansado que es el trabajo de batelero o de minero. Mis recelos crecientes sobre las reales intenciones de esta gentuza me han llevado a negarme a contestarles las preguntas que me hacen, siempre, siempre sobre cuestiones que empiezan por la letra «t». Por ejemplo: Termier (Pierre), Tinzenita, tomistoma, Torricelli, Trediajovski (Vasili Kirillovich), Turró y Darder (Ramón), tutiplén… Ante mis desprecios, me han propuesto hacerme preguntas sobre términos empezados por «u» y así hasta la «zeta»… pero si me niego a contestar nada sobre las que empiezan por «t», ¿qué razones morales tengo para contestar a las que empiezan por «u, v, w, x, y, z»?
…