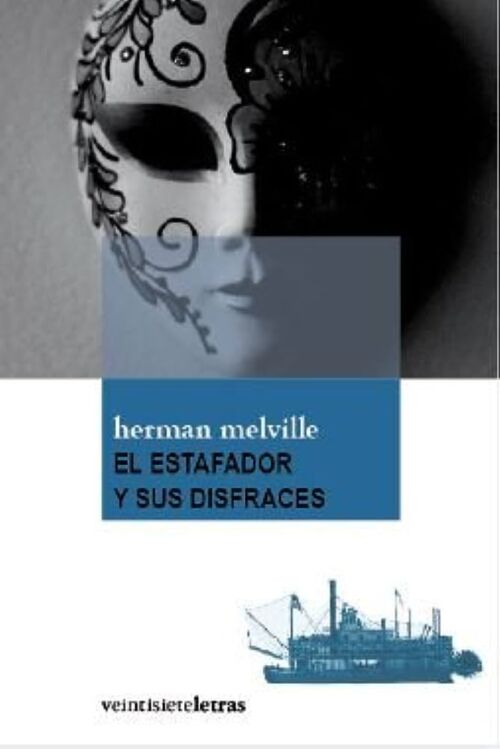Resumen del libro:
En “El Estafador y sus Disfraces” de Herman Melville, el vapor Fidèle se convierte en escenario de un variopinto grupo de pasajeros que viajan por el Mississippi hacia Nueva Orleans en plena efervescencia del siglo XIX. La fecha es el 1 de abril, día de los inocentes en el mundo anglosajón, y la sociedad se encuentra en un punto de cambio marcado por la búsqueda de fortuna en el Oeste y la inminente guerra de Secesión. Entre los viajeros, encontramos una amalgama de individuos que abarcan desde empresarios y predicadores hasta estafadores y vagabundos, cada uno con sus propias ilusiones y desconfianzas.
La trama se desenvuelve en un entorno propicio para el engaño, en el que un hábil estafador elabora fraudes a medida para sus diversos destinatarios. Melville, conocido por su obra revolucionaria “Moby Dick”, crea una novela ambiciosa que rinde homenaje a Bocaccio y Chaucer al presentar una serie de historias interconectadas que exploran las muchas facetas del fraude. Inspirándose en una amplia gama de fuentes literarias que incluyen la Biblia, Shakespeare, Cervantes, Swift, Twain y Dickens, así como influencias filosóficas griegas, el autor da vida a personajes que evocan a figuras prominentes de la sociedad estadounidense, como Emerson, Thoreau, Hawthorne e incluso Edgar Allan Poe.
Si bien en su época fue incomprendida, la novela ha sido reconsiderada por historiadores contemporáneos, como Walter McDougall, como un espejo que refleja las trampas en las que los estadounidenses se enredaron al adorar la adquisición de riqueza. La narrativa satiriza el egoísmo y el materialismo prevalecientes, al tiempo que critica la dirección tomada por la Revolución Americana, que había llevado a la “nación de naciones” a una expansión frenética y una falsa filantropía.
La escritura de Melville es torrencial, abordando con humor y profundidad un mundo en constante cambio económico, político, social y moral, que refleja un panorama donde el cinismo y la confianza coexisten. La novela traza paralelismos inquietantes con la actualidad al explorar la volatilidad de la identidad y los valores en un mundo en el que el arte de la estafa adquiere la estatura de las bellas artes, y donde las similitudes con la búsqueda desenfrenada de ganancias y el cuestionamiento de las motivaciones humanas son sorprendentemente actuales.
I
Un mudo sube a bordo en el Mississippi
A la salida del sol de un primer día de abril apareció repentinamente, como Manco Capac en el lago Titicaca, un hombre vestido con un traje color crema a la orilla del río, en la ciudad de St. Louis.
Su tez era clara, su barbilla poblada, rubia su cabellera de pelo abundante cubierta por un sombrero de piel blanca.
No llevaba baúl, maleta, bolso de mano o paquete alguno. No lo seguía ningún maletero ni marchaba acompañado por cualquier amigo.
Merced a los encogimientos de hombros, las risas fingidas, cuchicheos, las muestras de admiración del gentío, quedaba claro que era el hombre lo que se dice un perfecto desconocido, en el sentido más literal de la palabra.
Sin detenerse abordó el vapor Fidéle, en el embarcadero, presto a partir hacia Nueva Orleans.
Con la mirada clara pero dura, ni obsequiosa ni esquiva, simplemente era la suya una mirada propia del hombre que sabe lo que quiere y cómo ir por el mundo, esperó en la cubierta baja del barco hasta que tuvo la oportunidad de llegarse hasta un cartel, clavado muy cerca de la oficina del capitán, en donde se anunciaba la recompensa ofrecida por la captura de un misterioso impostor, al que se suponía recién llegado del Este, y del que —se avisaba— podían esperarse las formas más hábiles e ingeniosas en su proceder, aun y cuando no se daba descripción clara de tales ingenios. A pesar de ello, el cartel parecía contener en sí la esencia de una meticulosa descripción del sujeto buscado.
Como si se tratara de una cartelera que anunciase una próxima representación teatral, el gentío se agolpó ante el anuncio, y entre la muchedumbre, ciertos caballeros, cuyos ojos, estaba claro, se hallaban fijos en las letras o al menos trataban ansiosamente de estarlo detrás de las chaquetas que se les interponían, tenían los dedos entrelazados ritualmente para convertir deseos en realidades. Uno de esos caballeros dejó ver parte de su mano al recibir de otro sujeto, un buhonero vendedor ambulante de cinturones y monederos, el billetero popular y seguro que el hombre llevaba entre su mercancía, mientras otro vendedor, caballero harto versátil, pregonaba entre la nutrida concurrencia las vidas de Measan, el bandido de Ohio; Murrel, el pirata del Mississippi; los hermanos Harpe; los Thugs del Green River en Kentucky, criaturas, junto con otras similares, ya exterminadas, que, como las generaciones de lobos cazados en las mismas regiones, habían dejado poca descendencia, cosa que bien podría dar completa satisfacción a todos, excepto a quienes creen en el dicho de que en aquellos lugares en donde los lobos son exterminados, crecen las zorras. Deteniéndose un instante, el desconocido siguió andando hasta conseguir situarse junto al cartel. Allí tomó una pequeña pizarra y, tras escribir en ella varias palabras, la sostuvo ante sí al mismo nivel del anuncio, de forma que quien leía lo uno pudiera leer lo otro. Había escrito:
La caridad no cree en la maldad.
Como para llegar a donde se encontraba, un poco de perseverancia que no podía llamarse persistencia, acompañada de una cierta cantidad de suerte, había sido inevitable, resulta ocioso señalar que la gente no veía con gusto su intromisión, aunque después de una cierta atención no se percibiera en él rasgo alguno de autoritarismo. Más bien, por el contrario, tenía el hombre un aspecto de singular inocencia, aspecto que las gentes tomaron como impropio del momento y del lugar, por lo que dieron en pensar que lo que había escrito también era inapropiado, o dicho de otro modo, que lo tomaron por un tipo raro, un memo inofensivo, en sus cabales, aunque no tan responsable como intruso. Por todo ello, no tuvieron escrúpulos para apartarlo a empujones, mientras uno, menos cortés que los demás, o por mejor decir, más burlón, de un golpe le aplastó el sombrero sobre su cabeza.
Sin detenerse a recomponer el sombrero, se dio tranquilamente la vuelta y escribió de nuevo en la pizarra para mostrar lo escrito a continuación:
La caridad sufre mucho y es bondadosa.
Molesta por lo que consideraba una acción contumaz, otra vez la gente lo retiró a empujones y no sin epítetos desagradables y algunos puñetazos que no sirvieron para despertar su cólera. Y al fin, como si desesperase por mor de tan difícil aventura en la que, aparentemente pasivo, buscaba imponer su presencia mediante la escritura de frases conflictivas, el desconocido, ahora con lentitud y sin alterar todavía su escritura, escribió en la pizarra:
La caridad todo lo soporta.
Llevando ante sí la pizarra con lo escrito, a modo de escudo protector ante las miradas de asombro y la mofa de los presentes, el desconocido, con lentitud, caminó de un lado a otro, para al poco cambiar el último mensaje por:
La caridad tiene fe en todas las cosas.
Y luego:
La caridad nunca desfallece.
La palabra «caridad» permaneció escrita tal y como lo fuera en un principio, sin ser borrada, igual que algunos caracteres de fechas previamente impresas.
Para algunos observadores, la singularidad —si no la locura— de que hacía gala el desconocido, se veía incrementada por su mutismo, y, tal vez también, por el contraste manifiesto entre su mansedumbre y las acciones, muy a tono con el natural orden de las cosas, del barbero del barco cuyos dominios, bajo el salón de fumar y junto al salón-bar, se hallaban dos puertas más allá de la oficina del capitán.
Como si la amplia cubierta cerrada, rodeada de grandes ventanales, fuera una especie de arcada o bazar de Constantinopla, donde más de un negocio no muy claro se hace y deshace, este barbero fluvial con delantal y pantuflas, dando la impresión de que salía de entre una concha o que acabara de levantarse de la cama, abría sus posesiones para dar comienzo al trabajo del día, disponiéndose a llevar a cabo los acomodos pertinentes en el exterior.
Con rapidez y haciendo mucho ruido bajó los postigos de sus ventanales; semejante a la inclinación de una palmera, colocó en el soporte de hierro un pequeño y ornamental mástil, sin cuidarse en exceso de los codos y pies de la gente, y dando por finalizadas sus operaciones con la orden de que se echaran a un lado. Después, subiéndose a una banqueta, colgó sobre la puerta, en el clavo acostumbrado, una llamativa indicación de su negocio, mañosamente ejecutada sobre una tablilla con el dibujo de una navaja de afeitar lista para ser empleada y también, para provecho del público, con palabras frecuentes en tierra, que adornan otras tiendas, además de las barberías, y que dan el aviso:
NO SE FÍA.
Esas palabras, no menos inoportunas que las escritas por el desconocido, no provocaban, como sería justo de esperar, la burla, ni la sorpresa, ni la indignación de las gentes; más aún, y por lo visto, tampoco ganaron para quien las escribiera el calificativo de memo. Mientras, pizarra en ristre, iba el desconocido lentamente de un lado a otro, convirtiendo en abierta burla miradas desafiantes, y convirtiendo burlas en empujones, cuando de repente, en una de sus idas y venidas, resultó violentamente golpeado en la espalda por dos mozos de carga que portaban un gran baúl. Más difícil que en las espectaculares convocatorias a juicio, resultaría decir si hubo o no intención por parte de los mozos. Lo cierto es que lo golpearon con la carga, casi derribándolo, cuando merced a un veloz sobresalto, a un peculiar, estremecido e inarticulado gemido, y a un patético y telegráfico movimiento de sus dedos, involuntariamente demostró el desconocido que además de mudo era sordo.
Al momento se rehízo. Como si la cosa no fuera con él siguió adelante para tomar asiento en un lugar apartado, lejos del castillo de proa, próximo al pie de una escalera que conducía a una cubierta superior, y por la cual subían y bajaban trabajadores del barco, de vez en cuando, cumpliendo con su tarea.
Por el hecho de haberse retirado a este modesto lugar era evidente que, como pasajero de cubierta, el desconocido, con su apariencia sencilla, no era, en absoluto, ignorante de cuál habría de ser su plaza a ocupar, y puede suponerse que la razón que lo llevara a tomar un pasaje de cubierta podría ser, en parte, por simple conveniencia, ya que al no portar equipaje parecería probable que su destino fuera el de un pueblo ribereño, al que para llegar no eran precisas muchas horas de navegación. Pero aunque no tuviera que hacer un largo viaje, el hombre parecía venir de muy lejos. Su traje color crema, que no estaba sucio ni desaliñado, aparecía con arrugas pronunciadas, a más de raído, como si por haber viajado durante días y noches a lo largo y ancho del país, no hubiera disfrutado, en mucho tiempo, del placer que proporciona una cama.
Parecía apacible y cansado. Desde que tomara asiento, su apariencia resultó más abatida, somnolienta. Paulatinamente embargado por un sopor agradable, su rubia cabeza caída, toda su mansa figura relajada, reclinado a medias sobre el pie de las escaleras, yacía inmóvil como una dulce nevada de marzo que, descendiendo furtivamente en la noche, sobrecoge al más curtido de los granjeros que atisbara el amanecer desde el quicio de su puerta.
…