El diablo en el cuerpo
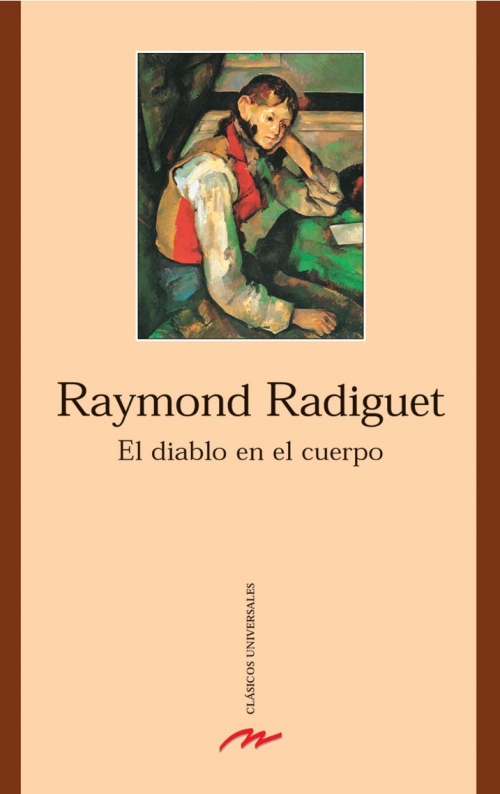
Resumen del libro: "El diablo en el cuerpo" de Raymond Radiguet
Hacia 1920, un adolescente hermoso, visionario y trágico sobreimprime a la ilusión amorosa todo el desencanto, la irreverencia y la amargura del siglo siniestro que comenzaba. El «enfant terrible» que narra en primera persona una historia de adulterio y de iniciación amorosa —sobre el fondo más miserable que épico de la Primera Guerra Mundial— se da el lujo de amar y de diseccionar al mismo tiempo el amor como un médico que observa su propio cáncer al microscopio. ‘El diablo en el cuerpo’ es una novela bella y maldita, que atrapa y lastima desde la primera hasta la última línea, y que se entrega al corazón para traicionarlo una y otra vez en brazos de la inteligencia. Si la guerra es la ley del mundo, el amor es un crimen que exige de los dos que van a aniquilarse los más altos atributos de la sensibilidad, la crueldad y la imaginación.
VOY a exponerme a grandes reproches. Pero ¿qué le voy a hacer? ¿Acaso tuve yo la culpa de haber cumplido doce años algunos meses antes de la declaración de la guerra? Los trastornos que me deparó aquel periodo extraordinario fueron, sin lugar a dudas, de una índole que no suele nunca experimentarse a tal edad; pero como nada es capaz de hacernos madurar a pesar de las apariencias, habría de comportarme como un niño en una aventura en la que hasta un adulto se hubiera encontrado en apuros. No soy el único. Mis compañeros guardarán de aquella época un recuerdo que no corresponde con el de sus mayores. Que aquellos que ya están en contra mía traten de imaginar lo que la guerra supuso para muchos chicos: cuatro años de grandes vacaciones.
Vivíamos en F…, a orillas del Marne.
Mis padres reprobaban la amistad entre chico y chica. La sensualidad, que nace con nosotros y se manifiesta todavía a ciegas, en lugar de desaparecer por ello, aumentó.
Nunca he sido un soñador. Lo que a los demás, más crédulos, parece ensoñación, a mí me parecía tan real como el queso le parece al gato, aun a través de la campana de cristal. Sin embargo, la campana existe.
Si la campana se rompe, el gato se aprovecha, incluso si los que la rompen son sus amos y se cortan las manos.
Hasta los doce años no me recuerdo en amorío alguno, excepto el de una niña llamada Carmen a la que hice llegar, por medio de un muchacho más joven que yo, una carta en la que le declaraba mi amor. Me permitía solicitarle una cita en nombre de ese amor. Mi carta le había sido entregada por la mañana, antes de que fuera a clase. Había elegido a la única niña que se me parecía porque era muy limpia y siempre iba al colegio acompañada de una hermana pequeña, igual que yo del mío. Con el fin de que aquellos dos testigos guardaran silencio, pensé en casarlos, de algún modo. Añadí, pues, a mi carta, otra para la señorita Fauyette de parte de mi hermano, que aún no sabía escribir. Expliqué a mi hermano mi proceder, y nuestra posibilidad de encontrarnos con dos hermanas de nuestra misma edad y provistas de tan excepcionales nombres de pila. Pude comprobar tristemente que no me había equivocado respecto a la buena educación de Carmen cuando volví a clase, después de haber almorzado con mis padres, que me mimaban y nunca me reñían.
Apenas mis compañeros se habían sentado en sus pupitres —mientras que yo, como primero de la clase, me hallaba en la tarima del aula, agachado para coger de un armario los libros para la lectura en voz alta—, entró el director. Los alumnos se levantaron. Llevaba una carta en la mano. Me flaquearon las piernas, se me cayeron los libros, y los fui recogiendo mientras que el director hablaba con el profesor. Los alumnos de los primeros bancos se volvían ya hacia mí, ruborizado en el fondo del aula, pues oían que se cuchicheaba mi nombre. Por fin, el director me llamó y para reprenderme con delicadeza, sin despertar, creía él, ningún recelo entre los alumnos, me felicitó por haber escrito una carta de doce líneas sin ninguna falta. Me preguntó si la había escrito yo solo, y después me pidió que le acompañase a su despacho. No llegamos hasta allí. Me reprendió en el patio, bajo el aguacero. Lo que más confundió mis principios morales fue que considerase tan grave el haber comprometido a la niña (cuyos padres le habían informado de mi declaración), como el hecho de haber sustraído una hoja de papel de cartas. Me amenazó con enviar aquella carta a mi casa. Le supliqué que no lo hiciera. Cedió, pero advirtiéndome que guardaría la carta, y que a la primera reincidencia no podría ocultar por más tiempo mi mala conducta.
Aquella mezcla de descaro y de timidez desconcertaba y engañaba a los míos, del mismo modo que en la escuela mi gran facilidad, auténtica pereza, me hacía pasar por un buen alumno.
Volví a clase. El profesor, irónico, me llamó Don Juan. Me sentí sumamente halagado, sobre todo de que aludiera a una obra que yo conocía y mis compañeros no. Su «Buenos días, Don Juan» y mi sonrisa cómplice cambiaron la opinión de la clase sobre mí. Seguramente ya se habían enterado de que había encargado a un niño de primaria que llevase una carta a una «tía», como dicen los colegiales en su rudo lenguaje. Aquel niño se llamaba Messager; no lo había elegido por su nombre, pero, en cualquier caso, semejante nombre me había inspirado confianza.
A la una había suplicado al director que no dijera nada a mi padre; a las cuatro ardía en deseos de contárselo todo. Aunque nadie me obligaba a ello, haría aquella confesión en honor a la franqueza. Sabiendo que mi padre no se enfadaría, me sentía encantado de que se enterara de mi proeza.
Se lo confesé, pues, añadiendo con orgullo que el director me había prometido una total discreción (como a una persona mayor). Mi padre quería saber si no me había inventado de cabo a rabo aquella historia de amor. Fue a ver al director. Durante aquella visita habló incidentalmente de lo que él consideraba una farsa.
—¿Qué? —dijo entonces el director, sorprendido y muy molesto—, ¿se lo ha contado? Me había suplicado que me callara, diciéndome que usted le mataría.
Aquella mentira del director suponía una excusa, lo que aumentó mi orgullo de hombre. Me gané al mismo tiempo el aprecio de mis compañeros y los guiños del profesor. El director ocultaba su rencor. Aquel infeliz ignoraba lo que yo ya sabía: mi padre, molesto con su conducta, había decidido dejarme terminar el año escolar y sacarme del colegio. Estábamos entonces a comienzos de junio. Mi madre, que no quería que aquello influyera sobre mis premios, sobre mis coronas, esperaba el reparto para dar la noticia. Llegado el día, y gracias a una injusticia del director, que temía confusamente las consecuencias de su mentira, fui el único de la clase que recibió la corona de oro y, por lo tanto, también el premio extraordinario. Cálculo desafortunado: el colegio perdió a sus dos mejores alumnos, pues el padre del premio extraordinario sacó a su hijo.
Alumnos como nosotros servíamos de reclamo para atraer a otros.
Mi madre me consideraba demasiado joven todavía para ir al Henri IV. En su interior, ello significaba tomar el tren. Me quedé dos años en casa trabajando solo.
Me prometía alegrías sin límite, porque, al conseguir hacer en cuatro horas el trabajo que mis antiguos condiscípulos no hubieran realizado en dos días, me quedaba libre más de la mitad del día. Paseaba solo a orillas del Marne, río que era ya tan nuestro que mis hermanas decían, refiriéndose al Sena, «un Marne». Llegaba incluso a subir a la barca de mi padre, a pesar de su prohibición; pero no me atrevía a remar, sin querer confesarme que mi temor no era a desobedecerle, sino miedo, a secas. Leía, tumbado en la barca. Entre 1913 y 1914 desfilaron por allí doscientos libros. Y no eran de los que se consideraban malos libros, más bien al contrario, de los mejores, cuando no por el pensamiento, sí al menos por el mérito. Por eso, mucho más tarde, a la edad en que la adolescencia suele despreciar los libros de la Biblioteca rosa, tomé gusto a su encanto infantil, mientras que en aquella época no los hubiera querido leer por nada en el mundo.
El inconveniente de aquellos recreos alternados con el trabajo era que todo el año se transformaba para mí en unas falsas vacaciones. Así, mi trabajo diario era cuestión de poca cosa, pero como, aun trabajando menos tiempo que los demás, lo seguía haciendo durante las vacaciones, aquella poca cosa era como un corcho atado a la cola de un gato durante toda la vida, cuando sin duda sería preferible arrastrar una sartén durante un mes.
Las verdaderas vacaciones se acercaban, pero yo me ocupaba bien poco de ellas, puesto que para mí continuaba el mismo régimen. El gato seguía mirando el queso bajo la campana. Pero llegó la guerra. Y la campana se rompió. Los amos tuvieron otros gatos para fustigar, y el gato se alegró de ello. A decir verdad, todo el mundo estaba contento en Francia. Los niños, con sus libros de premios bajo el brazo, se apiñaban ante los carteles. Los malos estudiantes se aprovechaban del desconcierto familiar.
Todos los días íbamos, después de comer, a la estación de J…, a dos kilómetros de casa, para ver pasar los trenes militares. Nos llevábamos campánulas y se las echábamos a los soldados. Señoras en bata servían vino tinto en las cantimploras y derramaban litros y litros sobre el andén tapizado de flores. Todo aquello me deja un recuerdo de fuego de artificio. Nunca hubo tanto vino desperdiciado, tantas flores muertas. Tuvimos que engalanar las ventanas de casa.
Pronto dejamos de ir a J… Mis hermanos y mis hermanas comenzaban a hartarse de la guerra, les parecía demasiado larga. Les estropeaba la playa. Acostumbrados a levantarse tarde, ahora tenían que ir a comprar el periódico a las seis de la mañana. ¡Vaya distracción! Pero hacia el veinte de agosto, esos jóvenes monstruos recobran la esperanza. En vez de irse, se quedan a la mesa, donde se entretienen las personas mayores, para oír a mi padre. Sin duda no habría ya medios de transporte. Tendríamos que ir en bicicleta hasta muy lejos. Mis hermanos gastan bromas a mi hermana pequeña. Las ruedas de su bicicleta apenas miden cuarenta centímetros de diámetro: «Te dejaremos sola en la carretera». Mi hermana solloza. ¡Pero con qué entusiasmo se saca brillo a las bicicletas! Ni rastro de pereza. Me proponen reparar la mía. Se levantan de madrugada para enterarse de las noticias. Mientras todos se asombran, descubro por fin el móvil de semejante patriotismo: ¡un viaje en bicicleta!, ¡hasta el mar!, un mar más lejano, más bello que de costumbre. Hubieran quemado París con tal de salir antes. Lo que aterrorizaba a Europa se había convertido para ellos en la única esperanza.
…
Raymond Radiguet. Fue un escritor francés que nació el 18 de junio de 1903 en Saint-Maur-des-Fossés y murió el 12 de diciembre de 1923 en París, a causa de una fiebre tifoidea. Su breve pero intensa vida literaria le valió el reconocimiento de autores como André Salmon, Max Jacob, Pierre Reverdy y sobre todo Jean Cocteau, quien fue su amigo, mentor y amante.
Radiguet mostró desde muy joven una gran pasión por la lectura y la escritura. Abandonó los estudios a los 15 años para dedicarse al periodismo y a la poesía. Colaboró con diversas revistas vanguardistas, como Sic, Littérature y Le Coq, esta última fundada por él y Cocteau en 1920. Publicó su primer libro de poemas, Les Joues en feu, en el mismo año, con el apoyo de François Bernouard.
Su obra más conocida es la novela El diablo en el cuerpo, publicada en 1923. En ella narra la historia de amor entre un adolescente y una mujer casada cuyo marido está en el frente durante la Primera Guerra Mundial. La novela causó un gran escándalo por su tono cínico y antipatriótico, y por su descripción explícita de la pasión amorosa. Fue llevada al cine varias veces, siendo la más famosa la versión de Claude Autant-Lara de 1947.
Radiguet escribió también otra novela, El baile del conde de Orgel, que se publicó póstumamente en 1924. Se trata de una obra más madura y compleja que la anterior, ambientada en la alta sociedad parisina de principios del siglo XX. En ella se exploran los temas del amor, la amistad, el matrimonio y la traición.
Además de sus novelas, Radiguet escribió una obra de teatro, Les Pelicans, estrenada en 1921, y varios cuentos que aparecieron en el periódico satírico Le Canard enchaîné bajo el seudónimo de Rajky.
Radiguet fue un escritor precoz y genial, que supo plasmar en sus obras su propia experiencia vital con una sensibilidad y una lucidez extraordinarias. Su muerte prematura le impidió desarrollar todo su potencial literario, pero dejó una huella imborrable en la literatura francesa del siglo XX.