El corazón de las tinieblas
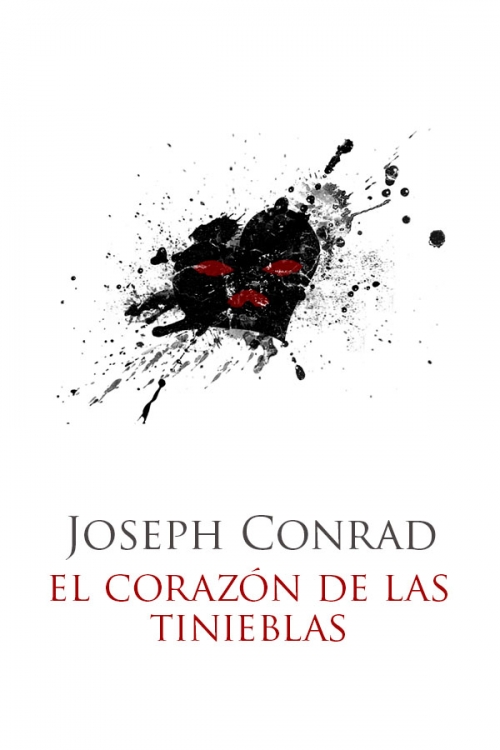
Resumen del libro: "El corazón de las tinieblas" de Joseph Conrad
El corazón de las tinieblas es una de las novelas más estremecedoras de todos los tiempos, además de una de las obras maestras del siglo XIX. El libro cuenta el viaje que el protagonista, Marlow, hace por un río del Congo en busca de Kurtz, un agente comercial que al parecer se ha vuelto loco, ya que cruza la débil línea de sombra que separa el bien del mal y se entrega con placer a las más terribles atrocidades.
VER EN LA OSCURIDAD
El corazón de las tinieblas es lo más cerca que ha estado la literatura moderna, o quizá la literatura en general, de producir una pesadilla. Su ambiente, profundamente arraigado en las experiencias reales de Conrad, montado sobre lugares y hechos meticulosamente observados, es sin embargo irreal, alucinado, fantasmagórico. La historia de aquel Kurtz, el hombre blanco enloquecido por el afán de lucro, lleva más de un siglo siendo leída como denuncia del colonialismo y sus horrores, y las circunstancias históricas —Leopoldo II de Bélgica, su ambición de no quedarse atrás en la explotación de África, el enmascaramiento de esa explotación tras la fachada del altruismo y el impulso civilizador— son tan precisas como pueden ser; y por eso resulta extraño darnos cuenta, cuando hemos leído la novela por primera vez, de que la palabra «Congo» no aparece ni una sola vez en ella. Hay una carta de Conrad a su amigo Richard Curle que debería ser leída por todo el que se aproxime a menos de cien metros de sus libros. Conrad se queja de que todo lo que siempre ha tratado de mantener en la indefinición y en la ambigüedad haya sido víctima de la iluminación, diríamos la interpretación, de los críticos y lectores. Y luego dice:
¿Nunca se te ocurrió, mi querido Curle, que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo al dejar los hechos de mi vida y aun de mis relatos en segundo plano? La explicitud, mi querido amigo, es fatal para el encanto de toda obra de arte, pues le roba toda capacidad de incitar, destruye toda ilusión. Pareces creer en la literalidad y la explicitud en los hechos y también en la expresión. Y sin embargo nada es más claro que la completa insignificancia de las declaraciones explícitas, y también su poder de apartar la atención de las cosas que importan en la región del arte.
No: El corazón de las tinieblas no es una novela política, aunque sea política en alguno de sus múltiples e inagotables niveles de lectura. Mucho menos es una novela de pretensiones realistas, y eso lo entendió muy bien Francis Ford Coppola cuando creó, basándose en ella, esa vasta fantasmagoría fílmica que es Apocalypse Now. En realidad, toda una disquisición sobre la novela podría armarse haciendo la lista de lo que la novela no es. Yo, por lo pronto, me limitaré a hacer una constatación general que, espero, contenga implícitamente unas cuantas constataciones particulares: a pesar de que el personaje de Kurtz sea lo más memorable de estas páginas, el eje argumental del relato, El corazón de las tinieblas no es una novela sobre Kurtz sino sobre Marlow.
Así es. Charlie Marlow, el marinero que con el tiempo hemos llegado a identificar —a veces de manera demasiado literal— con su creador, es lo realmente importante en esta historia, tanto así que Kurtz (y esto suele olvidarse) solo aparece muy al final, y solo durante unas pocas páginas. Aparece para morir enseguida, pero con su muerte no se acaba el relato; las páginas más conmovedoras, y las que atan toda la narración previa y le dan sentido, son las que vienen después, y en particular la entrevista final entre Marlow y la «prometida». Es durante ese diálogo que Marlow comprende las mil maneras en que su contacto con Kurtz lo ha contaminado. Comprende que la distancia entre la visión europea del colonialismo y la realidad es la misma que entre las últimas palabras de Kurtz, «¡El horror! ¡El horror!», y la mentira piadosa que Marlow inventa para aquella mujercita inocente: «La última palabra que pronunció fue… su nombre».
Marlow como conciencia moral del relato, aterrado por los cambios que el breve contacto con el Mal ha producido en él. Marlow como Virgilio o Dante, hombres que bajaron a los infiernos y luego regresaron para contarnos lo que había en ellos. El corazón de las tinieblas como viaje espiritual de Marlow, cuyo objetivo es el viejo y nunca agotado «Conócete a ti mismo». El médico encargado del chequeo rutinario le dice a Marlow que siempre mide el cráneo a los que van a esos lugares. «¿Y también cuando vuelven?», pregunta Marlow. «Oh, nunca los vuelvo a ver —dice el doctor—. Además, los cambios se producen en el interior, ya sabe.»
No, Marlow no lo sabe, pero está a punto de saberlo. «No quiero incomodarlos demasiado con lo que me sucedió personalmente —les dice a sus oyentes del Nellie—. Sin embargo, para que comprendan los efectos que tuvo sobre mí, es necesario que sepan cómo llegué allí, lo que vi, cómo remonté el río hasta el lugar donde vi por primera vez al pobre tipo. Fue el lugar más lejano al que pude llegar navegando y el punto culminante de mi experiencia.»
Conrad habría podido suscribir casi todas estas palabras.
Cuando Joseph Conrad llegó al Congo, el 12 de junio de 1890, todavía no era Joseph Conrad, ni podía comenzar siquiera a imaginarse la descomunal importancia que tendría ese viaje para su vida. Tenía treinta y dos años; una mañana cualquiera del año anterior, mientras esperaba un barco en Londres, este marinero polaco cuya segunda lengua era el francés había apartado la bandeja del desayuno y se había puesto —impredecible y sobre todo impremeditadamente— a escribir una novela. Al llegar al Congo tenía siete capítulos terminados de lo que más tarde se llamaría La locura de Almayer, pero todavía no había en su horizonte la decisión de convertirse en novelista: la prueba era ese viaje, y también el hecho de que acababa de firmar con la Société Anonyme pour le Commerce du Haut-Congo, una de las organizaciones de avanzada del imperio de Leopoldo II en África, un contrato como oficial de vapores fluviales. La duración original del contrato era de tres años; Conrad no llegaría a cumplirlos. El 22 de mayo, poco antes de la llegada, escribió desde Sierra Leona: «Lo que me pone más bien incómodo es la información de que el sesenta por ciento de los empleados de la Compañía regresan a Europa antes de haber completado seis meses de servicio. ¡Fiebre y disentería! A otros los mandan a casa apresuradamente, para que no mueran en el Congo. ¡Dios no lo quiera! ¡Verás, eso echaría a perder las estadísticas, que son excelentes! En una palabra, sólo un siete por ciento logra completar sus tres años de servicio».
Ya lo imaginan los lectores: el joven Conrad no mejoró esas estadísticas. Fue víctima de disentería y fiebre, y regresó a Europa días antes de cumplir seis meses en el cargo. Su evolución durante ese tiempo es fascinante: había conseguido el puesto después de utilizar en Europa todas las influencias de sus familiares, y en particular las de su tía Marguerite Poradowska (cuyo fantasma informa la imagen de la tía de Marlow en El corazón de las tinieblas); viajaba convencido de la misión civilizadora del hombre europeo, o por lo menos imbuido de cierta ética de explorador basada en su admiración por aquellos hombres que habían viajado a los lugares inexplorados de la tierra para contarnos después lo que había en ellos. Para el 4 de diciembre, día en que abandonó definitivamente el Congo y el continente, Conrad estaba enfermo, desilusionado y hasta espantado por lo que había visto, pero lleno de memorias y de notas —recogidas en dos documentos: el Diario del Congo y el Cuaderno de río arriba— que le servirían, ocho años más tarde, para comenzar la redacción de las que probablemente sean las noventa y nueve páginas manuscritas más influyentes de la literatura del siglo XX.
Si hemos de creer en su autobiografía, Crónica personal, publicada cuando él ya había comenzado a ser consciente de su propia leyenda y por lo tanto a maquillar las memorias y los hechos de su vida, el origen remoto de ese viaje tuvo lugar hacia 1868, cuando el pequeño Josef Teodor Konrad Korzeniowski tenía poco más de diez años.
Mientras miraba un mapa del África de esa época y al poner el dedo sobre el espacio vacío que representaba el misterio irresoluto de aquel continente, me dije con absoluta seguridad y una audacia sorprendente que ya no forman parte de mi carácter: «Cuando sea mayor, iré allí».
Y por supuesto no volví a pensar en el asunto hasta que después de un cuarto de siglo se me ofreció la oportunidad de ir, como si el pecado de la audacia infantil volviera para pesar sobre mi cabeza adulta.
Pues bien, cada vez que Conrad se queje de que los críticos lo confunden con Marlow, habrá que recordarle las palabras con que este describe su propia infancia: «En aquella época quedaban muchos lugares desconocidos en la tierra, y cuando veía en un mapa alguno que pareciera particularmente atractivo (aunque todos lo parecen), ponía el dedo sobre él y decía: “Cuando sea mayor iré allí”». Esas cinco palabras están entre las más célebres, las más citadas, que jamás escribió Conrad. Lo curioso, sin embargo, es la manera en que se expresa acerca de ese viaje: un pecado que volvía para atormentarlo. Hay algo de ironía en esa idea, pero lo cierto es que Conrad sabía tan bien como lo supieron sus biógrafos después que la temporada en el Congo lo había transformado. «Antes del Congo era un perfecto animal», dicen que dijo, refiriéndose a su transformación política y moral, a los múltiples descubrimientos humanos que hizo al entrar en contacto con lo que sucedía allí. Y sin embargo hay otra transformación igual de interesante: la del marinero en escritor. Gérard Jean-Aubry, uno de sus primeros biógrafos, sostiene que el viaje al Congo —y su corolario: las múltiples enfermedades que agobiaron a Conrad y de las que nunca se recuperaría del todo, desde reumatismos y neuralgias hasta dispepsia y ataques de asfixia— fue determinante para que el marinero, limitado físicamente, se alejara poco a poco del mar y la aventura, y fuera concentrando la mirada en su propia interioridad, en sus riquísimas experiencias pasadas como material humano y artístico, y en la transformación de esa experiencia en literatura.
Durante los años siguientes Conrad siguió escribiendo, a paso de tortuga (una tortuga con problemas gramaticales), La locura de Almayer. En Champel-les-Bains, adonde había ido por consejo de su médico, escribió el capítulo octavo. Entre noviembre de 1891 y abril del año siguiente ocupó el puesto de primer oficial en el clíper Torrens, y a bordo reunió el valor de enseñarle a un joven inglés su manuscrito y pedir una opinión: la opinión fue elogiosa. Volvió a Europa, visitó a su tío Tadeuz en Polonia, se hizo segundo oficial del Adowa y allí, con el barco anclado en el puerto, siguió escribiendo. Terminó la novela en abril de 1894, y en octubre recibió la increíble noticia: la editorial Fisher Unwin lo aceptaba. Pero ni siquiera eso bastó para convertirlo en escritor: Conrad siguió buscando capitanías, sin éxito, y al casarse declaró que su profesión era «capitán de barco». Su matrimonio, de hecho, coincidió con la publicación de Un paria de las islas, su segunda novela; la luna de miel, con el comienzo de la tercera, El negro del Narcissus. Así, casi sin darse cuenta, dejó de buscar puestos en barcos y fue dedicando todo su tiempo a luchar a brazo partido con la lengua inglesa, siempre sufriendo por las finanzas, pidiendo préstamos o subvenciones o mecenazgos para llegar a fin de mes. Entonces, el 22 de julio de 1896, le anunció a su editor un nuevo relato para la revista de la editorial. «Es una historia del Congo —le dijo—. No hay en ella interés romántico ni tampoco mujeres; solo de manera casual. La localidad exacta no se menciona. Toda mi amargura de aquellos días, mi perplejidad frente al significado de lo que veía, toda mi indignación ante lo que se hacía pasar por filantropía, me han vuelto a acompañar mientras escribía.»
Se refería a «Una avanzada del progreso», el primero de los relatos que Conrad basó en las memorias del Congo. De manera que esas imágenes empezaban a regresar, a reclamar un tratamiento narrativo; pero Conrad no les prestó la debida atención, dedicado como estaba a la novela en que tenía puestas sus esperanzas económicas. Sin embargo El rescate, que así se llamaba el manuscrito, se negaba a avanzar, y frente a él Conrad había comenzado a sentirse bloqueado, impotente, inútil.
En 1898 nació su hijo Borys, y eso no hizo sino agravar la situación de la familia. Para paliar de alguna manera la crisis, Conrad vendió al editor de la prestigiosa revista Blackwood’s una colección de tres relatos breves de los cuales sólo había escrito el primero, Juventud, y dieciocho páginas del segundo, que al final no pudo incluir: el relato de dieciocho páginas se le convirtió en Lord Jim, una novela de cuatrocientas. Pero el 30 de diciembre Conrad recibió una carta en que el editor de la revista le pedía un nuevo relato para la edición número mil, y al día siguiente le respondió contándole que llevaba diez días trabajando en algo. «Es una narración a la manera de Juventud contada por el mismo hombre que se enfrenta a sus experiencias en un río del África Central —escribió—. La idea no es tan obvia como en Juventud, o al menos no es tan obvia su presentación.» Y luego:
El título en que estoy pensando es El corazón de las tinieblas pero la narración no es lúgubre. La criminalidad de la ineficiencia y el puro egoísmo frente a la labor de civilización del África es una idea justificable. El tema es claramente de nuestro tiempo, pero su tratamiento no es tópico.
«El mismo hombre» que contaba Juventud era, por supuesto, Marlow, que tenía una extraña facilidad para que las historias se le salieran de madre: en los días siguientes las cartas de Conrad están llenas de referencias al crecimiento imprevisto de El corazón de las tinieblas. El 3 de enero, a Ford Madox Ford: «El relato del que te hablé me tiene agarrado. Crece como el genio de la botella». El 6, a Blackwood: «Me temo que será demasiado larga para un número. Se me ha crecido un poco… y de todas formas el valor está en el detalle». El 16, a Meldrum, consejero literario de Blackwood en Londres: «La cosa me ha crecido. No creo que resulte mala».
El relato breve que Conrad había pensado publicar en el número mil de la revista Blackwood’s acabó publicándose en tres entregas, entre febrero y abril de 1899. Después de casi un año de sequía en que Conrad había dedicado sus esfuerzos a una novela que tardaría dos décadas en terminar, en poco más de dos meses produjo un relato, una nouvelle, que sellaría su reputación como escritor. Él era más o menos consciente de su logro, pero no podía imaginar —nadie habría podido imaginar— que la historia de aquel Kurtz se convertiría en lo que se convirtió, que más de un siglo después lo seguiríamos leyendo con la fascinación, y también el desasosiego, que producen las profecías cuando han resultado ciertas.
Los lectores de El corazón de las tinieblas suelen coincidir en una cosa: el libro recordado parece siempre más largo de lo que es en realidad. Sus pocas páginas contienen, es cierto, más información —sensorial, intelectual, incluso moral— que una página cualquiera de cualquier otra novela de su siglo, con la posible excepción de un autor que Conrad odiaba con pasión: Dostoievski. Pero no se trata sólo de eso, sino de una cualidad más misteriosa, menos identificable, que tiene que ver con los arquetipos que todos cargamos dentro, los miedos atávicos, el eterno debate entre el bien y el mal. Alguna vez Conrad le dijo a la mujer de Ford Madox Ford que se arrepentía de haber hecho a Kurtz demasiado simbólico; yo pido a los lectores que no le crean demasiado —no debemos creer todo lo que dicen las cartas de los escritores, y menos si el escritor es inglés, y aún menos si el escritor no es inglés pero quiere parecerlo—, y que más bien se fijen en lo que Conrad le escribió a Barrett Clark en 1918, es decir, veinte años después de comenzar la historia de Kurtz:
Deseo primero de todo presentarle una proposición general: que una obra de arte rara vez se limita a un significado exclusivo y no necesariamente tiende a una conclusión definitiva. Y esto por la razón de que cuanto más se acerca al arte, más adquiere un carácter simbólico. Esta declaración puede causarle sorpresa a usted, que probablemente imagine que me refiero a la escuela simbolista de poetas o prosistas. Lo de ellos, sin embargo, es solo un procedimiento literario contra el cual nada tengo que decir. Lo que me ocupa a mí es algo mucho más grande.
Después añade, por si no queda claro: «Todas las grandes creaciones de la literatura han sido simbólicas, y de esa forma han ganado en complejidad, en poder, en profundidad y en belleza». No creo que cometamos ningún pecado si ponemos estas palabras junto a El corazón de las tinieblas; tampoco debemos sentirnos obligados, si lo hacemos, a tratar de descubrir qué simboliza la novela. Y sin embargo una posible manera de leerla es hacer un inventario de las veces que las palabras darkness y light, o los adjetivos que se les relacionan, aparecen en el texto. La luz y la oscuridad, o bien la claridad y las tinieblas, son los dos polos entre los que se mueve el viaje fluvial de Marlow. Aquí está el hombre tomando la palabra por primera vez: «También este ha sido uno de los lugares tenebrosos de la tierra». Aquí, tratando de elogiar a los conquistadores romanos: «Eran lo bastante hombres para enfrentarse a la oscuridad». Aquí, por último, describiendo el efecto que le causó el viaje al África: «En cierto modo arrojó una especie de luz sobre todo lo que me rodeaba y sobre mis ideas. También fue bastante sombrío (y penoso), de ningún modo fuera de lo normal, ni tampoco muy claro. No, nada claro. Y, sin embargo, pareció arrojar una especie de luz». Las dos mujeres que encuentra en las oficinas de la Compañía parecen estar «guardando el umbral de las tinieblas». Pero no hay problema: porque de Marlow se espera que sea «algo así como un mensajero de la luz».
Y todo esto en menos de una veintena de páginas.
Lo que quiero decir es que la oposición central de El corazón de las tinieblas informa todos los aspectos de la narración. Está en el inicio geográfico: los mapas son «espacios en blanco» antes de recibir a los colonizadores, momento a partir del cual se vuelven «lugares oscuros». Pero también en una de las descripciones más potentes de la novela, que elevamos fácilmente al rango de metáfora: tras la muerte de Kurtz, Marlow no sale a verlo, sino que sigue comiendo. «Creo que me tomaron por un hombre brutalmente insensible. De todos modos, no comí demasiado. Allí dentro había una lámpara —luz, ¿no lo comprenden?—, y fuera estaba todo tan oscuro, tan terriblemente oscuro.» Y también, por último, en una de las imágenes clave de la narración. En ella me detendré con algo más de atención, porque allí, además de una nueva instancia de contraste entre luz y oscuridad, Conrad nos entrega una verdadera poética. Como tantas grandes ficciones, desde el Quijote hasta Austerlitz, El corazón de las tinieblas contiene, además de la historia que narra, una reflexión intensa y personal sobre el arte de narrar historias, casi diríamos un manual de instrucciones de uso.
En las primeras páginas de la novela, el hombre al que llamaremos Narrador —y cuya voz nos cuenta lo que cuenta Marlow— describe la particular manera que tiene este de contar historias.
Los relatos de los marinos poseen una sencillez directa, y todo su sentido cabría en el interior de una cáscara de nuez. Sin embargo, Marlow no era un marino típico (si exceptuamos su afición a contar historias) y, para él, el sentido de un relato no se quedaba en el interior, como una nuez, sino en el exterior, rodeando la narración, y solo se hacía evidente como una neblina al ser atravesada por un resplandor, semejante a uno de esos halos vaporosos que en ocasiones hace visibles la luz espectral de la luna.
No se me ocurre mejor ejemplo del objetivo que siempre buscó Conrad en sus ficciones; de hecho, no se me ocurre mejor ejemplo del tránsito que hay entre la novela clásica y la novela moderna, pero aquí no tengo espacio para comprobarlo. Lo que Conrad —o el narrador— nos lanza es una advertencia: El corazón de las tinieblas no debe leerse escarbando en busca de una verdad última, no es un médium para un mensaje, sino que en ella el médium está dentro, y la verdad, o más bien el significado de la historia, queda fuera, flotando en el aire, ambiguo, impreciso, incluso infinito, demasiado rico para ser contenido en la anécdota. El error más común que cometen los comentadores de Conrad es tratar de encontrarle un único significado a la historia de Kurtz, cuando bastaría aplicarle las palabras del narrador para saber que la tarea está viciada desde el principio.
…
Joseph Conrad Escritor británico de origen polaco, nació en Berdyczów el 3 de diciembre de 1857. Debido a la profundidad de su obra, en la que analiza los rincones más débiles y oscuros del alma humana, está considerado uno de los grandes autores en lengua inglesa del S.XIX.
Conrad nació en el seno de una familia noble, muy activa dentro de los movimientos nacionalista polacos, algo que supuso su exilio tras la insurrección polaca sucedida en 1863. Tras quedar huérfano marchó a Marsella donde, a los 17 años, se enroló como marinero en un barco mercante.
De sus experiencias como marino por las costas de Sudamérica, India o África se nutren muchos de sus posteriores relatos, así como de sus vivencias durante las guerras Carlistas en España, donde luchó del lado del Archiduque.
Nacionalizado inglés tras varios años enrolado en la Royal Navy decidió retirarse a los 38 años para dedicarse de manera íntegra a la escritura. Comenzó a escribir en inglés, cuya escritura no dominaba al principio en favor de idiomas como el polaco o el francés.
Es importante su visita al Congo Belga en 1888, donde constató las atrocidades cometidas con la población indígena, algo que sentaría las bases de una de sus novelas más famosas, El corazón de las tinieblas. Conrad también escribió algunos de los clásicos más memorables de la novela de aventuras, como Lord Jim o Un vagabundo en las islas.
Su estilo, a medio camino entre la tradición clásica y el nuevo modernismo que más tarde reinaría en Europa, está también influenciado por el romanticismo pese a tratar sus relatos con una gran dosis de realismo.
Joseph Conrad murió en Bishopsbourne el 3 de agosto de 1924.