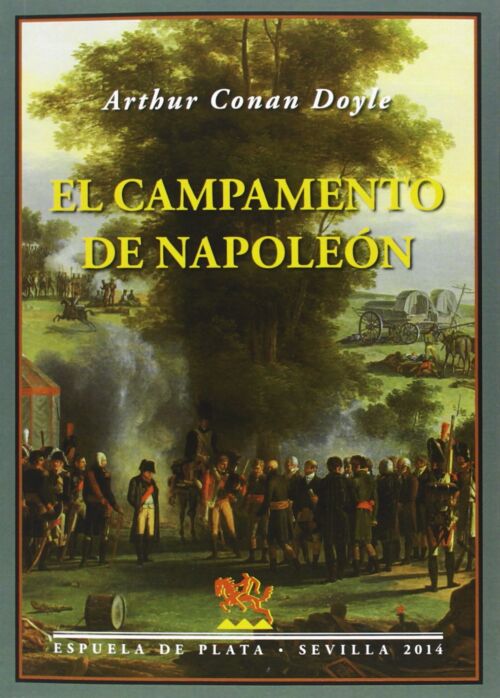Resumen del libro:
“El campamento de Napoleón” es una obra literaria del aclamado autor británico Sir Arthur Conan Doyle, conocido principalmente por su creación del famoso detective Sherlock Holmes. Aunque menos reconocida que sus obras más célebres, esta novela histórica ofrece una intrigante trama ambientada en los tiempos de Napoleón Bonaparte.
La narrativa gira en torno a Louis de Laval, un aristócrata exiliado que regresa a su Francia natal por la persuasión de su enigmático tío. Pronto descubre que su tío es, en realidad, un espía de la policía con ambiciones poco convencionales, como casar a Louis con su propia hija para legitimar su control sobre el ancestral castillo familiar.
La trama se complica aún más con la presencia del amante de la hija, un hombre de reputación dudosa que se encuentra encarcelado por conspirar contra el Emperador Napoleón. La hija, atrapada entre el romance y su deseo de liberar a su amado, convence a Louis de embarcarse en una peligrosa misión: capturar al valiente y feroz conspirador Toussac. En esta ardua tarea, Louis cuenta con la ayuda de un soldado que, más adelante, se convertirá en el icónico brigadier Gerard en historias futuras de Conan Doyle.
Con una maestría inigualable, Conan Doyle transporta al lector a la sombra imponente de Napoleón Bonaparte, recreando de manera magistral la atmósfera de la época. Aunque “El campamento de Napoleón” puede no ser tan reconocida como las aventuras de Sherlock Holmes, sigue siendo una joya literaria que merece la atención de nuevas generaciones de lectores. Esta obra teje una trama de misterio y aventura que captura la esencia de una era histórica fascinante, y la traducción de Manuel Machado en el siglo XX realza su calidad narrativa.
I
LA COSTA DE FRANCIA
No menos de cien veces había yo leído la carta de mi tío; de memoria la sabía ya. Volví a sacarla, sin embargo, del bolsillo, y apoyándome en la borda de la fragata, la leí de nuevo con la misma atención que la vez primera. La letra era clara, precisa, angulosa, letra de leguleyo. La dirección decía: «A Luis de Laval, a cargo de William Hargreaves, posada de “El hombre verde”… en Ahsford, condado de Kent…». El propietario de «El hombre verde» había recibido una partida de aguardiente, de contrabando, y con ella la carta, que decía así:
«Mi querido sobrino: Sé que vuestro padre acaba de morir. Quedáis solo en el mundo. Supongo que no querréis mantener el sentimiento de enemistad que hace tanto tiempo divide a nuestra familia.
Al comienzo de la Revolución vuestro padre abrazó la causa del rey, yo la del pueblo. No ignoráis cómo acataron las cosas. Tomó vuestro padre el camino del destierro y yo entré en posesión del dominio de Grosbois. Duro era sin duda para vos hallaros en una situación inferior a la de vuestros antepasados; pero, en todo caso, más valía que nuestras tierras fuesen de un Bernac que de un extraño. Teníais, al menos, la seguridad de hallar en el hermano de vuestra madre afectos de simpatías y consideración.
Ahora, mi querido Luis, tengo un consejo que daros. Sabéis mis opiniones republicanas, que han sido siempre sinceras. Sin embargo, desde que comprendí que el poder de Napoleón se había hecho invencible, resolví abrazar su partido.
Preciso es bailar al son que tocan. Tuve luego ocasión de servirle tan bien, que en la actualidad nada puede negarme.
En este momento está con el ejército en Boulogne, a escasas horas de Grosbois. Venid, pues, que él perdonará ciertamente la hostilidad de vuestro padre por la devoción de vuestro tío. Cierto que vuestro nombre está aún proscrito; mas no os detenga eso; yo tengo bastante influencia con el emperador para allanar esa dificultad. Os lo repito, pues; venid enseguida y con toda confianza.
Vuestro tío, C. Bernac».
El contenido de la carta estaba bien, pero su dirección me ponía en un cruel embarazo. En cada extremo del sobre había puesto mi tío un sello de cera roja, sirviéndose del dedo para sellarlos, a juzgar por las señales de una piel espesa y rugosa impresas en la cera. Pues bien: sobre uno de los sellos veíanse trazadas estas dos palabras en inglés: «Dosit come», (no vengáis), rápidamente escritas. ¿Y por quién…? ¿Era mi tío que las había añadido a consecuencia de un brusco cambio de idea…? Entonces, ¿a qué mandarme la invitación? ¿Las había escrito alguien para impedirme aceptarla hospitalidad que me ofrecían…? Sin embargo, los sellos estaban intactos. Nadie, pues, había podido conocer la carta. Y aquellas palabras me atraían, me fascinaban, haciendo surgir en mi ánimo un extraño y siniestro presentimiento.
Mecido al son monótono del agua, me puse a pensar en todo lo que me habían contado de mi tío Bernac. Mi padre, único heredero de una de las más nobles y antiguas familias de Francia, había tomado en matrimonio a la señorita Bernac por su belleza y virtudes. Nunca tuvo que arrepentirse de tal enlace, porque mi madre fue siempre para él un ángel de bondad y de dulzura; en cambio, si tuvo mil quejas de su cuñado el procurador Claudio Bernac. Este último, so capa de bajas obsequiosidades, disimulaba un odio implacable hacía mis padres; sus sentimientos venenosos estallaron desde las primeras turbulencias del 89. Excitó a nuestros colonos campesinos a sublevarse de tal modo, que nos vimos obligados a huir del país. Más tarde, habiendo seguido a Robespierre en sus peores excesos, se hizo dar, a título de recompensa, nuestro castillo y tierras de Grosbois. A la caída de Robespierre supo ganarse la confianza de Barrás, y, en fin, a pesar de los distintos gobiernos sucesivos, obtuvo siempre nuevos derechos a la propiedad de nuestros dominios. Ahora pretendía estar en el favor de Napoleón. ¿Qué servicios podía esperar el emperador de un republicano tan feroz como mi tío?
Me preguntaréis, sin duda, por qué aceptaba yo la invitación de un hombre a quien mi padre no dejó nunca de llamar traidor y usurpador. Pero es que nosotros los de la nueva generación hallábamos absurdos e inútiles los rencores de la generación precedente. Para los viejos emigrados todo se había parado en el año 1792: inmutables, guardaban sepultas en el fondo de su alma las ternuras y las aversiones del pasado. Pero nosotros que habíamos crecido en el suelo extranjero, comprendíamos que las ideas habían marchado y nuevas salidas se habían abierto; nosotros, por el contrario, queríamos olvidar el pasado y no pensar más que en el porvenir. Francia no era ya a nuestros ojos la tierra sangrienta de los descamisados y la guillotina, sino la reina de las batallas, la valiente guerrera atacada por todas y de todas triunfadora, pero ¡ah!, asaltada siempre con tal ímpetu, que sus hijos, diseminados por el mundo entero, sentían resonar en los oídos sus gritos de angustia y sus llamadas al arma. Y estos llamamientos, estos gritos, que no la carta de mi tío, me decidían a abandonar Inglaterra.
Hacía mucho que mi corazón se interesaba en la terrible lucha sostenida por mi patria, sola contra toda Europa; hubiera querido inscribirme entre los voluntarios que un entusiasmo sublime hacía correr a la frontera. Pero ¿acaso me lo hubiera permitido mi padre? Él, que había servido con Condé y combatido en Quiberon, ¿no me habría acusado de felonía…? Pero ya muerto mi padre nada se oponía a mi vuelta a Francia. Lo que también me inclinaba a esta resolución es que Eugenia —la que fue luego mi mujer— compartía mis deseos y se asociaba a mis ambiciones. Sus padres, descendientes de una rama segunda de la casa de Choiseul, tenían prejuicios más arraigados aún que los de mi pudre, y cuando ella se regocijaba conmigo de una nueva victoria de la Francia, nuestras familias, reunidas en el salón, se consumían en lamentaciones estériles y vanas maldiciones ¡Ah!, mucho nos queríamos los dos, pero creo que aquella comunión de espíritu en que vivíamos continuamente y en cierto modo nos aislaba de todos, nos hacía querernos más.
Había en un ángulo de nuestro jardín una ventana baja casi invadida por el ramaje de un laurel-rosa; era la ventana del cuarto de Eugenia. Desde ella se asomaba a la noche después de cenar. Yo me sentaba por fuera en una gran piedra que sobresalía en la esquina, y allí, separados solamente por las ramas floridas y perfumadas del arbusto, hablábamos; hablaba yo de mis proyectos y Eugenia me animaba y confortaba. ¡Tiempos dichosos…!
…