El caballero de Harmental
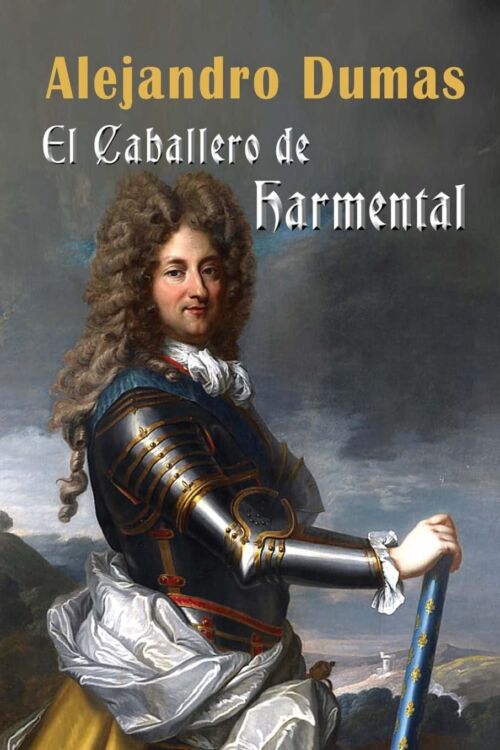
Resumen del libro: "El caballero de Harmental" de Alejandro Dumas
Una brillante novela de capa y espada, en la tradición de Los tres mosqueteros, surgida de la poderosa imaginación y de la pasión narrativa de uno de los más grandes genios de la novela de aventuras de la literatura francesa. Tras la muerte de Luis XIV, un grupo de nobles fieles a la antigua corte, entre los que se cuentan el cardenal de Polignac, el marqués de Pompadour, el conde de Laval y el embajador de España, deciden sustituir a Felipe de Orléans por el duque del Maine, favorable a los intereses del rey español Felipe V. El hombre elegido para llevar a cabo la acción principal en esta conspiración, el secuestro del duque de Orléans, es Raoul de Harmental, un joven valiente y apasionado que ha sido injustamente desposeído de su cargo en el ejército y que se involucra en este oscuro plan movido por su sed de gloria y su espíritu siempre dispuesto a emprender nuevas gestas. Con la ayuda de otro conspirador, el abate Brigaud, Raoul se hace pasar por un estudiante de provincias y alquila una buhardilla desde la que poder actuar con la necesaria discreción. Allí conoce a una joven y bella huérfana de origen noble, Bathilda, que vive en condiciones muy modestas bajo el amparo de un funcionario de pocas luces pero de gran corazón. A partir de entonces los siniestros planes de Raoul se entremezclan con el romance que nace entre ambos jóvenes. La intriga, la acción y el amor fluyen magistralmente de la prosa de Dumas en una historia que posee toda la emoción de las mejores novelas de aventuras.
Capítulo I
EL CAPITÁN ROQUEFINNETTE
Cierto día de Cuaresma, el 22 de marzo del año de gracia de 1718, un joven caballero de arrogante apariencia, de unos veintiséis o veintiocho años de edad, se encontraba hacia las ocho de la mañana en el extremo del Pont Neuf que desemboca en el muelle de L’École, montado en un bonito caballo español.
Después de media hora de espera, durante la que estuvo interrogando con la mirada el reloj de la Samaritaine, sus ojos se posaron con satisfacción en un individuo que venía de la plaza Dauphine.
Era éste un mocetón de un metro ochenta de estatura, vestido mitad burgués, mitad militar. Iba armado con una larga espada puesta en su vaina, y tocado con un sombrero que en otro tiempo debió de llevar el adorno de una pluma y de un galón, y que sin duda, en recuerdo de su pasada belleza, su dueño llevaba inclinado sobre la oreja izquierda. Había en su figura, en su andar, en su porte, en todo su aspecto, tal aire de insolente indiferencia, que al verle el caballero no pudo contener una sonrisa, mientras murmuraba entre dientes:
—¡He aquí lo que busco!
El joven arrogante se dirigió al desconocido, quien viendo que el otro se le aproximaba, se detuvo frente a la Samaritaine, adelantó su pie derecho y llevó sus manos, una a la espada y la otra al bigote.
Como el hombre había previsto, el joven señor frenó su caballo frente a él, y saludándole dijo:
—Creo adivinar en vuestro aire y en vuestra presencia que sois gentilhombre, ¿me equivoco?
—¡Demonios, no! Estoy convencido de que mi aire y mi aspecto hablan por mí, y si queréis darme el tratamiento que me corresponde llamadme capitán.
—Encantado de que seáis hombre de armas, señor; tengo la certeza de que sois incapaz de dejar en un apuro a un caballero.
El capitán preguntó:
—¿Con quién tengo el honor de hablar, y qué puedo hacer por vos?
—Soy el barón René de Valef.
—Creo haber conocido una familia con ese nombre en las guerras de Flandes.
—Es la mía, señor; mi familia procede de Lieja. Debéis saber —continuó el barón de Valef— que el caballero Raoul de Harmental, uno de mis íntimos amigos, yendo en mi compañía ha tenido esta noche una disputa que debe solventarse esta mañana mediante un duelo. Nuestros adversarios son tres, y nosotros solamente dos. Como el asunto no podía retrasarse, debido a que debo partir para España dentro de dos horas, he venido al Pont Neuf con la intención de abordar al primer gentilhombre que pasase. Habéis sido vos, y a vos me he dirigido.
—Y ¡por Dios!, que habéis hecho bien. He aquí mi mano, barón, ¡yo soy vuestro hombre! Y, ¿a qué hora es el duelo? —Esta mañana, a las nueve.
—¿En qué lugar?
—En la puerta Maillot.
—¡Diablos! ¡No hay tiempo que perder! Pero vos vais a caballo y yo no dispongo de él. ¿Qué vamos a hacer? —Eso puede arreglarse, capitán.
—¿Cómo?
—Si me hacéis el honor de montar a mi grupa…
—Gustosamente, señor barón.
—Os debo prevenir —añadió el joven jinete con una ligera sonrisa— que mi caballo es un poco nervioso.
—¡Oh!, ya lo he notado —dijo el capitán—. O mucho me equivoco o ha nacido en las montañas de Granada o de Sierra Morena. En cierta ocasión monté uno parecido en Almansa y lo hacía doblegarse como un corderillo sólo con la presión de mis rodillas.
El barón había dicho la verdad: su caballo no estaba acostumbrado a una carga tan pesada; primero trató de desembarazarse de ella, pero el animal notó bien pronto que la empresa era superior a sus fuerzas; así que, después de hacer dos o tres extraños, se decidió a ser obediente, descendió al trote largo por el muelle de L’École, que en esa época no era más que un desembarcadero, atravesó, siempre al mismo tren, el muelle del Louvre y el de las Tullerías, franqueó la puerta de la Conference, y dejando a su izquierda el camino de Versalles, enfiló la gran avenida de los Champs Élysées, que hoy conduce al Arc de Triomphe.
—¿Puedo preguntaros, señor, cuál es la razón por la que vamos a batirnos? Es sólo por saber la conducta que debo seguir con mi adversario, y si vale la pena que lo mate.
—Desde luego, podéis preguntarlo, y ahí van los hechos tal como han pasado: estábamos cenando ayer en casa de la Fillon…
—¡Pardiez! Fui yo quien en 1705 la lanzó por el camino del éxito, antes de mis campañas en Italia.
—¡Bien! —observó el barón riendo—. ¡Podéis estar orgulloso, capitán, de haber educado a una alumna que os hace honor! En resumen: cenábamos con Harmental en la intimidad, y estábamos hablando de nuestras cosas, cuando oímos que un alegre grupo entraba en el reservado de al lado. Nos callamos y, sin querer, oímos la conversación de nuestros vecinos. ¡Y fijaos lo que es la casualidad! Hablaban de la única cosa que nunca debíamos haber escuchado.
—¿De la querida del caballero, quizás?
—Vos lo habéis dicho. Yo me levanté para llevarme a Raoul, pero en lugar de seguirme, me puso la mano en el hombro e hizo que me sentara de nuevo.
—Así pues —decía una voz—, ¿Felipe acosa a la pequeña d’Averne?
—Desde hace ya ocho días —puntualizó alguien.
—En efecto —prosiguió el primero que hablaba—: Ella se resiste ya sea porque quiere de verdad al pobre Harmental o porque sabe que al regente no le gustan las presas fáciles. Pero por fin, esta mañana ha accedido a recibir a Su Alteza, a cambio de una cesta repleta de flores y de pedrería.
—¡Ah! ¡Ah! —exclamó el capitán—, comienzo a comprender. ¿El caballero ha sido engañado?
—Exactamente; y en lugar de reírse, como hubiéramos hecho vos y yo, Harmental se puso tan pálido que creí que iba a desmayarse. Después, acercándose a la pared y golpeándola con su puño para pedir silencio, dijo:
—Señores, siento contradeciros; pero el que ha osado decir que madame d’Averne tiene concertada una cita con el regente, miente.
—He sido yo, señor, el que ha dicho tal cosa, y la mantengo —respondió la primera voz—; me llamo Lafare, capitán de los guardias.
—Y yo Fargy —dijo la segunda voz.
—Yo soy Ravanne —declaró una tercera.
—Perfectamente, señores —respondió Harmental—. Mañana, de nueve a nueve y media, estaré en la puerta Maillot. —Y se sentó nuevamente frente a mí.
El capitán dejó oír una especie de exclamación que quería decir:
«Esto no tiene importancia». Entre tanto, estaban llegando a la puerta Maillot, donde un joven caballero que parecía estar esperando puso su caballo a galope y se acercó rápidamente. Era el caballero de Harmental.
—Querido caballero —dijo el barón de Valef cambiando con él un fuerte apretón de manos—, permitidme que a falta de un viejo amigo, os presente uno nuevo. Ni Surgis ni Gacé estaban en casa; pero he encontrado a este señor en el Pont Neuf, le he expuesto mi problema, y se ha ofrecido de buen grado a ayudaros.
—Entonces es doble el agradecimiento que os debo, mi querido Valef —respondió el caballero—; y a vos, señor, os ofrezco mis excusas por lo que se os avecina y por haberos conocido en circunstancias tan desfavorables; pero un día u otro me daréis ocasión de corresponder, y os ruego que, llegado el caso, dispongáis de mí como yo lo hago ahora de vos.
—¡Bien dicho, caballero! —respondió el capitán saltando a tierra—; mostráis tan exquisitos modales, que gustosamente iría con vos al fin del mundo.
—¿Quién es este tipo? —preguntó en voz baja Harmental.
—¡A fe mía que lo ignoro! —le contestó Valef—; ya lo descubriremos cuando haya pasado el apuro.
—¡Bien! —prosiguió el capitán, entusiasmado ante la idea del ejercicio que preveía—. ¿Dónde están nuestros lechuguinos? Estoy en forma esta mañana.
—Cuando he llegado —respondió Harmental— no habían aparecido aún; pero supongo que no tardarán: son casi las nueve y media.
—Vamos entonces en su busca —dijo Valef, mientras descabalgaba arrojaba las bridas en manos del criado de Harmental.
Este, echando pie a tierra, se dirigió hacia la entrada del bosque, seguido por sus dos compañeros.
—¿Desean algo los señores? —preguntó el dueño de la posada cercana, que estaba en la puerta de su local, al acecho de los posibles clientes.
—Sí, señor Durand —respondió Harmental—. ¡Un almuerzo para tres! Vamos a dar una vuelta, y en un momento volvemos a estar aquí.
Y dejó caer tres luises en la mano del posadero.
El capitán vio relucir una tras otra las tres monedas de oro, y acercándose al mesonero, le previno:
—¡Cuidado, amigo…! Ya sabes que conozco el valor de las cosas. Procura que los vinos sean finos y variados y el almuerzo copioso, ¡o te rompo los huesos! ¿Entendido?
—Estad tranquilo, capitán —respondió Durand—; jamás me atrevería a engañar a un cliente como vos.
—Está bien; hace doce horas que no he comido, tenlo bien presente.
El posadero se inclinó. El capitán, después de hacerle un último gesto de recomendación, mitad amistoso, mitad amenazador, forzó el paso y alcanzó al caballero y al barón, que se habían parado a esperarle.
En un recodo de la primera alameda aguardaban los tres adversarios: eran, como ya sabemos, el marqués de Lafare, el conde de Fargy y el caballero de Ravanne.
Lafare, el más conocido de los tres, gracias a sus versos y a la brillante carrera militar que llevaba, era hombre de unos treinta y seis a treinta y ocho años, de semblante abierto y franco, siempre dispuesto a enfrentarse a todo, sin rencor ni odio, mimado por el bello sexo, y muy estimado por el regente, que le había nombrado capitán de sus guardias. Diez años llevaba Lafare en la intimidad de Felipe de Orléans; algunas veces fue su rival en lides amorosas, pero siempre le sirvió fielmente. El príncipe siempre se refería a él como el bon enfant. Sin embargo, desde hacía algún tiempo, la popularidad de Lafare había decaído un tanto entre las mujeres de la corte y las muchachas de la ópera. Corría el rumor de que había tenido la ridícula idea de «sentar cabeza» y de buscar un buen acomodo.
El conde Fargy, al que habitualmente llamaban «el bello Fargy», era conocido por ser uno de los hombres más guapos de su época. Tenía una de esas naturalezas elegantes y fuertes a la vez, flexibles y vivaces, que el vulgo considera privilegio exclusivo de los héroes de novela. Si a eso añadimos el ingenio, la lealtad y el valor de un hombre de mundo, os haréis una idea de la gran consideración que dispensaba a Fargy la sociedad de aquella época.
El caballero de Ravanne, por su parte, nos ha dejado unas memorias de sus años jóvenes en las que relata acontecimientos tan peregrinos que, a pesar de su autenticidad, muchos han pensado que eran apócrifas. Por entonces era un muchacho imberbe, rico y de buena familia, que se disponía a entrar en la vida con todo el ímpetu, la imprudencia y la avidez de la juventud.
…
Alejandro Dumas. (Villers-Cotterêts, 1802 - Puys, cerca de Dieppe, 1870) fue uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX, y que acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los tres mosqueteros (1844) o El conde de Montecristo (1845). Dumas nació en Villers-Cotterêts en 1802, de padre militar —que murió al poco de nacer el escritor— y madre esclava. De formación autodidacta, Dumas luchó para poder estrenar sus obras de teatro. No fue hasta que logró producir Enrique III (1830) que consiguió el suficiente éxito como para dedicarse a la escritura.
Fue con sus novelas y folletines, aunque siguió escribiendo y produciendo teatro, con lo que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno literario. Autor prolífico, se le atribuyen más de 1.200 obras, aunque muchas de ellas, al parecer, fueron escritas con supuestos colaboradores.
Dumas amasó una gran fortuna y llegó a construirse un castillo en las afueras de París. Por desgracia, su carácter hedonista le llevó a despilfarrar todo su dinero y hasta se vio obligado a huir de París para escapar de sus acreedores.