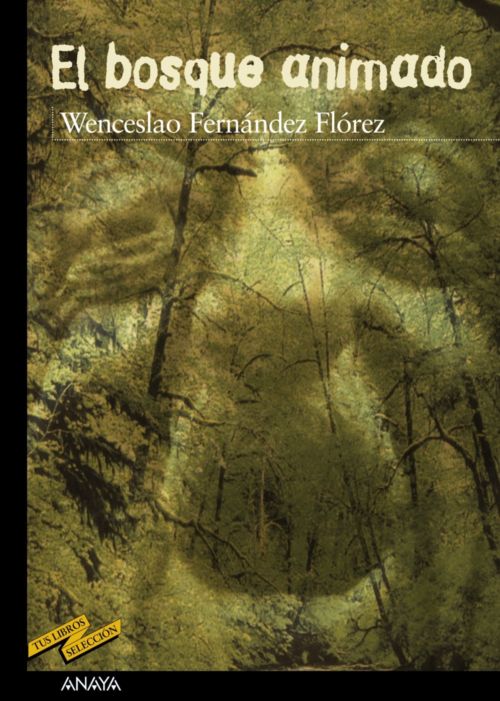Resumen del libro:
La aldea gallega de San Salvador de Cecebre tiene una fraga cuyos habitantes son seres animados: hablan los pinos, las truchas o los gatos. El propio autor lo dice: “Este es el libro de la fraga de Cecebre”. En ella habitan un asaltador de caminos, Xan de Malvís o Fendetestas, el ánima en pena Fiz Cotovelo, el topo Furacroyos… Todos los seres, humanos, animales y vegetales, son integrados en la fraga. Y al fondo, la conmovedora historia de los amores de Geraldo y Hermelinda. Un libro poético, aunque sin soslayar el realismo de la vida campesina.
Estancia I: LA FRAGA DE CECEBRE
La fraga es un tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra; en sus cuevas se hunde, en sus cerros se eleva, en sus llanos se iguala. Es toda vida: una legua, dos leguas de vida entretejida, cardada, sin agujeros, como una manta fuerte y nueva, de tanto espesor como el que puede medirse desde lo hondo de la guarida del raposo hasta la punta del pino más alto. ¡Señor, si no veis más que vida en torno! Donde fijáis vuestra mirada divisáis ramas estremecidas, troncos recios, verdor; donde fijáis vuestro pie dobláis hierbas que después procuran reincorporarse con el apocado esfuerzo doloroso de hombrecillos desriñonados; donde llevéis vuestra presencia habrá un sobresalto más o menos perceptible de seres que huyen entre el follaje, de alimañas que se refugian en el tojal, de insectos que se deslizan entre vuestros zapatos, con la prisa de todas sus patitas entorpecidas por los obstáculos de aquella selva virgen que para ellos representan los musgos, las zarzas, los brezos, los helechos. El corazón de la tierra siente sobre sí este hervor y este abrigo, y se regocija.
La fraga es un ser hecho de muchos seres. (¿No son también seres nuestras células?) Esa vaga emoción, ese afán de volver la cabeza, esa tentación —tantas veces obedecida— de detenernos a escuchar no sabemos qué, cuando cruzamos entre su luz verdosa, nacen de que el alma de la fraga nos ha envuelto y roza nuestra alma, tan suave, tan levemente corno el humo puede rozar el aire al subir, y lo que en nosotros hay de primitivo, de ligado a una vida ancestral olvidada, lo que hay de animal encorvado, lo que hay de raíz de árbol, lo que hay de rama y de flor y de fruto, y de araña que acecha y de insecto que escapa del monstruoso enemigo tropezando en la tierra, lo que hay de tierra misma, tan viejo, tan oculto, se remueve y se asoma porque oye un idioma que él habló alguna vez y siente que es la llamada de lo fraterno, de una esencia común a todas las vidas.
—¡Espera —nos pide—; déjame escuchar aún, y entenderé!
¡Mas está tan lejano aquel recuerdo…! Seguimos nuestra marcha entre la luz verdosa, y al salir bajo el sol, pensamos: «Algo extraño ocurrió; como si intentasen hablarnos y se arrepintiesen».
Nadie puede decir exactamente por qué, y hasta quizá lo negaría, pero todos los espíritus sienten una turbación cuando les envuelve la fraga; los niños no pasan de sus linderos, las muchachas la atraviesan con un recelo palpitante porque se acuerdan por la noche de ese fantasma alto, alto y blanco, blanco, que es la Estadea, y por el día, del sátiro al que los poetas han hecho funerales desde que nadie volvió a verle en las montañas polvorientas de Grecia ni en las florestas de Italia, pero que vive misteriosamente refugiado —con el extraño nombre de Rabeno— en las umbrías de Galicia, sin más cronistas que las viejas y las mozas que hablan de él entre risas y miedos, en la penumbra de la cocina donde arden el tojo y el brezo y las ramas de roble vestidas de musgo gris. Cuando los hombres que van a la feria de Cambre atraviesan la honda corredoira, piensan que es una buena y fanfarrona compañía el ruido que hacen en los guijarros las herraduras de sus caballejos menudos, omnívoros y despeinados, de color guinda en aguardiente, que no galopan nunca, pero no se cansan jamás. Y el señor del pazo, si pasea lentamente por los asombrados veriles, se acuerda de que escribió algunos versos en su juventud, y otras veces medita sin amargura en la muerte.
…