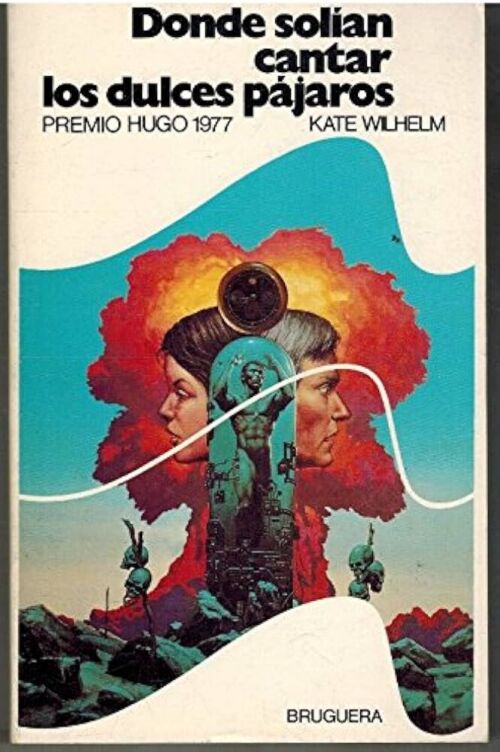Resumen del libro:
Kate Wilhelm, una destacada autora de ciencia ficción y misterio, presenta en su novela “Donde solían cantar los dulces pájaros” una intrincada exploración de la clonación y su impacto en la sociedad. Aunque el tema de la clonación no es novedoso en la ciencia ficción, Wilhelm logra aportar una perspectiva única y penetrante a través de su narrativa.
La trama se desarrolla en un futuro no muy lejano, donde la clonación de seres humanos se ha convertido en una realidad cotidiana. En este contexto, la autora teje una historia rica en matices que se centra en la vida de un pequeño grupo de personas que han decidido vivir en una comunidad aislada. Este grupo se encuentra formado por los originales y sus respectivos clones, lo que genera tensiones y cuestionamientos profundos sobre la identidad, la individualidad y las relaciones humanas.
Wilhelm es maestra en la creación de personajes complejos y en la exploración de las dinámicas humanas bajo circunstancias extraordinarias. A medida que los personajes luchan por comprender sus propias identidades y relaciones con sus clones, el lector se encuentra inmerso en un fascinante viaje introspectivo.
“Donde solían cantar los dulces pájaros” es una obra que desafía las convenciones del género de la ciencia ficción al enfocarse en las implicaciones emocionales y éticas de la clonación. Kate Wilhelm logra combinar hábilmente la especulación científica con una narrativa rica en profundidad psicológica. Esta novela es un testimonio del poder de la ciencia ficción para explorar los dilemas morales y filosóficos que enfrentamos en un mundo cada vez más dominado por avances tecnológicos. Una obra que cautiva y estimula la reflexión, aportando una perspectiva fresca e impactante al género.
Para Valerie, Kris y Leslie, con amor.
Primera Parte
CAPÍTULO PRIMERO
Lo que más odiaba David de las cenas familiares de los domingos era que todos hablaban de él como si no estuviera allí.
—¿Ha comido suficiente carne, últimamente? Parece un poco pálido.
—Lo mimas demasiado, Carrie. Si no se lo come todo, no lo dejes ir a jugar. Tú eras así, ¿sabes?
—Cuando yo tenía su edad era tan fuerte que podía cortar un árbol con el hacha. Él no podría cortar ni la niebla.
David se imaginaba a sí mismo invisible, flotando sobre sus cabezas mientras discutían acerca de él. Alguien preguntaría si ya tenía novia, y todos carraspearían, fuera la que fuera la respuesta. Desde su ventajosa posición dirigiría una pistola de rayos a tío Clarence, a quien tenía especial antipatía, porque era gordo, calvo y muy rico. El tío Clarence mojaba las pastas en salsa, en jarabe o, con más frecuencia, en una mezcla de sorgo y mantequilla que revolvía en su plato hasta que parecía caca de bebé.
—¿Sigue queriendo estudiar biología? Tendría que ir a la escuela de Medicina y después heredar la clientela de Walt.
Apuntaría con su pistola de rayos al tío Clarence y haría un agujerito en su estómago y lo abriría cuidadosamente, y el tío Clarence manaría desde la abertura y los inundaría.
—David. —Dio un respingo, alarmado, y después se tranquilizó—. David, ¿por qué no vas a ver qué están haciendo los otros chicos?
Era la voz tranquila de su padre, que en realidad decía: Ya basta. Y enfocarían su mente colectiva en otro de sus descendientes.
A medida que David crecía, aprendió las complejas relaciones que, de niño, simplemente aceptaba. Tíos, tías, primos, primos segundos, primos terceros. Y los socios honorarios…, los hermanos y hermanas y parientes de quienes se habían casado con su familia. Estaban los Sumners y Wistons y O’Gradys y Heinemans y los Meyers y Capeks y Rizzos, todos parte del mismo río que corría por el fértil valle.
Recordaba especialmente las vacaciones. La vieja casa de los Sumner era un laberinto lleno de dormitorios, y tenía un ático donde había colchones de pared a pared y jergones para los niños, con un enorme ventilador en la ventana que daba al oeste. Siempre había alguien que venía a comprobar que no se habían ahogado todos en el ático. Se suponía que los mayorcitos debían vigilar a los más pequeños, pero lo que hacían, en realidad, era asustarlos, noche tras noche, con cuentos de fantasmas. Eventualmente el nivel de ruido aumentaba tanto que se hacía necesaria la intervención de un adulto. El tío Ron subía pesadamente las escaleras y había corridas, risitas ahogadas y gritos amortiguados hasta que cada uno encontraba una cama, de modo que cuando encendía la luz del vestíbulo que iluminaba un poco el ático, todos los niños parecían dormir. Se quedaba un momento en la puerta, luego la cerraba, apagaba la luz y volvía a bajar la escalera, aparentemente sordo a la renovada diversión que dejaba tras de sí.
Cuando subía la tía Claudia, era como una aparición. En un momento volaban las almohadas, alguien lloraba, otro trataba de leer a la luz de una linterna, varios de los chicos jugaban a las cartas a la luz de otra linterna, las chicas estaban agrupadas, susurrando lo que debían de ser secretos deliciosos, juzgando por la forma en que se sonrojaban y parecían dispersarse si un adulto se les acercaba súbitamente; y entonces la puerta se abría con un chasquido, la luz iluminaba el desorden y ella estaba allí, de pie. Tía Claudia era muy alta y delgada, su nariz era demasiado grande y estaba permanentemente bronceada, de un color cuero viejo. Se quedaba allí de pie, inmóvil y terrible, y los chicos se deslizaban hacia sus camas, sin hacer el menor ruido. Ella no se movía hasta que todos volvían a su correspondiente sitio, y luego cerraba la puerta sin hacer ruido. El silencio se prolongaba. Quienes estaban más cerca de la puerta aguantaban la respiración, tratando de oír la suya, del otro lado. Eventualmente, alguien juntaba el valor suficiente para abrir apenas la puerta, y si de verdad se había marchado, la fiesta continuaba.
Los olores de las vacaciones estaban grabados en la memoria de David. Todos los olores habituales: tartas de fruta y pavos, el vinagre que se mezclaba a los colores para teñir los huevos, las verduras y el humo denso y cremoso de las velas de cera de mirto. Pero su recuerdo más vivido era el olor de la pólvora que todos llevaban a la reunión del Cuatro de Julio. El olor, que impregnaba sus cabellos y su ropa, duraba días y días en sus manos. Sus manos estaban manchadas de rojo violáceo, porque habían recogido zarzamoras y el color y el olor eran una de las imágenes indelebles de su infancia. Y mezclado con ella, estaba el olor del azufre, con el que se los espolvoreaba generosamente para confundir a los insectos.
Si no hubiese sido por Celia, su infancia habría sido perfecta. Celia era su prima, la hija de la hermana de su madre. Era un año menor que David y, de lejos, la más bonita de todas sus primas. Cuando eran pequeños se prometieron casarse algún día, y cuando crecieron y fue muy claro que en esa familia los primos no podían casarse entre sí, se convirtieron en enemigos implacables. Él no sabía como se lo habían dicho. Estaba seguro de que nunca nadie lo había dicho con palabras, pero lo sabían. Cuando no podían evitarse mutuamente, peleaban. Ella lo empujó desde el granero rompiéndole un brazo, cuando tenía quince años, y cuando tuvo dieciséis lucharon desde la puerta posterior de la granja de los Wiston hasta la cerca, a cincuenta o sesenta metros de distancia. Se arrancaron mutuamente la ropa y él sangraba por los arañazos de ella en la espalda, y ella porque se había herido un hombro contra una piedra. Entonces, de algún modo, en aquel frenesí de rodar y golpearse, su mejilla se apoyó en el pecho descubierto de ella y dejó de luchar. De pronto, se transformó en un idiota incoherente que se derretía y sollozaba, y ella lo golpeó en la cabeza con una piedra y terminó la lucha.
Hasta ese momento, la batalla había tenido lugar en un silencio casi total, interrumpido sólo por jadeos y un lenguaje susurrado que hubiese chocado a sus padres. Pero cuando ella lo golpeó y él quedó fláccido, no inconsciente sino aturdido, despreocupado, inerte, ella gritó, abandonándose al terror y la angustia. La familia salió precipitadamente de la casa y su primera impresión debió de ser que él la había violado. Su padre lo metió en el granero, presumiblemente para darle una paliza. Pero, una vez en el granero, su padre, cinturón en mano, lo miró con una expresión que era furiosa y extrañamente simpática. No tocó a David, y sólo cuando se dio la vuelta y se fue, David notó que aún estaba llorando.
En la familia había granjeros, unos pocos abogados, dos médicos, aseguradores, banqueros, molineros, ferreteros y otros comerciantes. El padre de David era el propietario de unos grandes almacenes que abastecían a la clientela de clase media alta del valle. El valle era rico, las granjas grandes y fértiles. David siempre supuso que la familia, con la excepción de algunas ovejas negras, era bastante rica. Entre todos sus parientes, su favorito era Walt, el hermano de su padre. Todos lo llamaban doctor Walt, en vez de tío. Jugaba con los niños y les enseñaba cosas adultas, como dónde golpear cuando te lo propones realmente y dónde no golpear durante una lucha amistosa. Parecía saber cuándo debía dejar de tratarlos como a niños mucho antes que cualquier otro miembro de la familia. El doctor Walt era la razón de que David hubiese decidido, muy pronto, ser un científico. David tenía diecisiete años cuando fue a Harvard. Su cumpleaños era en setiembre y no volvió a casa. Cuando fue, para el Día de Acción de Gracias, y el clan se hubo reunido, el abuelo Sumner sirvió los martinis rituales de antes de la cena y le dio uno. Y el tío Warner le preguntó:
—¿Qué crees que deberíamos hacer con Bobbie?
Había llegado a ese límite misterioso, que nunca está tan bien delineado como para que se lo reconozca por anticipado. Bebió su martini, que no le gustó mucho, y supo que la infancia había terminado, y sintió una profunda tristeza y soledad.
La Navidad en la que David tenía veintitrés años parecía desenfocada. El argumento era el mismo; el ático lleno de niños, el aroma de la comida, la nieve en polvo, nada de eso había cambiado; pero él veía todo desde un nuevo ángulo y ya no era el país de las maravillas que había sido. Cuando sus padres volvieron a casa, él se quedó en la granja de los Wiston un día o dos, esperando la llegada de Celia. Se había perdido la fiesta de la Navidad, preparándose para su viaje al Brasil, pero vendría, aseguró su madre a la abuela Wiston, y David la aguardaba, no contento, no esperando ninguna gratificación, sino con una furia creciente que lo obligaba a recorrer la vieja casa dando zancadas, como un niño que ha sido castigado por una falta ajena.
Cuando ella llegó a casa y la vio junto a su madre y su abuela, su cólera se desvaneció. Era como ver a Celia en una distorsión temporal, como era o sería, o había sido. Sus cabellos claros no cambiarían mucho, pero sus huesos se volverían más prominentes y la casi vaciedad de su rostro llevaría escrito un mensaje de preocupación, de amor, de generosidad, de ser sobre todo ella misma, de una fuerza insospechada en su cuerpo frágil. La abuela Wiston era una bellísima anciana, pensó maravillado, asombrado por no haber visto nunca esa belleza. La madre de Celia era más bella que la chica. Y vio el parecido del trío con su propia madre. Sin palabras, derrotado, se volvió, fue hacia el fondo de la casa y se puso una de las chaquetas de abrigo de su abuelo, porque no quería verla para nada y su propio abrigo estaba en el armario del vestíbulo, demasiado cerca del lugar donde ella se encontraba.
Anduvo mucho rato en la tarde helada, viendo muy poco y sacudiéndose de tanto en tanto cuando se apercibía de que el frío estaba entrando en sus zapatos o insensibilizando sus orejas. Y descubrió que estaba subiendo la cuesta que llevaba al antiguo bosque, donde su abuelo lo había llevado una vez, hacía mucho. Trepó y entró en calor, y al atardecer estaba bajo las ramas del grupo de árboles que había estado allí desde el principio del tiempo. Ellos, u otros idénticos a ellos. Aguardando. Aguardando eternamente el día en que empezarían a subir otra vez por la escala de la evolución. Aquí estaban las reliquias que su abuelo le había enseñado. Aquí estaba el macizo de campánulas que había crecido hasta transformarse en un árbol enorme, pero que en las zonas bajas seguía siendo un arbusto. Aquí el tilo blanco crecía junto a la cicuta y el nogal de nueces amargas y las hayas y los castaños de indias unían sus brazos.
…