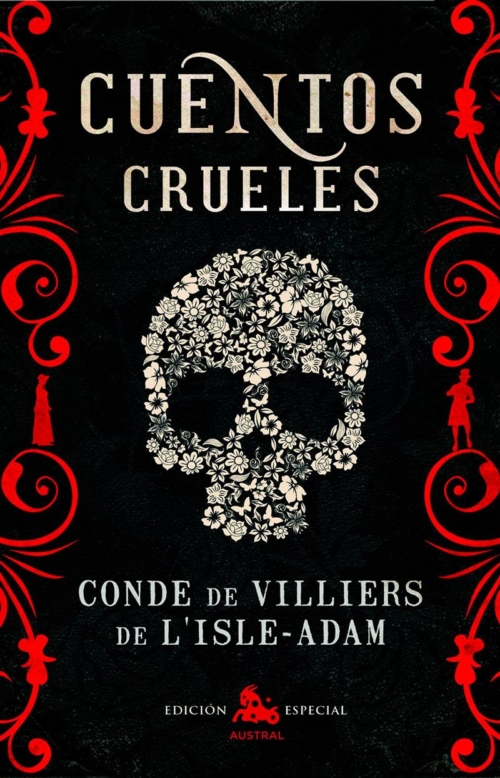Resumen del libro:
Esta recopilación de narraciones breves es la producción más conocida y más característica del autor; original hasta la extravagancia, desigual y a menudo vigorosa, manifiesta en ella su múltiple inspiración. El absoluto idealismo se refleja en Vera, la mujer que después de la muerte continúa viviendo en el recuerdo del amado, hasta el día en que éste, imaginándola muerta, la hace verdaderamente morir. En Desconocida presenta una delicadísima figura de mujer que, pese a ser sorda, escucha las palabras del alma, y renuncia al amor imposible para no estropearlo con su desventura; en El Intersigno desfilan los signos premonitorios de la muerte. Otra fuente de inspiración es el horror, como en el relato titulado Convidado de las últimas fiestas, en el que aparece un gran señor que, aficionado a las ejecuciones capitales, se siente feliz cuando puede sustituir al verdugo. La más cruda ironía predomina en Las señoritas de Bienfilâtre, una de las cuales falta a su deber y muere a causa de ello, después de haber amado sinceramente a un joven en lugar de continuar en su oficio nocturno, gracias al cual, en unión con su hermana, mantenía a sus ancianos padres. En parte de los relatos citados es innegable la influencia de Edgar Allan Poe; pero el tono lírico, exuberante, a menudo intenso, es personal del escritor.
Las señoritas de Bienfilâtre
Al Señor Théodore de Banville
¡Luz, Luz!…
Últimas Palabras de Goethe.
Pascal dijo que, desde el punto de vista de los hechos, el Bien y el Mal son cuestión de latitud. En verdad, tal acto humano que aquí llamamos crimen, allá lo llaman buena acción, y así recíprocamente. Mientras en Europa, por lo general, se venera a los padres ya ancianos, en ciertas tribus de América se los convence para que suban a un árbol y, acto seguido, comienzan a sacudirlo: si caen, el deber sagrado de todo bueno hijo es, como antaño hacían los mesenios, molerlo a hachazos de inmediato, para evitarles, así, las preocupaciones de la decrepitud; en cambio, si hallan fuerzas para aferrarse a alguna rama, entonces es que aún se valen para cazar o pescar, y su inmolación queda aplazada. Otro ejemplo: entre los pueblos del Norte, que gustan de beber vino, corre a raudales cuando el amado sol duerme; incluso nuestra religión nacional nos aconseja que el «buen vino alegra el corazón». Para los vecinos mahometanos, al Sur, se considera este acto un grave delito. En Esparta, se practicaba y se honraba el robo: era una institución hierática, un complemento indispensable en la educación de todo respetable lacedemonio. De ahí, probablemente, los griegos. En Laponia, es un honor para el padre de familia que su hija sea objeto de todas las atenciones cariñosas que pueda procurarle el viajero que goza de su hospitalidad. Al igual que en Besarabia. Al norte de Persia, y en las tribus del Kabul, donde viven en tumbas muy antiguas, si, al recibir en un cómodo sepulcro una cordial y hospitalaria acogida, transcurridas veinticuatro no se ha hecho uno íntimo con toda la prole del anfitrión, guebro, parsi o wahabita, es lógico esperar que, sin más, le sea a uno arrancada la cabeza, suplicio en boga por estos parajes.
Las acciones, entonces, en cuanto a su naturaleza física, son indiferentes: sólo la conciencia de cada uno los convierte en buenos o malos. La semilla misteriosa que yace en el fondo de este inmenso malentendido es esa innata necesidad que anida en el hombre para dictarse distinciones y escrúpulos, por prohibirse tal o cual acción ante otras, según adónde sople el viento en su país, es cómo si la humanidad entera olvidara y buscara recordar, a tientas, no se sabe qué ley perdida.
Hace algunos años, prosperaba, y era orgullo de nuestros bulevares, un amplio y luminoso café, situado casi en frente de uno de nuestros teatros de costumbres, cuyo frontón recuerda al de un templo pagano. Allí, a diario se reunían la élite de estos jóvenes que, más tarde, se distinguieron ya sea por su valor artístico, por su incapacidad o sea por su actitud en los agitados días por que atravesamos.
Entre estos últimos, hasta los hay que tomaron las riendas del carro del Estado. Entre estos últimos, los hay que empuñaron las rentas del carro del Estado. Como se ve, no se trataba de una cerveza cualquiera la que se servía en este café de las Mil y una noches. El burgués de París sólo hablaba de este pandemonio bajando la voz. A menudo, el prefecto de la ciudad dejaba caer allí negligentemente, a modo de tarjeta de visita, un manojo selecto, un ramillete inesperado de gendarmes; estos, con aquel aire distraído y sonriente que los distingue, con la punta de sus esclavinas alegremente sacudían el polvo de estas traviesas y revoltosas cabezas, atención que, pese a toda su delicadeza, era bien sensible. Al día siguiente, ya no volvían a aparecer por allí.
En el terrado, entre la fila de coches de punto de mujeres, una florescencia de moños, huidos del lápiz de Guys, emperifolladas de vestidos inverosímiles, descansaban cómodamente en las sillas, cerca de los veladores de hierro batido pintados en verde esperanza. En estos veladores se entregaban a sus brebajes. Los ojos tenían algo de azor y de ave de corral. Unas sostenían entre sus rodillas un gran ramo, otras un pequeño perro, otros nada. Se hubiera dicho que esperaban a alguien.
Entre estas jóvenes mujeres, dos llamaban la atención dos por su asiduidad; los habituales del salón las nombraban, a secas, Olympe y Henriette. Llegaban al caer la tarde, se situaban en un rincón bien iluminado, pedían, más por compostura que por verdadera necesidad, una copita de vespetro o mazagrán, y luego atisbaban a los transeúntes con mirar meticuloso.
¡Y eran las señoritas de Bienfilâtre!
Sus padres, personas íntegras, educadas en la escuela de la desdicha, no habían contado con recursos suficientes para que disfrutasen de un aprendizaje: el oficio de esta austera pareja consistía, principalmente, en colgarse, a cada momento, con actitudes desesperadas, de esa larga espiral que supone la manilla de la puerta de un carruaje. ¡Duro oficio, y para arrancar a duras penas unas míseras monedas a Dios! «Jamás la suerte se ha tornado a mi favor», refunfuñaba Bienfilâtre una mañana mientras preparaba un flan. Olympe y Henriette, hijas abnegadas, entendieron temprano que se requería actuar. Hermanas alegres desde la más tierna infancia, dedicaron el precio de sus vigilias y sus sudores a mantener un modesto pero honorable acomodo en la portería. «Dios bendiga nuestros esfuerzos», decían a veces, pues se habían imbuido de buenos principios y, tarde o temprano, una primera educación, basada en sólidos principios, da sus frutos. Cuando uno se preocupaba por saber si sus labores, a veces excesivas, no mermaban su salud, contestaban, cabizbajas y evasivas, con ese aire dulce y avergonzado de la modestia: «Hay indultos de estado…».
Las señoritas de Bienfilâtre eran, como se dice, esas obreras «que hacen su jornada de noche». Desempeñaban lo más dignamente posible (pese a ciertos prejuicios mundanos) una tarea ingrata, y con frecuencia engorrosa. No eran de esas ociosas que rechazan, por deshonroso, el santo callo del trabajo, ni se les caían los anillos. Se contaban varias anécdotas buenas acerca de ellas que habría removido las cenizas de Monthyon en su cenotafio aristocrático. Una tarde, por ejemplo, habían rivalizado en emulación y incluso superado, al cubrir los gastos de enterramiento de un viejo tío, quien no les legara más que el recuerdo de bofetadas que les había propinado en sus días de infancia.
También eran vistas con buenos ojos por todos los habituales de tan reputado salón, entre los cuales se encontraban personas intransigentes. Ante sus miradas o sonrisas siempre hallaban como respuesta una señal amistosa, un saludo de «Buenas noches». Nadie jamás les había manifestado ni un reproche ni una queja. Su comercio era reconocido por todos como amable y afable. En resumen, no le debían nada a nadie, cumplían todos sus compromisos y, por tanto, podían llevar bien alta la cabeza. Ejemplares, ahorraban para los imprevistos, para «los tiempos difíciles» y para, algún día, poder retirarse honorablemente de los negocios. Comedidas, cerraban los domingos y, como chicas sensatas, no prestaban oídos a las zalamerías de galanteadores, aptas solo para apartar doncellas del recto camino del deber y del trabajo. Pensaban que hoy en día sólo la luna es gratuita en el amor. Su lema era: «Celeridad, Seguridad, Discreción»; y, en sus tarjetas profesionales, añadían: «Especialidades».
Un día, la más joven, Olympe, se echó a perder. Hasta ahora irreprochable, esta infeliz criatura sucumbió ante tentaciones a las que más fácilmente se exponía que ninguna otra (que bien pronto no tardaron en censurarla) dado el ambiente en que su condición la obligaba a vivir. En definitiva, cometió un error: amó.
Era su primer error. ¿Pero quién, después de todo, comprende el abismo al cual nos puede conducir un primer error? Un joven estudiante, inocente, hermoso, provisto de una apasionada alma de artista, pero más pobre que Job, de nombre Maxime, si bien callamos su apellido, la engatusó con palabras dulces y la echó a perder.
Inspiró una pasión celestial en esta pobre criatura que, dada su situación, no tenía más derecho a probarla que Eva a comer el fruto divino del Árbol de la Vida. Desde ese día en adelante, se olvidó de todas sus obligaciones. Cuando a una chica se le sube el amor a la cabeza, ¡manda todo a paseo!
Y su hermana, ¡qué lástima! ¡Esta noble Henriette, sufría ahora el peso de semejante afrenta! A veces, se agarraba la cabeza con ambas manos, dudando de todo, de la familia, de los principios, ¡de la Sociedad misma!
—«¡No son sino meras palabras!» —gritaba.
Un día, se había encontrado con Olympe vestida con un vestido negro, con el pelo suelto y un pequeño cuenco de hojalata en la mano. Al pasar, Henriette, fingiendo no reconocerla, le reprochó en voz baja:
—«¡Hermana, su comportamiento resulta incalificable! ¡Al menos podría guardar las apariencias!».
Con estas palabras, quizá esperarse que todo volviese a su sitio.
Todo fue en vano. Henriette sintió que Olympe estaba perdida; se ruborizó y siguió.
El hecho es que corrían rumores en la honorable sala. Por la noche, cuando Henriette llegaba sola, la acogida no era ya la misma. Hay solidaridades. Se daba cuenta de diferencias, humillantes, y se la trataba con mayor frialdad desde la noticia de la caída en la ignominia de Olympe. Orgullosa, sonreía como aquel joven espartano al que un zorro desgarraba el pecho, pero en este corazón sensible y recto, todos estos golpes hacían mella. Para la verdadera delicadeza, con frecuencia una nimiedad perjudica más que el ultraje grosero, y, en este aspecto, Henriette era una persona excesivamente sensible. ¡Cuánto debió sufrir!
¡Y por la noche, al cenar en familia! El padre y la madre, comían, cabizbajos, en silencio. No hablaban de la ausente. En el postre, en el momento del licor, Henriette y su madre, después de intercambiarse una mirada furtiva, y después de secar sendas lágrima, se daban un silencioso apretón de manos bajo la mesa. Y el viejo portero, apesadumbrado, tiraba entonces del cordón del timbre, sin ningún motivo, para disimular alguna lágrima. A veces, girando bruscamente la cabeza, se llevaba la mano a la solapa como si se arrancara aparentes decoraciones.
Una vez, incluso, el conserje intentó recobrar a su hija. A su pesar, subió los distintos tramos de escaleras del lugar donde se alojaba el joven. Y allí:
—¡Desearía a mi pobre niña! —sollozó.
—Señor —respondió Maxime—, la amo y le ruego que me conceda su mano.
—¡Miserable! —exclamó Bienfilâtre, mientras huía, indignado ante tamaño «cinismo».
Henriette había apurado el cáliz. Se requería un último intento, así que se resignó, pues, a exponerse a todo, incluso al escándalo. Una noche, supo que la deplorable Olympe iría al café a saldar una pequeña antigua deuda, avisó a su familia y se dirigieron toros hacia el luminoso café.
Igual que Malonia, deshonrada por Tiberio, presentándose ante el Senado romano para acusar a su violador, antes de apuñalarse en su desesperación, Henriette compareció ante tan adusta concurrencia. El padre y la madre, por dignidad, se quedaron a la puerta. Se tomaba el café. Al ver a Henriette, las fisonomías se alargaron con cierta severidad; pero cuando se advirtió que quería hablar, las largas hojas de los periódicos cayeron sobre las mesas de mármol abriéndose un silencio sepulcral: se trataba de juzgar.
Se distinguía en un rincón, en una mesilla apartada, avergonzada y haciéndose casi invisible, a Olympe y su pequeño vestido negro.
Henriette habló. Durante su discurso, se vislumbraban, a través de la vidriera, los Bienfilâtre, preocupados, mirando sin entender. Finalmente, el padre no pudo más; entornó la puerta, y, aguzando el oído, con la mano en el pomo de la cerradura, escuchaba.
Le llegaban frases entrecortadas cuando Henriette elevaba un poco la voz:
—¡Se debía a sus semejantes!… Tal conducta… Estaba dando la espalda a toda la gente respetable… ¡Un golfo que no tiene dónde caerse muerto!… ¡Un bribón!… Se estaba condenando al ostracismo… Desatendiendo su responsabilidad… Una joven que ha echado su reputación a perder… Pensando en las musarañas… que hasta hace poco… todavía ocupaba una elevada posición… Esperaba que las palabras de estos señores, más autorizada que la suya, que los consejos de su venerable y preclara experiencia… la harían reconsiderar ideas más sanas y más prácticas… ¡No se está en el mundo para la diversión!… Suplicaba que reaccionase… ¡Echaba mano a recuerdos de infancia!… ¡A la llamada de la sangre! Todo había sido en vano… Ya nada latía en ella. ¡Una perdida! ¡Qué aberración!… ¡Que desgracia!
En aquel momento, entró el padre en tan distinguida sala, encorvado. Al ver el aspecto de la desgracia inmerecida, todos se levantaron. Existen ciertas penas ante las que no ha lugar a consuelo. Cada uno vino, en silencio, a apretar la mano del digno anciano, para participarles el pesar ante su infortunio.
Olympe se retiró, avergonzada y pálida. Al sentirse culpable, había dudado un instante si echarse en brazos de la familia y de la amistad, siempre abiertos al arrepentimiento. Pero la pasión había prevalecido. Un primer amor enraíza tan profundamente en el corazón que asfixian hasta los mismos principios de los anteriores sentimientos.
Su conciencia atormentada se revolvía y, al día siguiente, cogió fiebre. Se metió en la cama. Moría, literalmente, de vergüenza, El espíritu mataba al cuerpo: la hoja desgastaba la vaina.
Acostada en su pequeño cuarto, y sintiendo la proximidad de la muerte, gritó. Algunas buenas almas entre los vecinos dieron aviso a un ministro del cielo. Una de ellas advirtió que Olympe estaba débil y necesitaba fortalecerse, por lo que mandó a su hija que le subiese un potaje.
Apareció el cura.
El viejo eclesiástico se esforzó en calmarla con palabras de paz, olvido y misericordia.
—¡He tenido un amante! —murmuraba Olympe, acusándose así de su deshonra.
Omitía todos los pecadillos, las murmuraciones, la impaciencia de su vida. Sólo esto le rondaba por la mente: era una obsesión. «¡Un amante! ¡Por placer! ¡Sin ganar nada!». Este era su crimen.
No quería atenuar su falta hablando de su vida anterior, hasta ahí siempre pura y toda abnegación. Sentía que hasta este punto era irreprochable. ¡Pero esta vergüenza, donde sucumbía, de haber fielmente entregado su amor a un joven sin posición y que, parafraseando la expresión exacta y vengativa de su hermana, no tenía dónde caerse muerto! Henriette, que nunca había flaqueado, le aparecía como en una aureola. Se sentía condenada y temía los rayos del soberano juez, frente al cual podía encontrarse, cara a cara, de un momento a otro.
Hubo, quizá, un quid pro quo, ciertas expresiones de la pobre chica que dejaron, dos o tres veces, pensativo al párroco. Pero, siendo el arrepentimiento y el remordimiento lo único por lo que tenía que preocuparse, poco le importaba el detalle de la falta; bastaban la buena voluntad de la penitente y su sincero arrepentimiento. En el momento, pues, en que iba a alzar la mano para absolverla, se abrió la puerta con estrépito: era Maxime, espléndido, con feliz y radiante, la mano llena de algunos escudos y tres o cuatro napoleones que hacía bailar y tintinear triunfalmente. Su familia había cumplido con ocasión de sus exámenes: era para su matrícula.
Olympe, sin reparar al principio en esta significativa circunstancia atenuante, extendió, con horror, sus brazos hacia él.
Maxime se detuvo, estupefacto ante la escena.
—¡Valor, hija mía!… —murmuró el cura, que creyó ver, en este gesto de Olympe, un adiós definitivo a su compañero en alegrías culpables e indecentes.
En realidad, lo que ella rechazaba de este joven tan sólo era el crimen, y este no era otro que su falta de seriedad.
Pero en el momento en que el augusto perdón descendía sobre ella, una sonrisa celeste iluminó sus inocentes rasgos; el cura pensó que se sentía salvada y que oscuras visiones seráficas translucían para ella en las mortales tinieblas de la última hora.
Olympe, en efecto, acababa de ver, vagamente, las piezas del maldito metal relucir entre los dedos transfigurados de Maxime. ¡Fue entonces, solamente, cuando sintió los efectos saludables de la misericordia suprema! Un velo se rompió. ¡Era el milagro! Con este signo evidente, se veía perdonada y redimida desde arriba.
Asombrada, con la conciencia tranquila, cerró los párpados como para recogerse antes de abrir sus alas hacia el infinito azul. Luego los labios se entreabrieron y exhaló su último suspiro, como el aroma de una azucena, susurrando palabras de esperanza:
—¡La luz se hizo!
…