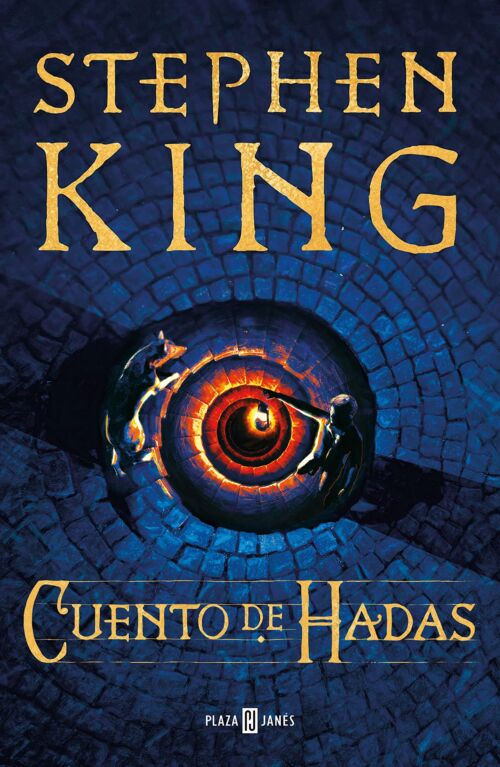Resumen del libro:
“Cuento de Hadas” es una novela de Stephen King que cuenta la historia de un joven llamado Charlie Reade. Él parece un estudiante de instituto normal y corriente, pero carga con un gran peso sobre los hombros debido a que tuvo que aprender a cuidarse solo y a ocuparse de su padre desde que su madre murió cuando él tenía tan solo diez años.
En este contexto, Charlie encuentra dos amigos inesperados: una perra llamada Radar y Howard Bowditch, su anciano dueño. Después de la muerte del anciano, Charlie descubre un secreto que el señor Bowditch ha guardado durante toda su vida: dentro de su cobertizo existe un portal que conduce a otro mundo.
La novela es una mezcla de fantasía, terror y ciencia ficción que sigue a Charlie mientras se enfrenta a una serie de desafíos sobrenaturales en un mundo imaginario lleno de personajes mágicos y criaturas sobrenaturales.
Al mismo tiempo, King también explora temas como la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la familia y la amistad, y la superación personal.
En resumen, “Cuento de Hadas” es una historia emocionante y recomendada para los fanáticos de la narrativa de terror y fantasía.
El maldito puente.
El milagro. El aullido.
1
Estoy seguro de que puedo contar esta historia. También estoy seguro de que nadie se la creerá. Eso me da igual. Me basta con contarla. Para mí —y está claro que para muchos escritores, no solo los novatos como yo—, el problema es decidir por dónde empezar.
Primero pensé que el punto de partida debía ser el cobertizo, porque es allí donde comenzaron en realidad mis aventuras, pero después caí en la cuenta de que tendría que hablar antes del señor Bowditch y de cómo nació nuestra estrecha relación. Aunque no habría ocurrido de no ser por el milagro que le aconteció a mi padre. Un milagro muy corriente, diréis, uno que ha sucedido a muchos miles de hombres y mujeres desde 1935, pero para un crío fue un milagro.
Solo que tampoco ese es el comienzo idóneo, porque dudo que mi padre hubiese necesitado un milagro de no ser por aquel maldito puente. Es por ahí, pues, por donde debo empezar, por el maldito puente de Sycamore Street. Y ahora, mientras pienso en esas cosas, veo un claro hilo que conduce a lo largo de los años hasta el señor Bowditch y el cobertizo cerrado con candado detrás de su vieja y ruinosa casa victoriana.
Aunque un hilo puede romperse fácilmente. Por tanto, no un hilo, sino una cadena. Una cadena sólida. Y yo era el crío con el grillete en torno a la muñeca.
2
El río Little Rumple discurre por el extremo norte de Sentry’s Rest (localidad conocida entre los lugareños como Sentry), y hasta 1996, el año en que yo nací, lo atravesaba un puente de madera. Ese año los inspectores del Departamento de Transporte por Carretera del estado lo examinaron y lo declararon peligroso. Los vecinos de nuestro lado de Sentry lo sabían desde 1982, dijo mi padre. Según el cartel, el puente soportaba un peso máximo de cinco mil kilos, pero la gente del pueblo que circulaba con la camioneta muy cargada las más de las veces lo evitaba, optando por el tramo de circunvalación de la autopista, que era un desvío molesto y requería mucho tiempo. Mi padre decía que incluso en coche notabas las sacudidas, el temblor y las reverberaciones de las tablas al pasar. Era un peligro, los inspectores no se equivocaban en eso, pero he aquí la ironía: si no hubiesen sustituido el viejo puente de madera por otro de acero, mi madre quizá seguiría viva.
El Little Rumple es, como su nombre indica, pequeño, y la construcción del puente nuevo no llevó mucho tiempo. Demolieron el arco de madera y abrieron el nuevo al tráfico en abril de 1997.
«El alcalde cortó una cinta, el padre Coughlin bendijo el maldito puente, y eso fue todo —dijo mi padre una noche. En ese momento estaba bastante borracho—. No puede decirse que para nosotros fuese una bendición, ¿verdad, Charlie?».
Lo bautizaron como puente de Frank Ellsworth, por un héroe del pueblo que había muerto en Vietnam, aunque los lugareños lo llamaban el puente de Sycamore Street sin más. Sycamore Street era una calle bien asfaltada en ambos tramos, pero la superficie del puente —de cuarenta y tres metros— era de rejilla de acero y producía un zumbido cuando pasaban coches y retumbaba cuando lo utilizaban camionetas, lo cual ya era posible, porque el nuevo puente admitía una carga máxima de treinta mil kilos. Insuficiente para un tráiler con toda su carga, pero en cualquier caso por Sycamore Street nunca transitaban camiones de larga distancia.
Pese a que el ayuntamiento hablaba todos los años de pavimentar la superficie del puente y añadir al menos una acera, al parecer todos los años surgían asuntos que requerían el dinero con mayor urgencia. No creo que una acera hubiese salvado a mi madre, pero el pavimento quizá sí. No hay forma de saberlo, ¿verdad?
Aquel maldito puente.
3
Vivíamos hacia la mitad de la cuesta de la colina de Sycamore Street, a menos de medio kilómetro del puente. Al otro lado había una pequeña gasolinera con un supermercado llamado Zip Mart. Vendía lo de costumbre, desde aceite de motor hasta pan de molde Wonder Bread y pastelitos Little Debbie, pero también pollo frito hecho por el dueño, el señor Eliades (conocido entre los vecinos como señor Zippy). Ese pollo cumplía exactamente lo que prometía el anuncio del escaparate: EL MEJOR DEL PAÍS. Aún recuerdo lo sabroso que era, pero no volví a comer un solo trozo después de la muerte de mi madre. Si lo hubiese intentado, se me habría atragantado.
Un sábado de noviembre de 2003 —cuando el ayuntamiento seguía deliberando sobre el pavimentado del puente y decidía una vez más que podía postergarse otro año—, mi madre nos dijo que iba a acercarse al Zippy a comprar pollo frito para cenar. Mi padre y yo estábamos viendo un partido de fútbol americano universitario por televisión.
—Será mejor que te lleves el coche —dijo mi padre—. Va a llover.
—Me conviene hacer ejercicio —dijo mi madre—, pero me pondré la gabardina de Caperucita Roja.
Y eso llevaba puesto la última vez que la vi. No se había levantado la capucha porque aún no llovía, así que le caía el cabello por los hombros. Yo tenía siete años y pensaba que mi madre tenía el pelo rojo más bonito del mundo. Me vio mirarla por la ventana y se despidió con la mano. Yo le devolví el saludo y centré de nuevo la atención en el televisor, donde en ese momento el equipo de la Universidad Estatal de Luisiana avanzaba con el balón. Ojalá la hubiese mirado más tiempo, pero no me culpo. En esta vida uno nunca sabe cuándo va a abrirse una trampilla, ¿no?
No fue culpa mía, ni fue culpa de mi padre, aunque me consta que él sí se sintió responsable. Pensó: Si hubiese movido el culo y la hubiese llevado en coche a la maldita tienda… Probablemente tampoco fue culpa del fontanero al volante de la furgoneta. Según la policía, no había bebido, y él juró que respetaba el límite de velocidad, que era de cuarenta kilómetros por hora en nuestra zona residencial. Según mi padre, incluso si decía la verdad, ese hombre debió de apartar la mirada de la calle, aunque fuera solo unos segundos. Es probable que mi padre tuviera razón en eso. Era perito de seguros, y el único accidente puro que había conocido, según me dijo en una ocasión, era el de un hombre de Arizona que resultó muerto cuando le cayó un meteorito en la cabeza.
—Siempre hay alguien que comete un error —dijo mi padre—. Lo cual no es lo mismo que ser culpable.
—¿Crees que el hombre que atropelló a mamá es culpable? —pregunté.
Él se detuvo a pensarlo. Se llevó el vaso a los labios y bebió. Habían pasado ya seis u ocho meses desde la muerte de mi madre, y ya apenas probaba la cerveza. Por entonces consumía exclusivamente ginebra Gilbey’s.
—Intento no culparlo. Y en general lo consigo, salvo cuando me despierto a las dos de la madrugada y veo que estoy solo en la cama. Entonces sí lo culpo.
4
Mi madre bajó a pie por la cuesta. Había un cartel en el punto donde terminaba la acera. Dejó atrás el cartel y cruzó el puente. Para entonces ya oscurecía y empezaba a lloviznar. Entró en la tienda, e Irina Eliades (conocida, naturalmente, como señora Zippy) le dijo que en tres minutos, cinco a lo sumo, saldría más pollo. En algún lugar de Pine Street, no lejos de nuestra casa, el fontanero acababa de terminar su último trabajo de ese sábado y guardaba la caja de herramientas en la trasera de la furgoneta.
El pollo salió, caliente, crujiente y dorado. La señora Zippy dispuso ocho trozos en una caja y dio a mi madre una alita de más para que se la comiera por el camino. Mi madre le dio las gracias, pagó y se detuvo a echar un vistazo al expositor de revistas. De no ser por eso, tal vez habría logrado cruzar todo el puente…, ¿quién sabe? La furgoneta del fontanero debía de estar doblando por Sycamore Street e iniciando el descenso de casi dos kilómetros mientras mi madre hojeaba el último número de People.
Volvió a dejarlo en el expositor, abrió la puerta y dijo a la señora Zippy por encima del hombro: «Buenas noches». Quizá gritara al ver que la furgoneta iba a embestirla, y a saber en qué estaba pensando, pero esas fueron las últimas palabras que pronunció. Salió. Para entonces caía una lluvia fría y constante, trazos plateados bajo el resplandor de la única farola en el lado del puente del Zip Mart.
Mordisqueando la alita de pollo, mi madre pasó a la plataforma de acero. Los faros la iluminaron y proyectaron una larga sombra a su espalda. El fontanero pasó por delante del cartel del otro extremo, el que previene: ¡PRECAUCIÓN! ¡HIELO EN LA SUPERFICIE DEL PUENTE ANTES DE LA CALZADA! ¿Iba mirando por el espejo retrovisor? ¿Comprobaba quizá si tenía algún mensaje en el móvil? Contestó que no a ambas preguntas, pero, cuando pienso en lo que le ocurrió a mi madre aquella noche, siempre me acuerdo de lo que decía mi padre: el único accidente puro que había conocido era el del hombre al que le cayó un meteorito en la cabeza.
Había espacio de sobra; el puente de acero era bastante más ancho que el anterior, el de madera. El problema fue la rejilla de acero. El fontanero vio a mi madre, que llegaba ya a la mitad del puente, y pisó el freno, no porque fuera demasiado deprisa (o eso dijo), sino en un acto reflejo. Había empezado a formarse hielo en la superficie de acero. La furgoneta patinó y comenzó a irse de lado. Mi madre se apretó contra la baranda del puente y se le cayó el trocito de pollo. La furgoneta siguió derrapando, la embistió y, haciéndola girar como una peonza, la arrastró a lo largo de la baranda. No quiero ni pensar en las partes del cuerpo que le arrancó aquella rotación mortal, pero a veces no puedo evitarlo. Lo único que sé es que al final la furgoneta, empujándola con el morro, la estampó contra un montante cerca del extremo del puente más próximo al Zip Mart. Parte de ella fue a caer al Little Rumple. El resto, casi todo lo demás, permaneció en el puente.
Llevo una foto de nosotros dos en la cartera. Yo tendría unos tres años cuando se tomó. Me sostiene en la cadera. Yo hundo una mano en su pelo. Tenía un pelo precioso.
5
La de ese año fue una Navidad de mierda, os lo aseguro.
Recuerdo la recepción después del funeral. Se celebró en nuestra casa. Mi padre estaba allí, saludando a la gente y aceptando las condolencias, y de pronto desapareció. Pregunté a su hermano, mi tío Bob, dónde se había metido. «Ha tenido que acostarse —dijo el tío Bob—. Estaba agotado, Charlie. ¿Por qué no sales a jugar?».
En la vida me había apetecido menos jugar, pero obedecí. Al pasar junto a un corrillo de adultos que habían salido a fumar, oí que uno decía: «El pobre, borracho como una cuba». Incluso en ese momento, sumido en el dolor por la muerte de mi madre, supe de quién hablaban.
Antes de que muriera mi madre, mi padre era lo que yo llamaría «un bebedor habitual». Por entonces yo estaba en segundo y era, pues, muy pequeño, así que supongo que debéis tomaros eso con pinzas, pero lo sostengo. Nunca lo oí arrastrar las palabras, no andaba dando traspiés por la casa, no iba de bares y jamás nos puso la mano encima ni a mi madre ni a mí. Llegaba a casa con su maletín, y mamá le preparaba una copa, normalmente un martini. Ella se tomaba otra. Por la noche, mientras veíamos la tele, se bebía quizá un par de cervezas. Eso era todo.
La situación cambió después de lo del maldito puente. Estuvo borracho tras el funeral («como una cuba»), borracho en Navidad y borracho en Nochevieja (que, como más tarde averigüé, las personas como él llamaban «noche de aficionados»). Durante las semanas y meses posteriores a la muerte de mi madre, pasó borracho la mayor parte del tiempo. Sobre todo en casa. Seguía sin ir de bares por la noche («Demasiados gilipollas como yo», dijo una vez) y seguía sin ponerme la mano encima, pero el hábito de la bebida escapaba a su control. Eso lo sé ahora; por aquel entonces solo lo aceptaba. Es lo que hacen los niños. También los perros.
Me encontré con que tenía que procurarme yo el desayuno dos mañanas por semana, luego cuatro, luego casi siempre. Comía cereales Alpha-Bits o Apple Jacks en la cocina y lo oía roncar en el dormitorio: unos fuertes ronquidos de lancha motora. En ocasiones se olvidaba de afeitarse antes de marcharse al trabajo. Después de la cena (comida para llevar cada vez más a menudo), le escondía las llaves del coche. Si necesitaba una nueva botella, podía ir a pie al Zippy y comprar una allí. A veces me preocupaba que se cruzara con un coche en el maldito puente, pero no demasiado. Estaba seguro (casi seguro, al menos) de que difícilmente mi padre y mi madre perecerían en el mismo sitio. Mi padre trabajaba en el mundo de los seguros, y yo sabía qué eran las tablas actuariales: un cálculo de probabilidades.
Mi padre era bueno en su oficio y fue trampeando durante más de tres años a pesar de la bebida. ¿Recibió advertencias en el trabajo? No lo sé, pero es muy posible. ¿Lo pararon por conducción anómala cuando empezó a beber ya al mediodía? De ser así, quizá lo dejaron ir con una simple amonestación. Digamos que no puede descartarse la posibilidad, porque conocía a todos los policías del pueblo. Tratar con policías formaba parte de su trabajo.
Durante esos tres años, se impuso cierto ritmo en nuestras vidas. Tal vez no fuera un buen ritmo, no la clase de ritmo al que a uno le gustaría bailar, pero era previsible. Yo llegaba a casa del colegio a eso de las tres. Mi padre aparecía a eso de las cinco, ya con unas cuantas copas en el cuerpo y en el aliento (no salía de bares por la noche, pero más tarde averigüé que frecuentaba la taberna Duffy’s de camino a casa al volver de la oficina). Traía pizza o tacos o comida china de Joy Fun. Algunas noches se le olvidaba y encargábamos algo por teléfono… o, mejor dicho, lo encargaba yo. Y después de la cena empezaba a beber de verdad. Sobre todo ginebra. Otras cosas si se acababa la ginebra. Algunas noches se quedaba dormido delante del televisor. Algunas noches se iba tambaleante al dormitorio, dejando atrás los zapatos y la chaqueta arrugada del traje, que luego yo recogía. De vez en cuando me despertaba y lo oía llorar. Es espantoso oír eso en plena noche.
El cataclismo se produjo en 2006. Eran las vacaciones de verano. Jugué un partido de béisbol de la liga benjamín a las diez de la mañana: anoté dos home runs y en defensa atrapé una bola en una jugada impresionante. Llegué a casa poco después de las doce y mi padre ya estaba allí, sentado en su sillón. Veía por la tele una película antigua cuyos actores se batían en duelo en la escalinata de un castillo. En calzoncillos, tomaba una bebida blanca; por el olor, me pareció que era Gilbey’s a palo seco. Le pregunté qué hacía en casa.
Sin apartar la mirada del combate de espadas y apenas arrastrando las palabras, dijo:
—Parece que he perdido el trabajo, Charlie. O, por citar a Bobcat Goldthwait, sé dónde está, pero ahora lo hace otra persona. O pronto lo hará.
No sabía qué decir, o eso pensé, pero las palabras salieron de mi boca igualmente.
—Por la bebida.
—Voy a dejarlo —contestó.
Me limité a señalar el vaso. Luego me fui a mi habitación, cerré la puerta y me eché a llorar.
Llamó a la puerta.
—¿Puedo pasar?
No respondí. No quería que me oyera lloriquear.
—Venga, Charlie. Lo he vaciado en el fregadero.
Como si yo no supiera que el resto de la botella estaría en la encimera de la cocina. Y que habría otra en el mueble bar. O dos. O tres.
—Venga, Charlie, ¿qué dices? —«Dicesh». Odiaba oírlo farfullar así.
—Que te jodan, papá.
No le había hablado así en la vida, y en cierto modo deseaba que entrase y me diese un bofetón. O un abrazo. Algo, lo que fuera. En lugar de eso, oí sus pasos vacilantes de camino a la cocina, donde estaría esperándolo la botella de Gilbey’s.
Cuando por fin salí, dormía en el sofá. La tele seguía encendida, pero sin sonido. Era otra película en blanco y negro; en esta salían coches antiguos que circulaban a gran velocidad por lo que obviamente era un decorado. Mi padre, en sus borracheras, siempre veía la Turner Classic Movies, a menos que yo estuviese en casa e insistiese en poner otra cosa. La botella estaba en la mesita de centro, casi vacía. Vertí lo que quedaba por el fregadero. Abrí el mueble bar y pensé en vaciar todo lo demás, pero solo de ver la ginebra, el whisky, los botellines de vodka, el licor de café… me invadió el cansancio. Cuesta creer que un niño de diez años pudiera estar así de cansado, pero yo lo estaba.
Metí en el microondas un plato congelado de Stouffer’s para la cena —el «pollo al horno de la abuela», nuestro favorito— y, mientras se hacía, zarandeé a mi padre para despertarlo. Se incorporó, miró alrededor como si no supiera dónde estaba y de pronto empezó a emitir unos desagradables resoplidos que yo no había oído nunca. Tambaleante, se encaminó hacia el cuarto de baño tapándose la boca con las manos, y lo oí vomitar. Tuve la impresión de que no acabaría nunca, pero al final terminó. Sonó el pitido del microondas. Saqué el pollo al horno usando unos guantes en los que se leía COCINAR BIEN en el izquierdo y COMER BIEN en el derecho; si uno se olvidaba de ponerse esos guantes al sacar algo caliente del microondas, no se olvidaba nunca más. Eché parte en nuestros platos y después entré en el salón, donde mi padre, sentado en el sofá, tenía la cabeza gacha y las manos entrelazadas tras la nuca.
—¿Puedes comer?
Alzó la vista.
—A lo mejor. Si me traes un par de aspirinas.
El baño apestaba a ginebra y alguna otra cosa, quizá salsa de frijoles, pero al menos lo había arrojado todo en el váter y había tirado de la cadena. Eché un poco de ambientador Glade; después le llevé el bote de aspirinas y un vaso de agua. Tomó tres y dejó el vaso donde antes estaba la botella de Gilbey’s. Me miró con una expresión que nunca le había visto, ni siquiera después de la muerte de mi madre. Lamento decir esto, pero voy a decirlo porque es lo que pensé en aquel momento: era la expresión de un perro que se ha cagado en el suelo.
—Podría comer si me dieras un abrazo.
Lo abracé y le pedí perdón por lo que le había dicho.
—No importa. Seguramente me lo merecía.
Entramos en la cocina y comimos todo el pollo al horno de la abuela que pudimos, que no fue mucho. Mientras mi padre vaciaba los restos de los platos en el fregadero, me dijo que iba a dejar de beber, y aquel fin de semana lo cumplió. Me dijo que el lunes empezaría a buscar trabajo, pero no lo hizo. Se quedó en casa, vio películas antiguas en la TCM y, cuando llegué del entrenamiento de béisbol y de nadar en el YMCA, él estaba borracho perdido.
Me vio observarlo y se limitó a menear la cabeza.
—Mañana. Mañana. Te doy mi palabra.
—No te lo crees ni tú —contesté, y entré en mi habitación.
…