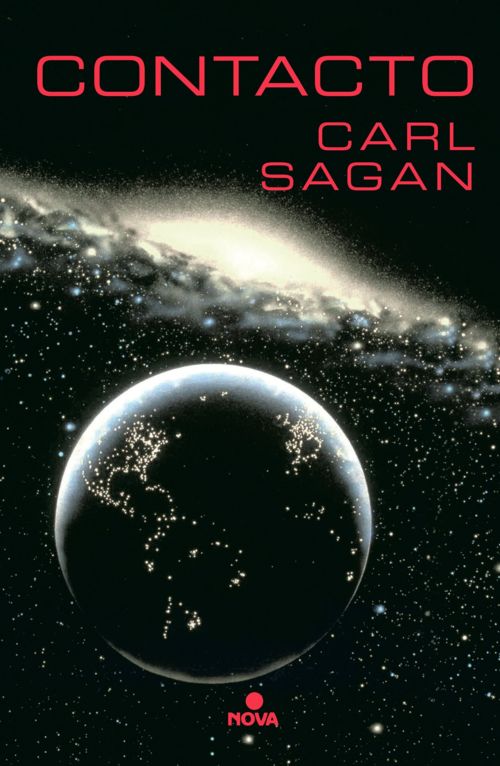Resumen del libro:
Contacto, de Carl Sagan, es una obra que combina ciencia, filosofía y la exploración de los límites de nuestra comprensión. Sagan, astrónomo y divulgador científico, se posiciona como un pionero en acercar la ciencia al gran público, y con esta novela nos transporta al corazón de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Su vasto conocimiento científico y su habilidad narrativa lo convierten en uno de los referentes para quienes desean explorar los grandes misterios del universo a través de la ficción.
La protagonista, Ellie Arroway, es una científica apasionada y perseverante que dedica su vida a la búsqueda de señales de vida más allá de nuestro planeta. Gracias a su inteligencia y compromiso, Ellie lidera un proyecto de recepción de mensajes extraterrestres y alcanza un hito histórico al detectar una señal de radio proveniente de Vega, una estrella lejana. Esta señal no es un simple mensaje; contiene un sistema de instrucciones que revela la intención de una civilización avanzada de establecer contacto con la humanidad.
La humanidad reacciona con una mezcla de asombro y pánico. La incertidumbre domina el escenario global: ¿esta comunicación es el preludio de una catástrofe o es una invitación a la paz y a una nueva etapa de conocimiento compartido? Mientras Ellie y su equipo descifran el mensaje y enfrentan el escepticismo y las tensiones políticas, el mundo queda en vilo. Sagan no se limita a mostrar los retos científicos de este hallazgo; profundiza también en las implicaciones éticas, religiosas y filosóficas de una posible coexistencia con otras civilizaciones.
Contacto no solo es un viaje hacia el cosmos, sino también hacia el entendimiento de nuestra propia naturaleza y de las preguntas que nos definen como especie. Con una narrativa cautivadora y una atención rigurosa a la ciencia, Carl Sagan nos plantea una reflexión sobre nuestra soledad en el universo y el profundo deseo de hallar respuestas más allá de nuestro mundo.
Capítulo uno
Según los criterios humanos, era imposible que se tratara de algo artificial puesto que tenía el tamaño de un mundo. Empero, su apariencia era tan extraña y complicada, era tan obvio que estaba destinado a algún propósito complejo, que sólo podría ser la expresión de una idea. Se deslizaba en la órbita polar en torno de la gran estrella blanco azulada y se asemejaba a un inmenso poliedro imperfecto, que llevaba incrustadas millones de protuberancias enferma de tazones, cada uno de las cuales apuntaba hacia un sector en particular del cielo para atender a todas las constelaciones. El mundo poliédrico había desempeñado su enigmática junción durante eones. Era muy paciente. Podía darse el lujo de esperar eternamente.
Al nacer no lloró. Tenía la carita arrugada. Luego abrió los ojos y miró las luces brillantes, las siluetas vestidas de blanco y verde, la mujer que estaba tendida sobre una mesa. En el acto le llegaron sonidos de algún modo conocidos. En su rostro tenía una rara expresión para un recién nacido: de desconcierto, quizá.
A los dos años, alzaba los brazos y pedía muy dulcemente: “Upa, papá”. Los amigos de él siempre se sorprendían por la cortesía de la niña.
—No es cortesía. Antes lloraba cuando quería que la levantaran en brazos. Entonces, una vez le dije: “Ellie, no es necesario que grites. Sólo pídeme, ‘Papá, upa'”. Los niños son muy inteligentes, ¿no, Pres?
Encaramada sobre los hombros de su padre y aferrada a su pelo ralo, sintió que la vida era mejor ahí arriba, mucho más segura que cuando había que arrastrarse en medio de un bosque de piernas. Allá abajo, uno podía recibir un pisotón, o perderse. Se sostuvo entonces con más fuerza.
Luego de dejar atrás a los monos, dieron vuelta en la esquina y llegaron frente a un animal de cuello largo y moteado, con pequeños cuernos en la cabeza.
—Tienen el cuello tan largo que no les puede salir la voz —dijo papá.
Ellie se condolió de la pobre criatura, condenada al silencio. Sin embargo, también se alegró de que existiera, de que fueran posibles esas maravillas.
—Vamos, Ellie —la alentó suavemente la mamá —. Léelo.
La hermana de su madre no creía que Ellie, a los tres años, supiera leer. Estaba convencida de que los cuentos infantiles los repetía de memoria. Ese fresco día de marzo iban caminando por la calle State y se detuvieron ante un escaparate donde brillaba una piedra de color rojo oscuro.
—Joyero —leyó lentamente la niña, pronunciando tres sílabas.
Con sensación de culpa, entró en la habitación. La vieja radio Motorola se hallaba en el estante que recordaba. Era enorme, pesada, y al sostenerla contra su pecho, casi se le cae. En la tapa de atrás, se leía la advertencia: “Peligro. No abrir”. Sin embargo, ella sabía que, si no estaba enchufada, no corría riesgos. Con la lengua entre los labios, sacó los tornillos y contempló el interior. Tal como lo sospechaba, no había orquestas ni locutores en miniatura que vivieran su minúscula existencia anticipándose al momento en que el interruptor fuera llevado a la posición de encendido. En cambio, había hermosos tubos de vidrio que en cierto modo se parecían a las lamparitas de la luz. Algunos se asemejaban a las iglesias de Moscú que ella había visto en la ilustración de un libro. Las puntas que tenían en la base calzaban perfectamente en unos orificios especiales. Accionó la perilla de encendido y enchufó el aparato en un tomacorriente cercano. Si ella no lo tocaba, si ni siquiera se acercaba, ¿qué daño podría causarle?
…